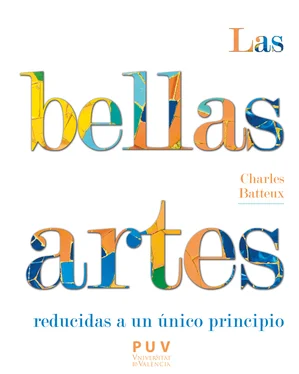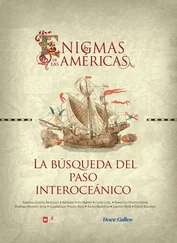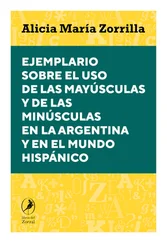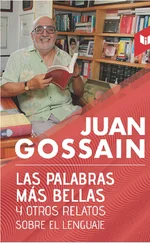Sin duda Kant, ávido lector, al abordar la clasificación de las artes en su Crítica del Juicio , supo darse cuenta del interés y de las posibilidades argumentales y explicativas de los aportes de Charles Batteux, vertidos en su célebre obra. Y los hizo suyos, encuadrándolos, a su vez, en su propio sistema crítico. Todo un explícito homenaje.
La historia, pues, con sus intercambios, silencios y trasversalidades elocuentes nos ayuda sobradamente a comprender las herencias socioculturales, a veces individuales y a menudo compartidas, que han definido el desarrollo del pensamiento humano. Gutta, gutta cavat lapidem ...
Con la elaboración de este texto hemos querido no sólo prologar la presente publicación de Charles Batteux, sino también –ya desde una perspectiva plenamente personal– cerrar, simbólica y oficialmente, los dos mandatos presidenciales, que en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos hemos cumplido (2007-2015), a la vez que desempeñábamos, asimismo, la Cátedra de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Valencia.
Especial agradecimiento merecen asimismo los traductores del texto francés al castellano, Josep Monter y Benedicta Chilet, que ya otras veces han colaborado eficazmente con esta editorial. Amigos y compañeros, además, de aquella aventura compartida, que nos llevó a revitalizar hace unos años (2004-2010) el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, contando con un excelente equipo de investigadores y gestores culturales, en tiempos de recordada penuria pero también de compartidas ilusiones de renovación sociopolítica y cultural.
Historia, Academia y Universidad. Con ello hemos pretendido traer a colación los esfuerzos, conexiones y fortuna histórica que la elaboración del «Sistema de las Bellas Artes», por parte de Charles Batteux, tuvo para el mundo académico y, sin duda, también influyó en la propia memoria intelectual de la Real Academia de San Carlos de Valencia, como institución, hoy, más que bicentenaria. De ahí el apasionamiento y la curiosidad, que compartimos, por nuestros propios orígenes –Universidad & Academia– convertidos en adecuadas palancas de investigación y testimonios ejemplares de compromiso con la historia.
Romà de la Calle
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles
& Universitat de València
LAS BELLAS ARTES REDUCIDAS
A UN ÚNICO PRINCIPIO
Charles Batteux
Prólogo
A diario se escuchan quejas por la multitud de reglas: enredan por igual tanto al autor que quiere componer como al aficionado que quiere juzgar. Yo no pretendo aquí aumentar su número. Mi intención es bien diferente, a saber, aligerar la carga y allanar el camino.
Las reglas se han ido multiplicando por las observaciones hechas en torno a las obras; deben simplificarse reconduciendo esas mismas observaciones a principios comunes. Imitemos a los verdaderos físicos, que reúnen experiencias [II] y, luego, sobre ellas fundamentan un sistema, que las reduce a principio.
Poseemos muchas observaciones: es un fondo que, de día en día, ha ido en aumento desde el nacimiento de las artes hasta hoy. Sin embargo, ese fondo tan rico, más que servirnos, nos incomoda. Se lee, se estudia, se quiere saber: todo se escapa, porque hay un número infinito de partes que, sin ninguna conexión entre ellas, no son más que una masa informe, en vez de constituir un cuerpo regular.
Todas las reglas son ramas que parten de un mismo tronco. Si se retrocediera hasta su origen, se encontraría un principio lo suficientemente simple como para ser comprendido allí mismo [III] y lo suficientemente amplio como para abarcar todas esas pequeñas reglas de detalle: basta el sentimiento para conocerlo, pues su teoría no hace más que entorpecer al espíritu, en vez de iluminarlo. Este principio atraería de golpe a los verdaderos genios y les eximiría de mil vanos escrúpulos para no someterlos más que a una sola ley soberana que, una vez bien comprendida, sería la base, el compendio y la explicación de todas las demás.
Yo sería muy feliz si esta intención se pudiera encontrar, siquiera esbozada, en esta pequeña obra, que no he emprendido más que para aclarar mis propias ideas. La poesía es la que la ha hecho nacer.
Yo había estudiado a los poetas [IV] como se estudian habitualmente, en las ediciones llenas de anotaciones. Me creía bastante instruido en esta parte de las bellas letras como para pasar pronto a otras materias. Sin embargo, antes de cambiar de objeto, he creído tener que poner en orden los conocimientos que había adquirido y caer en la cuenta de los mismos.
Y, comenzando por una idea clara y distinta, me pregunté qué es la poesía y en qué se diferencia de la prosa.
Creía que la respuesta era sencilla: resulta fácil sentir esa diferencia; pero no se trataba en absoluto de sentir: yo quería una definición exacta.
[V] Entonces caí en la cuenta de que, en el juicio de los autores, lo que me había guiado era una especie de instinto, antes que la razón: sentí los riesgos que había corrido y los errores en que podía haber caído por no haber reunido la luz del espíritu con el sentimiento. Me hacía más reproches porque me imaginaba que esta luz y sus principios debían encontrarse en todas las obras en que se ha hablado de poética; y la distracción era lo que me había llevado a no observarlas mil veces. Vuelvo sobre mis pasos: abro el libro de Rollin y, en el artículo sobre la poesía, encuentro un discurso muy sensato sobre su [VI] origen y su destino, que debe estar por completo al servicio de la virtud. Se citan allí los bellos pasajes de Homero y se ofrece la más certera idea de la poesía sublime de los libros sagrados. Sin embargo, lo que yo buscaba era una definición.
Recurramos a los Daciers, a los Bossus, a los D’Aubignacs: consultemos de nuevo las observaciones, las reflexiones y las disertaciones de escritores célebres, aunque no encontraremos más que ideas parecidas a las respuestas de los oráculos: obscuris vera involvens . Se habla de fuego divino, de entusiasmo, de arrebatos, de dichosos delirios, todo grandes palabras, que sorprenden al oído y nada le dicen al espíritu
[VII]. Tras tantas investigaciones inútiles y no atreviéndome a entrar solo en una materia que, vista de cerca, parecía tan oscura, se me ocurrió recurrir a Aristóteles, de cuya poética había escuchado tantas alabanzas. Yo creía que todos los maestros del arte lo habían consultado y copiado, pero la verdad es que muchos no lo había siquiera leído y casi nadie había sacado nada de él, excepción hecha de algunos comentadores que, no habiendo construido más que un mínimo sistema –el necesario para esclarecer aproximadamente el texto–, no me ofrecían sino inicios de ideas; y éstas eran tan difuminadas, veladas y oscuras que casi perdí la esperanza de encontrar en algún pasaje la respuesta precisa [VIII] a la cuestión que me había propuesto y que, en principio, tan fácil me había parecido de resolver.
En cualquier caso, me había impresionado el principio de la imitación, que el filósofo griego establece para las bellas artes: había advertido su adecuación para la pintura, que es una poesía muda. Al respecto, cotejé las ideas de Horacio, de Boileau y de otros grandes maestros; añadí muchos rasgos que habían escapado a otros autores sobre esta materia; tras el examen, se vio verificada la máxima de Horacio: ut pictura poësis . Se vio que la poesía era, en todo, una imitación, al igual que la pintura. Fui más lejos: traté de aplicar el mismo principio [IX] a la música y al arte del gesto y me asombró lo bien que se adecuaba. Ese es el origen de esta pequeña obra, en la que se observa que la poesía debe ocupar el rango principal, tanto por su dignidad, como por haber sido la ocasión de la misma.
Читать дальше