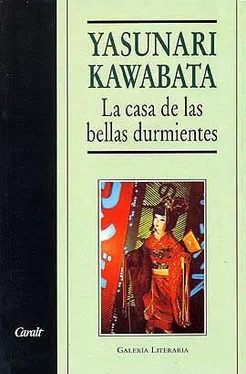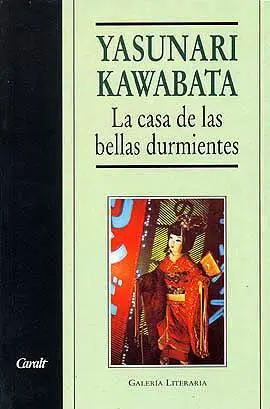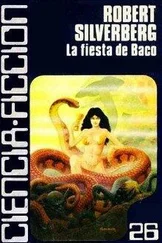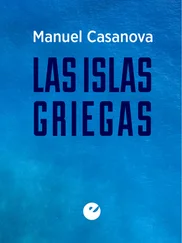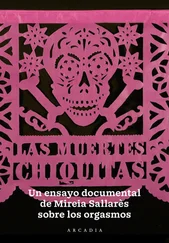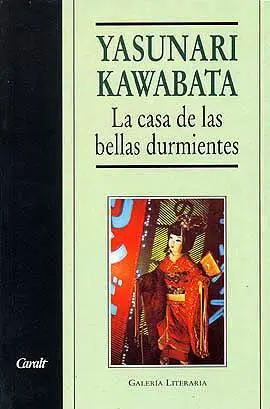
Yasunari Kawabata
La casa de las bellas durmientes
Título original: NEMURERU BIJO
Traducción de Pilar Giralt
No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi la mujer de la posada. No debía poner el dedo en la boca de la muchacha dormida ni intentar nada parecido.
Había esta habitación, de unos cuatro metros cuadrados, y la habitación contigua, pero al parecer no había más habitaciones en el piso superior; y como la planta baja resultaba demasiado reducida para alojar huéspedes, el lugar apenas podía llamarse una posada. Probablemente porque su secreto no lo permitía, el portal no ostentaba ningún letrero. Todo era silencio. Tras serle franqueado el portal cerrado con llave, el viejo Eguchi sólo había visto a la mujer con quien ahora estaba hablando. Era su primera visita. Ignoraba si se trataba de la propietaria o de una criada. Era mejor no hacer preguntas.
La mujer, baja y de unos cuarenta y cinco años, tenía una voz juvenil, y daba la impresión de haber cultivado especialmente una actitud seria y formal. Los labios delgados apenas se abrían cuando hablaba. No miraba a Eguchi con frecuencia. Algo en sus ojos oscuros minaba las defensas de éste, y parecía muy segura de sí misma. Preparó el té con una tetera de hierro sobre el brasero de bronce. Las hojas de té y la calidad de la infusión eran asombrosamente buenas para el lugar y la ocasión -con objeto de tranquilizar al viejo Eguchi. En la alcoba pendía un cuadro de Kawai Gyokudö, probablemente una reproducción, de una aldea de montaña al calor de las hojas otoñales. Nada sugería que la habitación albergara secretos insólitos.
– Y le ruego que no intente despertarla, aunque no podría, hiciera lo que hiciese. Está profundamente dormida y no se da cuenta de nada. -La mujer lo repitió-: Continuará dormida y no se dará cuenta de nada, desde el principio hasta el fin. Ni siquiera de quién ha estado con ella. No debe usted preocuparse.
Eguchi no mencionó las dudas que empezaban a acometerle.
– Es una joven muy bonita. Sólo admito huéspedes en quienes pueda confiar.
Cuando Eguchi desvió la vista, la fijó en su reloj de pulsera.
– ¿Qué hora es?
– Las once menos cuarto.
– No me sorprende. Los caballeros ancianos gustan de acostarse pronto y levantarse temprano. Así pues, cuando quiera.
La mujer se puso de pie y abrió la cerradura de la habitación contigua. Utilizó la mano izquierda. No había nada notable en este acto, pero Eguchi retuvo el aliento mientras la miraba. Ella echó una mirada a la otra habitación. Sin duda estaba acostumbrada a mirar por las puertas, y no había nada extraño en la espalda que daba a Eguchi. No obstante, parecía extraña. Había un pájaro grande y raro en el nudo de su obi. Ignoraba de qué especie podía tratarse. ¿Por qué habrían puesto ojos y pies tan realistas en un pájaro estilizado? No era que el ave fuese inquietante por sí misma, sólo que el diseño era malo; pero si había que atribuir algo inquietante a la espalda de la mujer, se encontraba allí, en el pájaro. El fondo era amarillo pálido, casi blanco.
La habitación contigua parecía débilmente iluminada. La mujer cerró la puerta sin dar vuelta a la llave, y colocó ésta sobre la mesa, frente a Eguchi. Nada en su actitud, ni en el tono de su voz, sugería que había inspeccionado una habitación secreta.
– Aquí está la llave. Espero que duerma bien. Si le cuesta conciliar el sueño, encontrará un sedante junto a la almohada.
– ¿Tiene algo de beber?
– No dispongo de alcohol.
– ¿Ni siquiera puedo tomar un trago para dormirme?
– No.
– ¿Ella está en la habitación contigua?
– Sí, dormida y esperándole.
– ¡Oh!
Eguchi estaba un poco sorprendido. ¿Cuándo había entrado la muchacha en la habitación contigua? ¿Desde cuándo estaría dormida? ¿Acaso la mujer había abierto la puerta para asegurarse de que estaba dormida? Eguchi sabía por un viejo conocido que frecuentaba el lugar que habría una muchacha esperando, dormida, y que no se despertaría; pero ahora que se encontraba aquí parecía incapaz de creerlo.
– ¿Dónde quiere desnudarse? -La mujer parecía dispuesta a ayudarle. Él guardó silencio-. Escuche las olas. Y el viento.
– ¿Olas?
– Buenas noches -la mujer le dejó.
Una vez solo, Eguchi contempló la habitación, desnuda y sin artilugios. Su mirada se posó en la puerta de la habitación contigua. Era de cedro, de un metro de anchura. Parecía haber sido añadida después de la construcción de la casa. También la pared, si se examinaba bien, parecía un antiguo tabique corredizo, ahora tapado para formar la cámara secreta de las bellas durmientes. El color era igual que el de las otras paredes, pero parecía más reciente..
Eguchi cogió la llave. Después de hacerlo, debería haberse dirigido a la otra habitación; pero permaneció sentado. Lo que había dicho la mujer era cierto: las olas sonaban con violencia. Era como si rompieran contra un alto acantilado, y como si la pequeña casa estuviera en el mismo borde. El viento traía el sonido del invierno inminente, tal vez debido a la casa misma, tal vez debido a algo que había en el viejo Eguchi. No obstante, el calor del único brasero resultaba suficiente. El distrito era cálido. El viento no parecía barrer las hojas. Al haber llegado tarde, Eguchi no había visto en qué clase de paisaje se asentaba la casa; pero se notaba el olor del mar. El jardín era grande en relación con el tamaño de la casa, y contenía un número considerable de grandes pinos y arces. Las agujas de los pinos se perfilaban con fuerza contra el cielo. Probablemente la casa había sido una villa campestre.
Con la llave todavía en la mano, Eguchi encendió un cigarrillo. Dio una o dos chupadas y lo apagó; pero fumó otro hasta el final. No era tanto porque se estuviera ridiculizando a sí mismo por su ligera aprensión como por el hecho de sentir un vacío desagradable. Solía tomar un poco de whisky antes de acostarse. Tenía un sueño precario, con tendencia a las pesadillas. Una poetisa muerta de cáncer en su juventud había dicho en uno de sus poemas que para ella, en las noches de insomnio, «la noche ofrece sapos, perros negros y cadáveres de ahogados». Era un verso que Eguchi no podía olvidar. Al recordarlo ahora se preguntó si la muchacha dormida -no, narcotizada- de la habitación contigua podría ser como el cadáver de un ahogado; y vaciló un poco en acudir a su lado. No le habían dicho cómo la sumían en el sueño. En cualquier caso, estaría en un letargo anormal, sin conciencia de cuanto ocurriera a su alrededor, y por ello podría tener la piel, opaca y plomiza de una persona atiborrada de drogas. Podría tener ojeras oscuras y marcarse sus costillas bajo una piel reseca y marchita. O podría estar fría, hinchada, tumefacta. Podría roncar ligeramente, con los labios abiertos, dejando entrever unas encías violáceas. Durante sus sesenta y siete años el viejo Eguchi había pasado noches ingratas con mujeres. De hecho, las noches ingratas eran las más difíciles de olvidar. Lo desagradable no tenía nada que ver con el aspecto de las mujeres, sino con sus tragedias, sus vidas frustradas. A su edad, no quería añadir al historial otro episodio semejante. De este modo discurrían sus pensamientos, al borde de la aventura. Pero, ¿podía haber algo más desagradable que un viejo acostado durante toda la noche unto a una muchacha narcotizada, inconsciente? ¿No habría venido a esta casa buscando lo sumo en la fealdad de la vejez?
Читать дальше