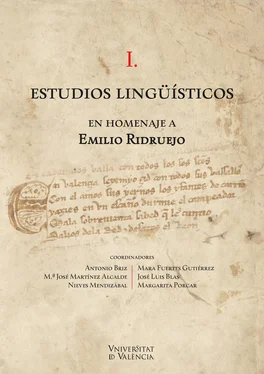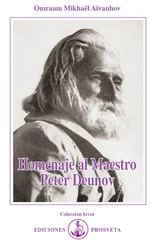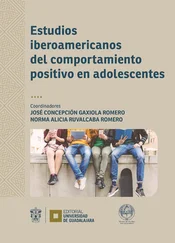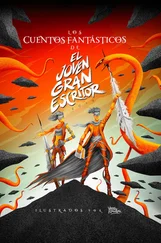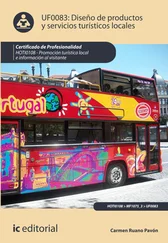Como ya hemos señalado en otros lugares (Battaner, 2012 y Battaner y Dovetto, 2013), el contacto de Hervás con la escuela de personas sordas sita en Roma y dirigida por Silvestri (alumno directo de Charles de L’Epée), supuso cierto revulsivo intelectual y permitió que el conquense reconsiderara o matizara algunas de sus ideas en torno al lenguaje humano. En la siguiente sección nos detendremos en algunas de ellas.
3. ESCUELA ESPAÑOLA DE SORDOMUDOS (1795)
La Escuela Española de Sordomudos ( EES ) es una obra que aparece casi de repente en el plan editorial diseñado por Hervás y que, como expuse en Battaner (2012), responde a una necesidad del jesuita por cuanto que, de su experiencia romana en el colegio de personas sordas, hubo «aprendido y descubierto algunas verdades que se habian ocultado á mi [su] mente». Algunas de estas «verdades» tenían que ver con la existencia de lenguas «gestuales» no naturales (i. e. arbitrarias), como las lenguas de signos o señas empleadas por las personas sordas; del mismo modo, que eran lenguas sin historia ni nación, dos condiciones fundamentales en la descripción de las lenguas que pueblan su Catálogo . Así, en la EES encontramos mucho más trabajados algunos de los conceptos hervasianos acerca del lenguaje y de las lenguas y, a diferencia de Historia de la Vida del Hombre y de sus aspectos ontogéneticos, en la EES los argumentos pueden entenderse mejor en un contexto de explicación filogenética.
Derivado pues de su contacto con la lengua de signos empleada por estudiantes e instructores en la escuela romana, Hervás desarrolla específicamente el concepto de idioma de la vista ; en concreto, añade la cuestión de que existen lenguas arbitrarias (desarrolladas léxica y gramaticalmente) visuales –a diferencia del idioma natural de los gestos o la pantomima , como incluía en obras anteriores– y de que asimismo existen, asociadas a ellas, formas equiparables a la escritura (la dactilología, por ejemplo; la cursiva es mía):
Idioma humano es todo lo que con señales que puedan oirse o verse , es capaz de conocer los actos mentales de quien las hace: el idioma de oido solamente se puede formar con voces: el de vista se puede formar de varias maneras; pues se puede formar hablando con el mero movimiento de los labios, de los ojos, de las manos &c. y hablando con la pintura de símbolos naturales o arbitrarios. El hombre por su naturaleza es mas propenso á hablar el idioma de vista que no el de oido o el vocal (Hervás, 1795, tomo I: 133).
Sin necesidad de la escritura se puede inventar un idioma de vista que se figure con el movimiento de las manos y de los dedos , como el que se usa en las escuelas de los Sordomudos (Hervás, 1795, tomo I: 134).
Idioma es […] todo lo que es capaz de expresar sensiblemente las ideas que concebimos. No hay cosa sensible que por si o por motivo de significacion arbitraria no pueda declarar ideas; por lo que perteneciendo toda sensacion á alguno de los cinco sentidos corporales, todas las cosas sensibles por medio de algunos de estos nos pueden servir de idiomas, y estos en general pueden ser tantos, quantos los sentidos […]. El de la vista, por ejemplo, suministra los idiomas visibles, y estos pueden ser de escritura ó de accion; pues á la vista se habla con caracteres escritos y con señas (Hervás, 1795, tomo I: 258).
Las señas arbitrarias pueden ser idiomas inventados por los hombres, y las señas naturales son idioma de la naturaleza (Hervás, 1795, tomo I: 262-263).
En lo que respecta al idioma visual, entonces, contamos con que con el sentido de la vista podemos acceder al significado de los gestos (naturales, universales) y de los signos (en este caso, de las lenguas signadas, como la LSE); igualmente, accedemos a las letras través de la escritura o de su representación con las manos (la dactilología). Del idioma visual queda una última forma señalada por Hervás y que de nuevo tiene que ver con las formas de comunicación de las personas sordas: se trata de la lectura labial, que debemos añadir como otro aspecto del idioma visual:
No podemos pronunciar palabra alguna sin mover sensible, y visiblemente los órganos vocales con que la pronunciamos, y porque cada palabra se profiere con diversos órganos vocales, ó con diversa accion de unos mismos órganos, la vista de la diferencia de estos ó de sus acciones servirá para que se conozcan ó distingan las varias palabras que se pronuncian . La vista para distinguir las palabras por medio del vario movimiento de los órganos vocales no es menos idonea, que el oído para distinguirlas por medio de su sonido, por lo que los hombres podían haber inventado un idioma mudo de palabras no sonoras, las quales se espresarán solamente con los gestos de la boca , ó con el solo movimiento de los organos vocales (Hervás, 1795, tomo II: 255).
Las palabras pertenecen al idioma de la vista, no en quanto son sonoras, sino en quanto se forman con el movimiento visible de los órganos vocales (Hervás, 1795, tomo II: 256).
En la siguiente sección nos detendremos brevemente en el idioma oral a través de algunas de las apreciaciones fisiológicas que, con respecto al habla, realiza Hervás. Debido a que, por razones de espacio, nos es imposible profundizar aquí en la magnitud del conocimiento de Hervás sobre las distintas tendencias anatomofisiológicas de la época, únicamente repasaremos la distinción entre el habla natural o la voz –entendida como el ruido que, al igual que los animales, realiza el Hombre naturalmente– y la que posee como expresión de su pensamiento y de sus pasiones y emociones.
4. EL HOMBRE FÍSICO (1800)
Si en la sección anterior hemos delineado las apreciaciones de Hervás en relación con el idioma o los idiomas visuales, en esta nos referiremos a una cuestión mucho más física relativa al habla humana. El hombre físico es una obra ligeramente apartada de los estudios lingüísticos tradicionales de Hervás pero que aporta una información muy valiosa acerca de la profundidad «científica» del trabajo del jesuita. Quizá porque lo relacionado con la fisiología de la voz –comparado, por ejemplo, con el estudio de la gramática– es un ámbito menos estudiado en nuestra área o porque se perciba, precisamente, un tanto fuera de los límites disciplinares de la historiografía lingüística, El hombre físico no es realmente una obra de Hervás que se haya trabajado y, en mi opinión, merecería un estudio mucho más exhaustivo no sólo en clave fisiológica, sino también en la clave genética del lenguaje que más habitualmente se ha rastreado en otras obras de Hervás.
El hombre físico es una relación de descripciones corporales y fisiológicas del cuerpo humano, a menudo salpicada con comentarios del jesuita que remiten a otras obras anteriores o a los distintos debates de la época. Para hallar cuestiones relacionadas con el habla –o, más concretamente con la producción de voz– debemos detenernos en el capítulo VII: «Los pulmones» (pp. 406-480). Así, veremos que, junto a descripciones puramente anatómicas o de funcionamiento, podemos seguir encontrando el pensamiento lingüístico de Hervás a propósito no sólo de la descripción del aparato respiratorio, sino de la descripción que además añade de la laringe y de sus partes. Así, en las secciones 264 y 265 de este capítulo, dentro del artículo IV («La respiración forma la voz») podemos hallar las siguientes reflexiones (la cursiva es mía):
264. En el habla del hombre , ó en la voz humana, se deben considerar y distinguir dos cosas : una es la formacion de la voz en quanto esta es significativa arbitrariamente , y con ella los hombres se entienden, y comunican sus pensamientos: y en este sentido, la voz se llama palabra , y forma el idioma que para entenderse mútuamente hablan los hombres. Puede considerarse tambien la voz humana en quanto ella sea uno de aquellos acentos naturales que el hombre pueda tener, como muchisimas especies de animales naturalmente tienen sus acentos respectivamente propios; pues no parece creible que el hombre dotado del singular privilegio y facultad de hablar los idiomas con que se exprimen los pensamientos y afectos de su espíritu, en caso de no hablar idioma alguno, no tuviera sus propios acentos, como los tienen comunmente los animales mas perfectos […] (Hervás, 1800: 475).
Читать дальше