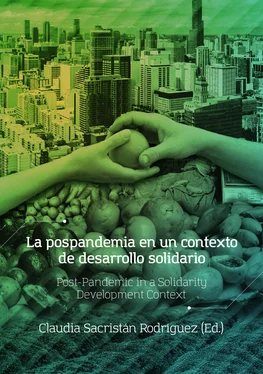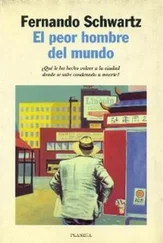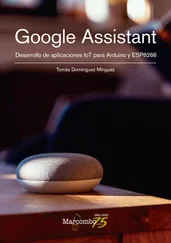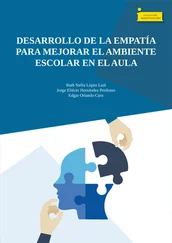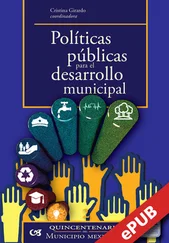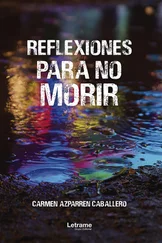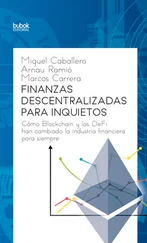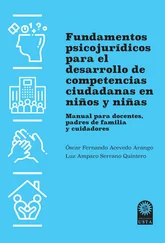Breve análisis de las experiencias
Después de haber revisado estas tres experiencias cooperativas de comercialización, consumo de alimentos y de servicios agroecológicos, observamos que el confinamiento derivado de la pandemia del la covid-19 presenta distintos desafíos que se han podido enfrentar gracias a dos atributos que se resaltan en los testimonios citados en este trabajo: el valor de la organización y la innovación en sus servicios de distribución.
En este sentido, se observa que, de acuerdo con el tiempo, el grado de organización y cohesión al interior de estas experiencias de economía social y solidaria, pudieron generar alternativas de comercialización para continuar trabajando durante la pandemia y, con ello, seguir generando ingresos.
De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tianguis Alternativo de Puebla, con 13 años de gestión de una forma de comercialización y alimentación basados en los principios agroecológicos, del comercio justo y privilegiando cadenas cortas de consumo, puso en marcha iniciativas que anteriormente no se habían impulsado, debido a que no se apreciaban como urgentes o, por lo menos, como suficientemente necesarias para asegurar un ingreso a los productores que asisten a este espacio. A partir del confinamiento, empezaron a implementar las canastas a domicilio que, como se observó en el testimonio de Rocío García, cubrieron la necesidad de los consumidores de adquirir sus alimentos cada sábado y, también, se generó una cadena de distribución con aquellos productores que, por su actividad económica, resultaron más afectados por la reducción de aforo en el espacio de comercialización.
En el caso de El Mandadito y la Cooperativa de Consumo de Santo Tomás Chiautla, se observa que la pandemia aumentó sus actividades al interior de estos ejercicios, tanto de recopilación de distintos alimentos, ya sea hortalizas o bien aumentando la oferta de frutas, verduras y alimentos variados en las llamadas “Canastas” que entregan en los domicilios. Este aumento en las actividades de producción de hortalizas, en el caso de El Mandadito, y de recopilación de alimentos en ambas cooperativas ha aumentado la actividad al interior de estas iniciativas y, con ello, la necesidad de implementar e innovar en canales de distribución de estos alimentos para que llegaran a los consumidores. Debido a esta innovación en sus cadenas de distribución, las iniciativas señaladas en este capítulo indican que han mejorado los ingresos que tenían antes de la pandemia de la covid-19. Así mismo, haber implementado un uso consistente de las plataformas digitales y redes sociales para ofertar productos y servicios ha sido una ventana de oportunidad para continuar dinamizando su actividad cooperativa y garantizar un ingreso a los miembros de estos ejercicios de economías transformadoras.
De acuerdo con lo anterior, se puede observar que las acciones que realizan estas experiencias cooperativas y solidarias han sido soluciones emergentes que, de acuerdo con su grado de organización y cohesión, han implementado para mantener el empleo y los ingresos en todos los integrantes de estas iniciativas, ante la caída de la actividad comercial de estos mercados solidarios. Las iniciativas implementadas serían acciones a corto plazo para resolver la emergencia; no obstante, son medidas que podrían convertirse en permanentes una vez que la apertura de todas las actividades económicas y de la creciente movilidad ciudadana en medio de la pandemia y sin ninguna vacuna aún. Estas medidas formarían parte de lo que Coraggio (2020) llama un programa de acción para la economía popular, el cual implique un plan que contemple acciones de corto, mediano y largo plazo. Esto permitiría avanzar en la desmercantilización de las condiciones básicas de la vida, como en este caso la alimentación, rubro principal de las experiencias cooperativas desarrolladas en este apartado.
Finalmente, se observa que si bien el confinamiento social y la disminución de las actividades económicas ocasionó pérdidas de empleos a los trabajadores asalariados y reducción de fuentes de ingresos a los trabajadores populares, no asalariados, también ha generado un campo de oportunidad a aquellas experiencias de economía social, solidaria y popular dedicadas sobre todo, a la producción, distribución y comercialización de productos básicos como los alimentos, lo que permitiría revisar e indagar cómo en estos espacios microeconómicos se pueden construir alternativas económicas solidarias en favor de la reproducción de la vida, sin que se dependa de los indicadores macroeconómicos que dicta la economía de capital, a partir de ejercicios alternativos de valoración de los intercambios, lo que ilustra la posibilidad de ir transitando a entornos económicos sociales solidarios y cooperativos a pequeña escala, es decir, de ir construyendo espacios que favorezcan una racionalidad económica en beneficio de las personas y sus territorios.
Por lo anterior, desde el lado de la sociedad, se requiere dinamizar estos mercados a través del consumo, devolverle al consumo su apuesta de participación política, consciente y responsable en la construcción de una nueva racionalidad económica atravesada por una ética de responsabilidad de nuestras acciones de consumo con respecto a sus consecuencias sobre el conjunto de la vida.
Las economías populares y el potencial para el desarrollo de un subsistema de la economía social y solidaria en los barrios periféricos del sur de Bogotá, Colombia
La caracterización de la economía popular adquiere relevancia en las últimas décadas en América Latina. La crisis de categorías que dan cuenta de las economías empíricas en los territorios lleva a que la compresión de estos hechos económicos con base territorial no logren trascender a estrategias públicas o de las propias organizaciones socioeconómicas, para comprender la realidad compleja donde se desempeñan; por lo tanto, producir estrategias sostenibles, en especial, del trabajo en condiciones dignas o decentes en el contexto de crisis actual, implica promover niveles de distribución de la riqueza producida socialmente y las garantías plenas a derechos sociales.
Los conceptos de economía informal versus economía formal, categorías que explican las relaciones de dependencia y legalidad de las organizaciones económicas frente a la ley, son asumidas por las instituciones con la declaración de la Organización Internacional del Trabajo (oit) de 1972 en el debate que enfrentaban ante un escenario poskeynesiano en esta década, el cual limitaba la comprensión de las crecientes dinámicas de economías urbanas. Este fenómeno de la economía informal se definió como:
Una forma urbana de hacer las cosas cuya marca distintiva incluye: pocas barreras a la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital requerido; empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; producción de trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un mercado no regulado y competitivo. (Salcedo, Moscoso y Ramírez, 2020, p. 1)
Para Kalmanovitz (2015), la economía informal se tipifica como “aquella que no está regulada por la ley; sus trabajadores no reciben el salario mínimo, no cotizan a la seguridad social, no están organizados sindicalmente y laboran en establecimientos de menos de 10 trabajadores” (p. 14). Por lo tanto, esta mirada de la economía informal comprende un tipo de relación formal que cumplen las actividades económicas de manera puntual y localizada; por eso, esta concepción reduce la mirada de la heterogeneidad económica a partir de un ejercicio de poder institucional que regula y que no da cuenta de los diversos principios y motivaciones que orientan acciones económicas, más allá de la establecida por la normatividad y la ordenación gubernamental, en especial, sobre el trabajo reconocido por el contrato, y las garantías sociales de una actividad de trabajo en particular (Cediel, 2018).
Читать дальше