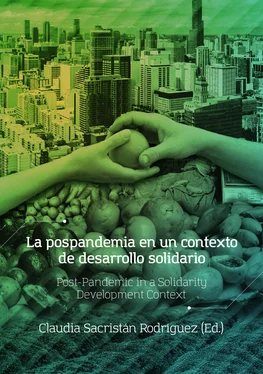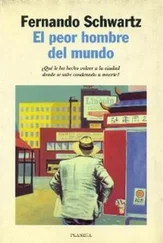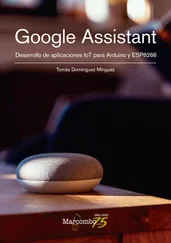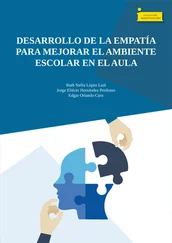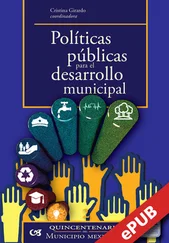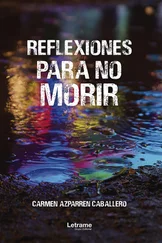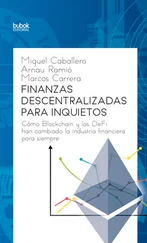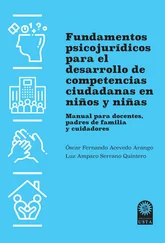En Colombia, el sector económico denominado como “economía informal” viene aumentando en los últimos años y con aceleración debido a la crisis financiera producto de la crisis por la covid-19. Este sector de la economía constituye uno de los sectores de la economía que produce mayor número de trabajos en la sociedad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (dane), la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas más importantes por cantidad de habitantes en Colombia fue del 46,3% para el trimestre móvil mayo-julio del 2020. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas registra un 47,0%. Esto indica que casi la mitad de la población en edad de trabajar se desempeña en actividades económicas de carácter informal.
Esto demuestra la gravedad de la situación a corto plazo; sin embargo, cualquier estrategia que se asuma para reducir el impacto sobre este sector requiere nece- sariamente de una reflexión sobre la categoría de economía informal, que no necesa- riamente logra captar todos los hechos económicos complejos que existen en los territorios urbanos. La propuesta de nuevas categorías como las que ofrecen las economías populares y la economía social y solidaria, en su concepción de reproducción ampliada de la vida con base territorial, tiene la posibilidad de dar cuenta y orientar estas realidades localizadas en un proceso de sostenibilidad socioeconómica hacia la asociatividad, en que la incidencia política desde este campo produzca transformaciones positivas, de tal manera que se puedan garantizar los bienes comunes, la constitución de un sector incluyente y articulado entre los distintos actores y las garantías sociales hacia los trabajadores del campo popular.
Para el caso de Colombia, a continuación, se presenta el análisis de algunos resultados del estudio de las economías populares en la localidad de Usme en el sur de Bogotá, realizados en el marco de investigación hecha en este sector de la ciudad, el cual permite tener un acercamiento a las realidades económicas de los sectores populares. Una realidad urbana compleja resultado de más de 50 años de ocupación (autogestión) ilegal del espacio. Este análisis permite reflexionar en posibles alternativas para el desarrollo de los territorios urbanos solidarios en un contexto de alto desempleo y crisis estructural evidenciada por la covid-19.
Las economías populares en el contexto actual
Las expresiones económicas de los sectores populares históricamente han sido invisibilizadas y estigmatizadas negativamente, a pesar de la importante presencia en los sectores subalternos urbanos y rurales, que dieron cuenta de la reproducción social. Las expresiones de las economías de los sectores populares dejaron de ser relevantes para las concepciones de la economía dominante que se desarrolló durante el siglo xx y en la última etapa del proyecto neoliberal. A pesar de la evolución de los conceptos que explican estas realidades heterogéneas y en lo relativo al desarrollo estructural, el marco referencial no ha logrado dar cuenta de una propuesta de subsistema trascendente. La herencia de una observación de estas economías como atrasadas se abordó desde una mirada de desarrollo de una economía popular cuyos cambios se determinaban por acciones filantrópicas que implican el paternalismo, la responsabilidad social empresarial y una economía para pobres (Cediel, 2018).
El subsistema de las economías populares
La evolución de las economías humanas permite determinar que las expresiones populares que producen formas productivas comunitarias y locales en el ámbito urbano fueron relegadas y vistas especialmente por la economía moderna, bajo el modelo industrial y neoliberal como expresiones económicas que no aportan al progreso de la sociedad, gracias al concepto de progreso instalado desde la modernidad que implantó una racionalidad instrumental y una visión lineal de la dinámica social con una forma de economía en particular; esto redujo la visión del mundo de la economía. La economía en el modelo de libre mercado como en el Estado de bienestar comprendió la situación de las economías empíricas que las comunidades excluidas enfrentaban en las periferias y en las poblaciones subalternas, como aquellas expresiones que deberían ser subsumidas por la economía capitalista, determinándolas como atrasadas, inviables, ilegales y subdesarrolladas. El sector denominado solidario, que incluía expresiones históricas como el cooperativismo, las mutuales, las asociaciones de productores y consumidores, solo por dar algunos ejemplos, igualmente fueron vistas por la economía dominante como sectores marginales que no lograban proponer estrategias que superaran la lógica de la economía capitalista en el marco de una economía ampliada (Cediel, 2018).
Aníbal Quijano (2007), en este sentido, plantea desde finales de la década de 1960 un análisis de este fenómeno, relacionado con la exclusión de los sectores populares del mundo del trabajo bajo el modelo de “desarrollo industrial”, como una tendencia acelerada a causa de la tensa relación capital-trabajo que dejaba por fuera las relaciones formales y el empleo asalariado a una amplia población creciente de trabajadores, expulsados hacia las periferias geográficas y de participación directa en el mundo económico. Este autor definió este fenómeno creciente con los conceptos de “marginación” o “polo marginal” de la economía, en los cuales las relaciones entre mercado y reciprocidad eran heterogéneas, precarias y dinámicas. En esta línea, Sarria y Tiriba (2004) consideran que las economías de la periferia urbana y rural que no subsisten en relaciones de formalidad, compuesta por aquellos sectores sociales que desarrollan actividades y procesos económicos por fuera de la normatividad del Estado, crean un vacío conceptual que no da cuenta de la complejidad y diversidad de los sucesos económicos que ocurrían en la creciente urbanización y las nuevas configuraciones territoriales. En este sentido:
La categorización entre formalidad e informalidad en la economía es una categoría que viene desde el propio interés del poder que establece una forma única de concebir los fenómenos económicos y relaciones sociales establecidos en los territorios gobernados a partir de un ejercicio normativo de poder. (Cediel, 2018, p. 158)
Es así que la relación entre formalidad e informalidad fragmenta expresiones y prácticas económicas que tienen el potencial de resolver problemas de reproducción en los sectores populares y que al poder no le interesa incluir dentro de sus categorías y marcos referenciales. La relación entre formalidad e informalidad de las expresiones económicas populares acarrea una categorización que fracciona el sector de los trabajadores populares con aquellos que logran ventaja en el sistema de competencia con lo cual logra acceder al sistema normativo y tributario. Por otro lado, esta concepción desconoce la complejidad de expresiones económicas que suceden en la vida concreta y que podrían ser potenciales aliados en el cumplimiento de los objetivos de las instituciones y en función de cierto progreso social.
Por lo tanto, la economía informal fue insuficiente para contribuir y explicar las iniciativas socioeconómicas de los sectores populares que requieren de un análisis de sentido y racionalidad explicativa. El aporte de Coraggio (2007) es significativo al concebir la importancia que tiene la economía popular más allá de la denominación como economía informal, pues la primera representa un sector vivencial, dinámico y diferenciado dentro de la economía plural que toda sociedad contiene. Este autor ubica y diferencia la economía plural en tres sectores o subsistemas claramente diferenciados: el sector de la economía de carácter privado cuya finalidad es el lucro representado por el sector financiero y las empresas de capital; la economía del sector público que propende por el “cuidado de lo común”, no obstante, en muchos casos, su motivación se basa en la búsqueda de acumulación del poder político cuya acción se da a través de los partidos que cumplen una función similar a la del capital en la economía de mercado, aunque su función social sea la de proveer bienes y servicios según un acuerdo social, y un tercer subsistema denominado de la economía popular o de los sectores populares. Estos tres sectores pueden actuar simultáneamente, contrapuestos o complementarios, en distintos niveles y con variada magnitud, como se ve en la figura 1.
Читать дальше