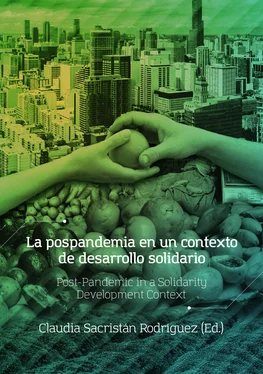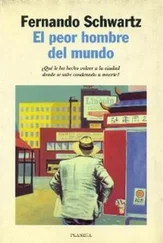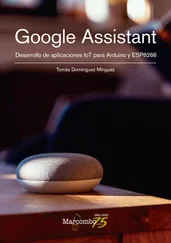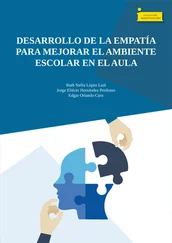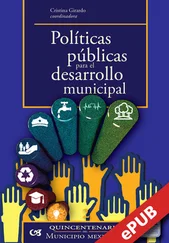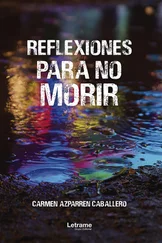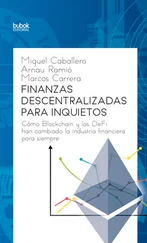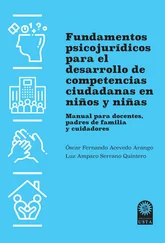Bajo estas condiciones, la solidaridad económica, basada en el fondo de trabajo y la unidad doméstica, se convierte en una opción para realizar una transición de una economía mixta del capital hacia una economía mixta de trabajo. Coraggio (2013a) critica los enfoques tradicionales de economía de trabajo, señalando la dificultad que tienen estos enfoques en la realidad, a consecuencia de promover trabajo que genera riqueza social y sostenibilidad en condiciones de competencia. Los contenidos de este enfoque son propuestas de carácter individual, puestos en juego en litigio a la hora de atraer capitales públicos o privados de inversión. Este enfoque propone el trabajo en función de la productividad globalizada, con tendencia a la disminución del empleo estable y de calidad, por consiguiente, aumenta la tensa relación capital-trabajo.
El vacío existente, y la contradicción, entre el sector público y el sector privado para resolver las necesidades de las economías de los sectores populares van de la mano de la falta de una propuesta de integración económica desde los sectores populares, que logre articular las actividades económicas a las unidades domésticas y a las unidades económicas locales con base en el fondo de trabajo. En los sectores populares del sur de Bogotá, los trabajadores y los miembros de las unidades domésticas no tienen acceso pleno al disfrute de seguridad social y, en menor medida, a otros derechos sociales, lo que señala que su garantía por parte del Estado obedece a la orientación neoliberal de dejar que el propio mercado de trabajo y la voluntad individual supediten el acceso a estos derechos. La mediación de estos derechos está dada por la capacidad monetaria autogestionada por los trabajadores.
Cabe afirmar dos elementos fundamentales en el análisis de las economías reales. En primer lugar, el fondo de trabajo se convierte en el principal recurso con que cuentan los habitantes de estos sectores como única posibilidad de acceso a ciertos ingresos que garantizan la sobrevivencia y reproducción. La diversidad de oficios que se ofrecen (cuidado, protección, seguridad, construcción, reventa, entre otros) demuestra la riqueza de trabajos locales que dan respuesta a necesidades de vida. Sin embargo, estos trabajadores están dispersos, no cuentan con algún tipo de articulación que los represente o algún tipo de derecho social que garantice el acceso a la salud, pensión y protección de riesgos profesionales.
Si bien las familias cuentan con el fondo de trabajo, la inestabilidad de las relaciones contractuales y los trabajos sobre tareas específicas en cortos periodos de tiempo son una constante incertidumbre y generan poca capacidad de ahorro y mejora durables de las condiciones de vida. El trabajo doméstico ayuda en las mejoras habitacionales, las garantías alimentarias y el equilibrio psicológico de las familias.
En estas poblaciones, el trabajador por cuenta propia debe obtener mayores ingresos para lograr igualar el nivel de los trabajadores con relación salarial formal, lo que compromete que los trabajadores, para sostenerse con mínimos aceptables, no logran tener una capacidad adquisitiva que les permita mantener capital de ahorro suficiente para la sostenibilidad y proyectos a futuro. A los trabajadores a cuenta propia le son rentables sus actividades económicas en tanto la no formalidad de sus actividades económicas. El no pago de impuestos y los trámites burocráticos les da cierta rentabilidad, lo que justifica el desinterés de dar pasos en esa dirección.
La unidad doméstica aún cumple un papel importante a la hora de cuidar, proteger, distribuir, ahorrar, invertir, prestar, trabajar conjuntamente, mejorar las condiciones habitacionales, como también en la construcción de confianza, planificar y garantizar el futuro, y por consiguiente, de reproducir la vida, incluso en vínculos sociales más extensos dentro del barrio. En el ejercicio de indagación, se presenció la existencia de acciones de solidaridad que logran hacer la vida más llevadera en casos de accidente o calamidad, o en actividades culturales locales que afirman la identidad local. Existe en estos barrios una memoria de ocupación solidaria y acceso a derechos sociales, como derechos adquiridos por la organización y exigibilidad de derechos.
Por otro lado, el movimiento cooperativista y mutualista con una amplia historia mantiene una mirada similar a la economía dominante, al considerar estas expresiones de economías como actividades no motivadas por la solidaridad; por lo tanto, no integradas a su historia y cuerpo orgánico. La mirada limitada solo ve en estas expresiones algo ajeno a la tradición y a los principios institucionalizados del cooperativismo y, a nivel internacional, los ha llevado a perder pertinencia y capacidad de respuestas a los desafíos del mundo de los trabajadores en los sectores populares, desconociendo la potencialidad que contienen estos sectores para los cambios sociales, y más en el contexto actual de pandemia. A pesar de la amplia legislación que rige al sector de la economía solidaria en Colombia, es limitada la promoción y creación de nuevas organizaciones y formas asociativas solidarias territoriales, a partir de las solidaridades naturales que realizan los que habitan los territorios. El marco de las economías populares se convierte en una categoría de acción para este sector, el cual es una necesidad que requiere la acción articulada de las distintas instituciones, organizaciones y universidades a favor del bien común y la economía local.
La economía social y solidaria hoy se plantea como una alternativa por sus principios orientadores, por las formas heterogéneas de expresión y por los impactos trasformadores localizados, con el potencial de facilitar acciones públicas y de las organizaciones sociales, frente a la necesidad de respuestas ante la crisis actual. En este sentido, comprender el marco de las economías empíricas que suceden en los territorios es fundamental para una acción coherente y transformadora donde tiene lugar una propuesta económica fundamentada en la solidaridad. Los habitantes de estos sectores periféricos, en el caso del barrio Danubio Azul de la localidad de Usme en el sur de Bogotá, mantienen en la memoria la forma en que accedieron a medios de vida material como los lotes para autoconstrucción, la autogestión de recursos, la articulación asociada entre vecinos para el acceso a servicios públicos y la exigencia colectiva para lograr mejoras en infraestructura y bienes comunes. Basarse en las solidaridades naturales que trae la memoria de estos barrios desde el proceso de ocupación territorial, así como las solidaridades intrínsecas en la unidad doméstica y el fondo de trabajo, como recursos disponibles a nivel local, pueden ser una base orientadora de la política pública que puede garantizar la reproducción social en términos del sostenimiento de las condiciones de vida materiales y simbólicas, en y desde los territorios periféricos urbanos.
Conclusiones
Después de haber realizado el recorrido por distintas experiencias de economías sociales, solidarias y populares, en las ciudades de Puebla (México) y Bogotá (Colombia), enmarcadas en construir racionalidades económicas que favorezcan la reproducción ampliada de la vida en tiempos de pandemia por covid-19, se observa que las experiencias y casos estudiados en este trabajo y el análisis realizado de las economías del campo popular actúan de acuerdo con su entorno de posibilidad, en un marco político y económico igual al que tenía lugar antes de la pandemia, es decir, a lo largo de este escrito se observa que el comportamiento de estos ejercicios ha estado acotado por su entorno de posibilidad, sobre todo, con la fortaleza organizativa al interior de estos ejercicios que les permitiera resolver sus necesidades sociales y económicas en un entorno social e institucional marcado por la reproducción de capital.
Читать дальше