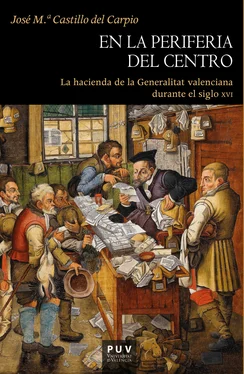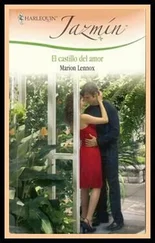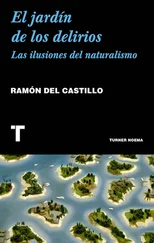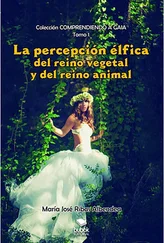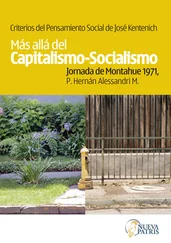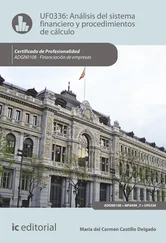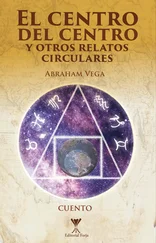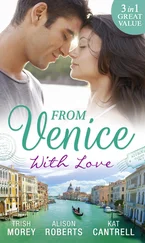De todas formas, ambas instituciones terminaron llegando a un acuerdo en julio de 1568. En él, se determinó que la Hacienda regia pagaría todas las cantidades que la Inquisición debiera por las «generalitats», y que, a cambio de ello, si algún familiar del Santo Oficio cometía un fraude contra la Generalitat, debería ser juzgado por los diputados. En este punto, el acuerdo ratificaba la orden sobre la jurisdicción de los diputados que Felipe II había emitido en octubre de 1560. 43De hecho, dos indicios sugieren que este pacto estuvo propiciado por la Corona:
• Uno, que el 8 de mayo de 1568, el virrey había recibido la orden de estar al tanto sobre la conclusión de un acuerdo entre las dos partes. En el caso de no haberlo, decía el rey, la «Regia Cort» pagaría lo tocante a la Inquisición hasta las próximas Cortes.
• Y otro, que el 31 del mismo mes, el batlle general recibió la orden regia de indemnizar adecuadamente a todos los arrendatarios que no instaran proceso alguno contra los oficiales del Santo Oficio. 44
Ahora bien, el enfrentamiento entre la Generalitat y la Inquisición tenía un calado más amplio que el estrictamente fiscal. Algunos elementos así lo dan a entender. En concreto, con la pugna iniciada por la legalización del bautismo de los mudéjares valentinos. En efecto, aunque la lucha por obtener la inmunidad fiscal para sus ministros y familiares por parte del organismo eclesial venía de antes, llama nuestra atención que el enfrentamiento más fuerte entre Generalitat y Santo Oficio se produjera en 1524-1525. Es decir, justo en el momento en que estaba en plena ebullición el proceso que llevó al bautismo legal de los mudéjares. Pues bien, a la vista de las tensiones que este asunto desencadenó entre el tribunal religioso y los señores de moriscos valencianos, y de que la Generalitat fue durante décadas uno de los baluartes usados por los estamentos −o por los representantes del militar, al menos− para defender sus intereses, debemos preguntarnos si la reacción inquisitorial de 1525 no fue una forma de presionar a los dirigentes valencianos. Si no fue una vía para hacer frente a la resistencia de estos a sus planes. 45
Como acabo de indicar, los estamentos recurrieron a la Generalitat durante lustros como pantalla de resonancia frente al Santo Oficio. Una de las vías utilizadas fue la relativa a la financiación de embajadas con las que negociar aspectos relacionados con los mudéjares. La primera de estas que tengo documentada data de octubre de 1525. Todo apunta a que los intentos de involucrar a la Generalitat en estas cuestiones habían empezado antes, al menos durante la primavera de ese año. 46Pero el caso es que el 5 de octubre, coincidiendo con el inicio de las medidas para poner en práctica la conversión de esa minoría, Eximén Pérez Pertusa y Baltasar Granulles −jurados de la ciudad de Valencia aquel año− explicaron a los diputados que había «stat deliberat per los tres staments de trametre embaixadors a la Cessàrea Magestat del Emperador i Rey Nostre» para tratar sobre el tema de la conversión; pero que, como opinaban que las negociaciones podrían alargar en exceso la duración de la embajada, sería provechoso enviar a otra persona a la corte con la misión de observar la marcha de dichas negociaciones. Tras esta intervención, los diputados acordaron que Gaspar Marrades fuera a la corte, con unas instrucciones en las que se le ordenaba, entre otras cosas, informase sobre la evolución del asunto de los mudéjares y solicitar al rey la adopción de las medidas pertinentes para evitar la huida de estos. Sus gestiones no debieron de obtener un resultado excesivamente positivo, ya que tras remitir en noviembre un informe sobre diferentes asuntos que no tenían relación alguna con el de los mudéjares, su rastro desaparece de la documentación que se conserva de la Generalitat. 47
Nuevos emisarios, para negociar con el inquisidor general y con el emperador, fueron enviados respectivamente en 1532 y 1539. 48La embajada de 1539 tiene la importancia de introducir por primera vez explícitamente a un representante de la Generalitat en la discusión sobre el destino de los bienes confiscados a los moriscos. En efecto, ratificando un acuerdo de 1533, las Cortes habían establecido en 1537 que nuestra institución aportaría a las arcas inquisitoriales cierta cantidad, a cambio de renunciar a dichos bienes. Como la aplicación del fuero aprobado en 1537 estaba sometida a su aceptación por parte de la Inquisición, los representantes de los estamentos juzgaron oportuno enviar a un emisario, pagado naturalmente con fondos de la Generalitat. La Inquisición nunca dio su visto bueno, y el fuero quedó en papel mojado. 49Pero lo que cuenta es que la Generalitat había sido involucrada una vez más en las negociaciones de los estamentos valencianos con el Santo Oficio. Y esa no fue la última ocasión, pues se repitió en 1564, 1567, 1569 y 1570. 50
Parece, pues, que la acusación de que los embajadores de nuestra institución habían ido a Madrid a «desacreditar al Santo Oficio y conseguir su abolición en Valencia» tenía algo de cierto. 51Ciertamente, el objetivo fundamental de la Generalitat había sido hacer frente a los planes económicos de la Inquisición, pues las embajadas enviadas solo por la Generalitat tenían como objetivo inmediato asegurar el cumplimiento de los fueros sobre las «generalitats». Pero el hecho de que los responsables de la Generalitat aceptaran financiar embajadas que no tenían relación con la lucha fiscal me ratifica en la idea de que sus discusiones con el Santo Oficio formaban parte de una estrategia más amplia. De hecho, creo que la única manera de entender en toda su extensión el acuerdo de 1568 entre ambas jurisdicciones −Generalitat y Santo Oficio− es relacionándolo con el afán de la Inquisición por «ganar privilegios especiales para sus deudos» y, especialmente, con la «política económica del Santo Oficio» a la que se han referido Ernest Belenguer y Rafael Benítez. 52En efecto, el hecho de que el Santo Oficio cerrara en el escaso margen de tres años dos frentes cuya existencia había durado décadas solo puede entenderse viendo la situación como un conjunto. El acuerdo de 1568 liquidó los enfrentamientos con la Generalitat. Y la concordia de 1571 cerraba la discusión con los señores de moriscos sobre el destino de los bienes que se confiscaran a estos. Estas discusiones venían de lejos, y parece mucha casualidad que ambas quedaran cerradas en tan corto espacio de tiempo. Por todo ello, puede decirse que estos acuerdos representan un punto de inflexión en las relaciones del tribunal eclesiástico con la Generalitat y con los moriscos valencianos. 53Y también que la Corona jugó un papel fundamental, propiciando −en expresión que tomo prestada de Teresa Canet− «la vía pactista para resolver los conflictos con la Inquisición». 54Pero, en definitiva, aunque el Santo Oficio no se sustrajo al control jurisdiccional de la Generalitat en materia fiscal, en la práctica quedó exento de tributar.
1.3 IMPLICACIONES SOCIALES DE LA FISCALIDAD: LOS ARRENDATARIOS DE LOS «QUARTERS» DEL «TALL DEL DRAP»
Uno de los aspectos que la «historia fiscal» debe estudiar es «sus repercusiones sociales». Como la recaudación de los tributos valencianos, siguiendo una práctica habitual en la Europa moderna, era cedida habitualmente en arriendo por periodos de tres años, esta sugerencia nos introduce en un nuevo territorio: el que se refiere al perfil social de las personas que actuaron como arrendatarios de impuestos. 55
Pero cuando analizamos las actividades mercantiles, parece que nos encontramos ante un escenario en cierto sentido desalentador. En efecto, Fernand Braudel se preguntaba, al hablar de la presencia castellana en Italia, si los «aragoneses» no estarían demasiado ocupados en sus pequeños asuntos para atreverse con negocios de media o larga distancia. Y James Casey presenta un cuadro en el que destaca la falta de iniciativa, el miedo de los mercaderes valencianos a asumir riesgos excesivos, de manera que, durante los siglos XVI y XVII, los mercaderes valentinos fueron retirándose de una actividad −el arriendo de los diezmos− que era cada vez más ruinosa. 56Con los datos de los que dispongo, no puedo precisar en qué medida esa retirada se debía efectivamente al descenso en la rentabilidad de los arriendos, o qué importancia debemos atribuir a presiones externas, como la realizada por las autoridades regias en torno a 1572-1573, al instar un proceso contra los nobles y caballeros «que se hazen mercaderes y se emplean como tales en arrendamientos y otros tratos fuera de su grado», para que estos dejaran de actuar como fiadores de los arrendatarios de impuestos. 57Ciertamente, las estructuras mentales son de larga, larguísima duración. Tan larga, en ocasiones, que hasta la «longue durée» braudeliana parece hacerse corta. En efecto, David Abulafia señala que, de manera similar a la de los héroes de Homero, «a los aristócratas romanos les gustaba declarar que ellos no se ensuciaban las manos con el comercio, que asociaban el trabajo manual a la apropiación indebida y a la falta de honradez», y que esa «actitud condescendiente» de una parte social de la Roma republicana no impidió, sin embargo, que «romanos tan destacados como Catón el Viejo o Cicerón se dedicaran a sus propios negocios comerciales» a través de agentes. De todas formas, fuera lo que fuese, actualmente también sabemos que dos circunstancias cambiaron el esplendor que la economía valenciana había tenido al final de la Edad Media: la expansión de la economía atlántica y que nuestro reino pasó a ocupar una posición secundaria dentro del entramado político y financiero de la «monarquía hispánica». Dos hechos, sin duda, que influyeron en la mentalidad de los valencianos de época moderna. 58
Читать дальше