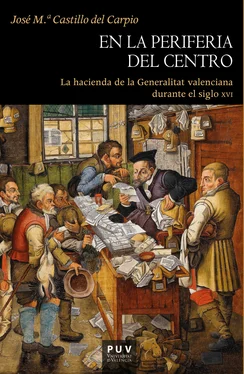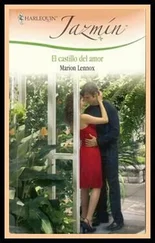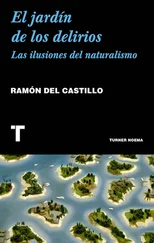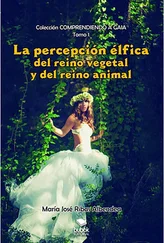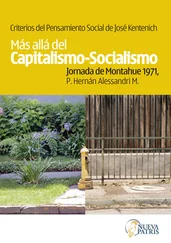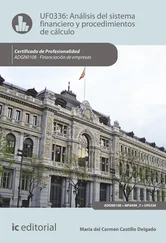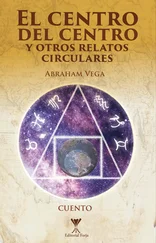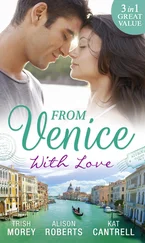..] y la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón». Pero no solo eso. Como recuerda Giovanni Muto, la primera característica de lo que solemos llamar «Imperio español» es que se trataba de una comunidad de Estados; una comunidad de Estados en la cual cada miembro conservaba su constitución y su autonomía administrativa, fiscal y jurídica; a pesar, como señala Winfried Schulze, de que el siglo XVI también vio el triunfo de los soberanos «nacionales», constituyendo una etapa decisiva en la derrota de las estructuras tradicionales de poder. La confluencia de todos estos factores provocó que la Corona de Aragón quedara integrada en «unos sistemas económicos de dimensiones muy superiores a los existentes con anterioridad», que la «nueva monarquía hispánica» estuviera formada por «dos territorios con una extensión y un peso demográfico muy distinto» y que, como consecuencia de todo ello, «la importancia que el territorio valenciano» había tenido anteriormente en el terreno político o en el económico se viera reducida de manera considerable. En efecto, inmerso en ese entorno, el reino valenciano pasó a ser solo una pieza más de la monarquía hispánica. De hecho, desde los órganos centrales de gobierno se puso en marcha un proceso unificador, dentro del cual destaca un elemento: desde el punto de vista de Castilla, o así al menos lo señala Muto, los otros territorios ibéricos y las provincias exteriores a la Península podían ser considerados como regiones periféricas. 2Los valencianos, justo es recordarlo, vivían en el centro geográfico de esta monarquía universal. Es decir, en la Península ibérica. Pero, de alguna manera, como consecuencia de las transformaciones políticas y económicas experimentadas a nivel global, se quedaron en la periferia. En la periferia de los centros de poder más pujantes; es decir, fuera de los núcleos en los que se tomaban las principales decisiones de tipo político o de las regiones que se convertían en los motores económicos y financieros del mundo. Quizá decirlo como lo voy a decir sea simplificar, pero no deja de tener su parte de verdad: sin tener en cuenta estallidos como las Germanías y la revuelta mudéjar de Espadán, o los problemas generados por las luchas de bandos, pues todos ellos son en algún modo manifestaciones extremas, el caso es que los valencianos durante este siglo tuvieron que amoldarse a unas nuevas realidades. A unas realidades nuevas en las que tanto política como económicamente eran solo una pieza de segundo orden; a pesar de conseguir, unas veces mediante acuerdos, otras con resistencias más o menos soterradas, que su integración en la monarquía hispánica se realizara salvando lo más posible su edificio foral. Al menos, formalmente. Por todo eso, me he permitido hablar de centro y periferia en el título que encabeza este libro. 3
Pero no son las teorías o las realidades político-económicas de los siglos XIV, XV o XVI en sí a lo que están dedicadas las páginas que siguen. Su contenido es más modesto. En realidad, el libro que ahora comienza atenderá solo a dos cuestiones:
– Cómo era y cómo funcionaba durante el siglo XVI el sistema fiscal del que fue titular la Generalitat foral valenciana. Es decir, qué impuestos lo formaban, cuál era su naturaleza o cuál el ámbito de aplicación de cada uno de ellos. Correcta o incorrectamente, por ello, prestaré atención a aspectos tales como el respeto o no del carácter universal de los impuestos que formaban este sistema tributario, a la ordenación fiscal del territorio valenciano y a la forma en que era ejercida la recaudación. 4
– Y cuáles fueron las características de las finanzas de esta institución. Es decir, las fuentes y estructura de sus ingresos, la distribución de los gastos y la evolución de ambos. En una palabra, cómo se comportaron a lo largo del siglo en el que Fernando el Católico, Carlos I y Felipe II rigieron nuestros destinos.
Por otra parte, antes de dar por concluidas estas líneas introductorias, quiero hacer unas breves consideraciones. Teresa Canet, Emilia Salvador, David Bernabé, Joan Lluís Palos, Bernat Hernandez y Juan Francisco Pardo leyeron una versión anterior de este trabajo, y me dieron consejos para mejorar su contenido. He procurado seguirlos, en la medida en que mis capacidades y mis obligaciones laborales me lo han permitido. Pero no está todo, ni mucho menos. Antes al contrario, faltan bastantes de las cosas que me habría gustado incorporar, en cuanto a mejoras y en lo que se refiere a contenidos. Y, por eso, en cierto sentido, el texto que sigue a continuación nunca será el que yo hubiera querido. Pero también es cierto que acometer el trabajo de revisión y ampliación con la profundidad deseada hubiera significado posponer durante años su publicación. En todo caso, todos ellos merecen mi agradecimiento. Y por eso los recordaré siempre con gratitud. Igual, finalmente, que a mi madre, pues ha leído y corregido el trabajo, salvándome de bastantes erratas. Gracias a todos.
1R. Fédou: El Estado en la Edad Media , Barcelona, 1977; J. Lalinde Abadía: «Las Asambleas parlamentarias en la Europa latina», en Les Corts a Catalunya. Actes del Congrès d’Història Institucional , Barcelona, 1991, pp. 261-269; del mismo autor: «La ordenación política e institucional de la Corona de Aragón», en Á. Martín Duque et al .: La expansión peninsular y mediterránea (c. 1212-1350). II. El Reino de Navarra, la Corona de Aragón, Portugal , Historia de España «Menéndez Pidal», XIII, 2 vols., Madrid, 3.ª ed., 1996, pp. 366-367; Furs de València , en G. Colón y A. García (†) (eds.), 11 vols. (los vols. IX-XI, a cura de G. Colón y V. García), Barcelona, 1970-2007, I, en especial pp. 8-17; P. Spufford: Dinero y moneda en la Europa medieval , Barcelona, 1991.
2R. Franch Benavent: «El comercio marítimo y la manufactura de la seda en la Valencia del siglo XVI», en Estudios de Historia moderna en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban , 2 vols., Valencia, 2008, II, pp. 618-619; G. Muto: «Le système espagnol: centre et péripherie», en R. Bonney (ed.): Systèmes économiques et finances publiques , París, 1996, pp. 226 y 228; W. Schulze: «Émergence et consolidation de l’“Ètat fiscal”. I. Le XVI esiècle», en R. Bonney (dir.): Systèmes économiques et ..., pp. 260-261.
3El concepto centro-periferia surgió hace ya unas cuantas décadas, y ha sido utilizado en diferentes contextos y con distintos enfoques. Una breve aproximación a él podemos encontrarla en A. Turner Bushnell y J. P. Green: «Peripheries, Centers, and the Construction of Early Modern American Empires. An Introduction», en Ch. Daniels y M. V. Kennedy: Negotiated Empires. Centers and Peripheries in the Americas, 1500-1820 , Nueva York - Londres, 2002, pp. 1-14.
4Pionero sobre este tema es el trabajo de J. Camarena: «Función económica del “General del regne de València”, en el siglo XV», en Anuario de Historia del Derecho Español , XXV, Madrid, 1955, pp. 529-542; M.ª R. Muñoz Pomer: Orígenes de la Generalitat Valenciana , Valencia, 1987; J. M.ª Castillo del Carpio y G. Almiñana García: «Vestigios documentales de una fiscalidad recién nacida: las generalitats valencianas (1375-76)», en Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història (Universitat de València) , XLVI, Valencia, 1996, pp. 321-345; J. M.ª Castillo del Carpio: «El sistema tributario del Reino de Valencia durante el siglo XVI», en Estudis. Revista de Història Moderna , 19, Valencia, 1993, pp. 103-129; J. Aliaga Girbes: Los tributos e impuestos valencianos en el siglo XVI. Su justicia y moralidad según Fr. Miguel Bartolomé Salom O.S.A. (1539?-1621) , Roma, 1972.
Читать дальше