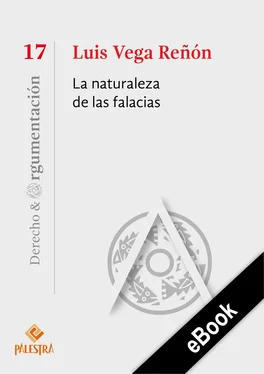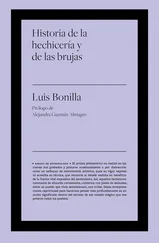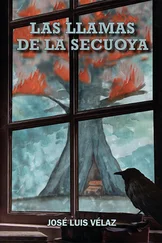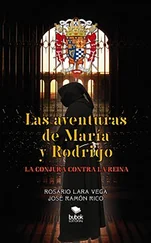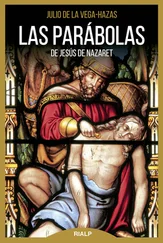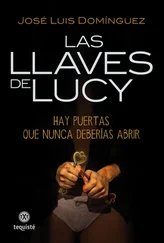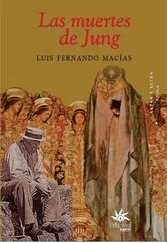Pero, en esta línea tradicional, el estudio de las falacias también puede justificarse positivamente sobre la base de que hay buenas razones para conocerlas y evitarlas. Si tenemos buenas razones para hacer algo, las tenemos para poner en práctica los medios necesarios para tal fin. Tenemos buenas razones para evitar las creencias falsas y las decisiones equivocadas, así como para contar con creencias verdaderas y decisiones acertadas, en la medida en que nuestra supervivencia y nuestro bienestar dependen de ellas. Razonar bien es uno de los medios indicados para tales propósitos —no es una garantía de acierto, pero sí es un procedimiento fiable y el que nos permite aprender de nuestros desaciertos—. Así pues, tenemos buenas razones para razonar bien y, por lo tanto, buenos motivos para conocer las formas paradigmáticas de hacerlo mal y evitarlas.
2.2. Hoy, además de los tradicionales, tenemos otros motivos para estudiar las falacias. Son motivos de diverso orden. Unos, más filosóficos, tienen que ver con la pérdida y la restauración de la confianza en la comunicación discursiva, con la sutura del tejido de la conversación que las falacias parecen romper o con la recuperación de la interacción razonable y responsable que parecen amenazar. Estas consideraciones no solo tienen relieve desde el punto de vista de la calidad del discurso, tanto privado como público, sino que pueden alcanzar a la calidad de vida intelectual si nos remitimos a algunas indicaciones platónicas sobre el papel del debate socrático en el desarrollo del discurso interior y en el mejoramiento del propio yo. Otros motivos, de distinto orden, residen en su significación teórica, puesto que a través del espejo de las falacias se reflejan y dejan ver varias de las cuestiones abiertas o pendientes en la teoría actual de la argumentación. Como serán motivos de ambos tipos los que alimentarán en buena medida las discusiones planteadas en la parte III de este libro, se irán precisando y desarrollando allí, en el contexto de esos problemas y al hilo de esos debates —e. g. sobre la relación entre marcos de discurso y acciones e interacciones argumentativas, o en torno a la integración de las actuales perspectivas teóricas del campo de la argumentación, o acerca de cuestiones de normatividad y “racionalidad”—.
2.3. Un tercer tipo de buenos motivos para ocuparse de las falacias es el que consiste en los servicios heurísticos, analíticos y críticos que hoy está prestando su investigación y confrontación con otras nociones vecinas o asociadas en las fronteras de la argumentación a otros estudios como los psicológicos y los cognitivos, o los dedicados al análisis crítico de diversos géneros de discurso, desde el publicitario hasta el político. Esta es, quizás, la proyección más cultivada y fructífera del estudio de las falacias fuera del recinto escolar de la lógica informal, pero sus propios éxitos ya nos empiezan a exigir un esfuerzo de diversificación y de precisión conceptual. Unas primicias en tal sentido han sido las ofrecidas en el apartado 3 del cap. 2, a propósito de algunas nociones vecinas o afines en este terreno cognitivo y discursivo, como las de ilusión inferencial, sesgo heurístico, planteamiento paradójico, maniobra o movimiento ilícito y argumentación falaz. Pero en la actualidad van medrando otras especies tóxicas que ponen en peligro la salud, siempre delicada, del discurso público. Me refiero, en particular, a la proliferación de bulos, a las estrategias y campañas de desinformación y, en fin, a la cobertura ideológica de la posverdad.
Por bulo cabe entender un contenido de apariencia informativa, pero intencionadamente falso, concebido con visos de verdad para engañar al público (cliente o ciudadano) y difundido por cualquier plataforma o medio de comunicación social 13. Desde luego, tanto esta como otras especies afines de distorsión y perversión de la comunicación, algunas tan populares como las fake news, cuentan con una amplia y arraigada práctica en la historia de las comunidades conocidas. Con todo, su desarrollo actual ha traído consigo algunas novedades bajo el sol, en especial las derivadas de la intervención de la inteligencia artificial y de los agentes artificiales (e. g. bots) en acciones y procesos de información y comunicación 14. La desinformación, a su vez, se distingue de la información meramente falsa o errónea y consiste en una falsa información que pretende pasar por auténtica15, responde a motivos o intereses ideológicos, políticos o socioeconómicos y envuelve alguna suerte de manipulación discursiva del público “informado”. Esta manipulación es una compleja operación falaz. No solo se propone unos objetivos como los siguientes: (i) actuar sobre el receptor de modo que éste no sea consciente de tal proceder, de sus propósitos y sus efectos; (ii) inducirlo a confusión o engaño con respecto al objeto de la manipulación; (iii) utilizarlo al servicio de los intereses del emisor o de la fuente del discurso. Además, a diferencia de las falacias y mentiras convencionales, no corre por lo regular a cargo de agentes individuales ni descansa en relaciones interpersonales, sino que suele ser obra de agentes y entidades sociales y moverse en espacios del discurso público. El tercer personaje de los nuevos tiempos es la blanda y acogedora cobertura que proporciona la posverdad. En principio y en línea con el DEL, es posverdad la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y opiniones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Pero esta noción no tiene en cuenta dos rasgos distintivos del marco de la posverdad: uno es no solo el desvío sino la indiferencia hacia la verdad o la falsedad de lo juzgado o referido; otro es la complicidad pública generalizada con esta disposición complaciente con nuestros sesgos cognitivos y alentada por el que llamo “pensamiento confortable” en contraste con el denominado “pensamiento crítico” 16. Una muestra de su deletéreo alcance puede ser el caso siguiente.
En las últimas elecciones al Parlamento de la Comunidad de Madrid (mayo de 2021), Vox exhibió un impactante cartel de propaganda electoral que representaba a un mena —menor extranjero (migrante) no acompañado—, ataviado como un yihadista, frente a una respetable anciana, situados en torno a este lema central: “Un mena, 4700 € al mes; tu abuela, 426 € de pensión/mes”. El cartel fue denunciado no solo por dar señales de odio, como la identificación del mena con un joven radical encapuchado, sino por atribuir una subvención de la Comunidad de Madrid a los menas notoriamente infundada y falsa: ni la cantidad asignada es de libre disposición individual, ni la cifra responde a la realidad. Pues bien, la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la denuncia en aras de la libertad de expresión y «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no son veraces» 17. Creo que esta declaración es clara señal de la propagación de la posverdad entre algunos magistrados madrileños. En todo caso, frente al derecho del emisor a su libertad de expresión habría que ponderar el derecho del público receptor a no ser engañado18, un derecho obvio en cualquier democracia sana aunque todavía no parezca reconocido y protegido.
Este nuevo escenario de los males que amenazan la salud del discurso público no solo evidencia la inagotable vitalidad de la fauna de las falacias en nuestro tiempo; también justifica en justa correspondencia el renovado interés de su estudio. Y, en fin, obliga a revisar los avisos de actuación frente a las falacias avanzados al final del cap. 1, que se atenían a escenarios tradicionales y se referían a agentes individuales; en la tesitura actual, unos avisos como II, IV y VII implican actitudes y resistencias más bien colectivas para ser efectivos.
Читать дальше