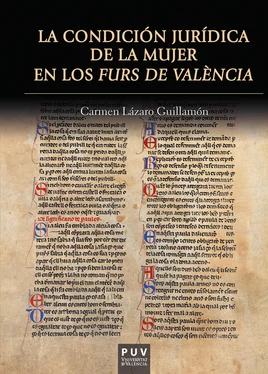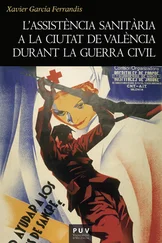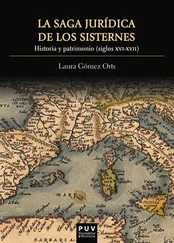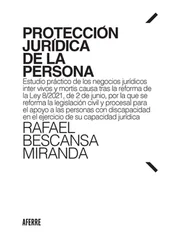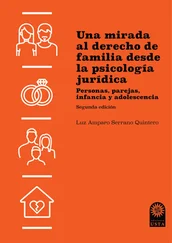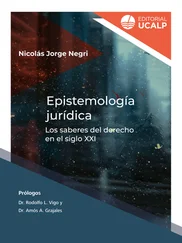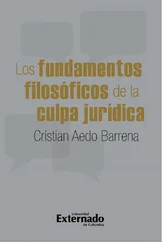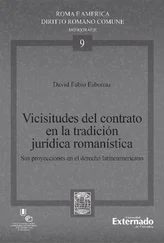Como advierten López Elum y Rodrigo Lizondo, 10 hemos de ser conscientes del carácter incompleto de las fuentes legislativas puesto que el marco jurídico debe ser siempre verificado y enriquecido por medio de fuentes documentales (sin embargo, el tratamiento de estas no es el objeto de este estudio), pero la ley refleja una realidad social y a partir de ella puede construirse el marco jurídico en el que se desarrolla la vida femenina. Como afirma del Moral, 11 desde hace unas décadas son muy notables los trabajos que demuestran que aproximadamente el 50 % de la humanidad, las mujeres, han sido ignoradas, tergiversadas y no tenidas en cuenta a la hora de escribir la Historia, elaborar el Derecho o planificar la Educación, de forma que es necesario volver a revisar esa Historia, Derecho, Educación, etc., y estudiarlas bajo una nueva perspectiva teniendo en cuenta la existencia de ese sector que constituye no una minoría, sino la mitad de la humanidad. Todo ello, insistimos, sin apelar a métodos que puedan hacer suponer un llamamiento a doctrinas feministas. Aunque está claro que el trabajo no puede obviar una división que opera inevitablemente: la división entre hombres y mujeres y su tratamiento en la norma jurídica sometida a examen, su análisis podrá dar respuesta a la cuestión de la efectiva desigualdad, la discriminación de la mujer, las eventuales restricciones jurídicas, las limitaciones a fin de encontrar un fundamento, aunque este se halle en la necesidad de protección de la condición femenina dada su incuestionable inferioridad; protección que quizá, en determinado contexto y bajo concreta circunstancia, puede llegar a suponer una ventaja. Sin embargo, a pesar de esa inevitable división, se intentará ofrecer una visión globalizada en la que la condición femenina forma parte esencial del todo.
A decir de Pernoud, 12 «para comprender lo que fue en sus orígenes la liberación de la mujer conviene saber lo que era la condición femenina en Occidente, es decir, en el mundo romano», y en este entorno, continúa la autora, «más que a las obras literarias o a los ejemplos individuales mencionados aquí y allá conviene remitirse al derecho, o para mayor precisión a la historia del derecho, si queremos conocer las costumbres, pues el derecho las revela al mismo tiempo que la determina». La autora sigue a insignes romanistas y otros estudiosos 13 que afirman que la mujer romana fue únicamente un objeto. En efecto, en el ámbito jurídico-público la mujer no participa activa y directamente en la vida política, en la administración, en los tribunales, pero no estamos de acuerdo con la afirmación de Pernoud 14 en cuanto a que desde el punto de vista del Derecho romano la mujer no tiene, en el sentido estricto de la palabra, más existencia que un esclavo. Afirma la autora que el Derecho exclusivamente se ocupa de la mujer cuando es necesario gestionar el destino y la administración de sus bienes. Creemos que no hay duda de que esta parcela preocupa al Derecho romano tanto en el caso femenino como también respecto de los varones, es más, si el Derecho romano se ocupa del destino y administración del patrimonio femenino es porque las mujeres lo tienen (circunstancia que no se da en el caso del servus ) y, por tanto, participan del concepto de capacidad jurídica, capacidad de obrar y de otra suerte de capacidad como es la económica. Estamos de acuerdo en que la mejora de la condición femenina es notable si seguimos la evolución sociojurídica romana y, sobre todo, con la expansión del cristianismo, cuyas proposiciones parten de la idea de igualdad entre hombre y mujer. Pernoud 15 estudia la situación de la mujer durante la época feudal y señala muy sugerentemente que «es indiscutible que por entonces las mujeres ejercen una influencia que no pudieron tener ni las bellas partidarias de la fronda en el siglo diecisiete ni las severas anarquistas del siglo diecinueve», pero concluye que durante el periodo medieval-feudal se comprendió que «los contrarios son indispensables el uno al otro, que una bóveda sólo se mantiene gracias a la presión mutua que ejercen dos fuerzas una sobre otra, y que su equilibrio depende de un empuje parejo. Tal vez nos sea dado redescubrir esta afortunada necesidad en el tiempo», y en este contexto se pregunta si «el actual esfuerzo por liberar a la mujer no corre el riesgo de abortar, porque señala una tendencia suicida para ella: negarse en tanto mujer, conformarse con copiar las conductas de su compañero, tratar de reproducirlo como una especie de modelo ideal perfecto, negándose de entrada toda originalidad». Quizá nuestras mujeres valencianas no olvidaron esa originalidad y, desde esa perspectiva, nos aventuramos a estudiar su conceptualización en el texto de Jaume I. Herlihy 16 manifiesta muy acertadamente que las mujeres jugaban un relevantísimo papel en el gobierno de la propiedad familiar durante la época feudal. Como afirma Solé, 17 la situación de la mujer se deterioró en los siglos XIV y XV (que denomina medievales clásicos), dado que parece que hasta el siglo XV la mujer goza de mayor capacidad jurídica. Es a partir del siglo XVI cuando su capacidad merma. López Elum y Rodrigo Lizondo, 18 siguiendo a Beneyto, aseveran que
la mujer valenciana tendrá en la época foral una capacidad jurídica disminuida con respecto al varón, cosa que […] es debida al régimen imperante en materia matrimonial y, en términos generales, a la fuerte influencia del Derecho Romano […] La prioridad masculina es una constante en la legislación regnícola, lo que, por otra parte es común en el derecho medieval.
Nuevamente, la justificación de que la inferior condición de la mujer es debida a la recepción de las fuentes jurídicas romanas se convierte en tópico; no obstante, nos permitimos ponerlo en cuarentena dado que a través de este trabajo se comprenderá que si como afirma Taulet 19 «comparamos los derechos de la mujer valenciana en el periodo foral […] en relación con los derechos de la mujer en las demás legislaciones de su tiempo, la situación de la mujer valenciana se presenta en condiciones de enorme ventaja, como consecuencia de las sabias disposiciones de una legislación progresiva y justa expresión de un Derecho muy superior a su tiempo», y si el origen mayoritario de los textos de los Furs se encuentra en las fuentes jurídicas romanas, quizá el tópico de que la condición de la mujer es inferior a la del varón por la influencia del Derecho romano no sea tan cierto; sin poner en cuestión, claro está, que la mujer romana presenta un estatus jurídico diferente al del varón, y que no se puede hablar desde el punto de vista de la condición de igualdad, tal y como ha venido sucediendo a lo largo de la historia, no es el Derecho romano ni son los textos de los Furs de València de Jaume I los ordenamientos jurídicos que dejan a la mujer en peores condiciones. 20
Los estudios sobre la mujer que verifican y defienden su sometimiento y posición inferior respecto del varón fundamentan sus argumentos en fuentes y textos que literalmente llaman a dicha condición de debilidad y, por tanto, en la constatación de una serie de medidas que tienden a la necesaria protección de la condición femenina (como comúnmente se afirma, se trata del «sexo débil» y, por tanto, la necesidad de su protección viene de suyo). Sin embargo, debemos eliminar ese presupuesto dogmático feminista que se plantea desde premisas ideológicas machistas para interesarnos por la mujer sin parangón, sin aplicar metodologías más o menos tradicionales regidas por enfoques de género, etc. Con mucho, la única metodología que se seguirá por una simple razón de objetivo es la exegética, esto es, la pura y simple interpretación de la norma jurídica sometida a consideración en cada caso y solo acompañada, en contadas ocasiones, de un matiz sociológico. Vayamos a ello…
Читать дальше