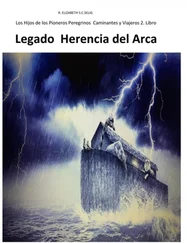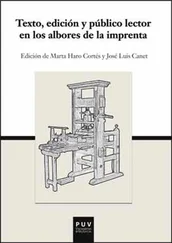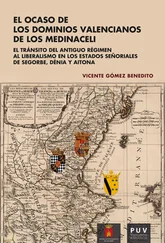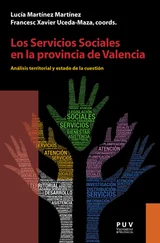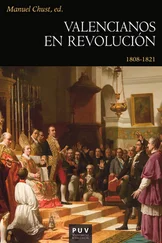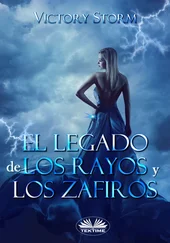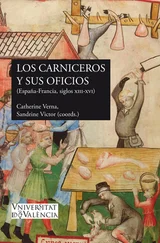Entonces, ¿a quién le puede extrañar que, tras la desabrida sentencia del año 1992, la Comunidad Valenciana recurriese a sus viejos fueros para tratar de salvar una potestad que tuvo durante siglos, que le fue arrebatada por la fuerza de las armas y del absolutismo y que el Estado se ha negado a devolverle durante más de trescientos años? Sólo a los que ignoran esencialmente la historia de esta tierra y el valor icónico de algunos de sus elementos. Porque ignorancia supina es atreverse a comparar Furs de València con las llamadas «Costumbres Holgazanas de Córdoba» o con el Fuero de Cuenca . Aquí se desconoce todo: el contenido y alcance de las leyes históricas, la profundidad del intento, el relato de fondo... 13Es algo muy típico de los académicos madrileños que, como tienen un apartamento en las playas de Levante –perdón, de la Comunidad Valenciana–, ya creen saberlo todo sobre esta tierra. El caso aragonés es de libro. Veamos algunos textos de su Estatuto de Autonomía. En el «Preámbulo» podemos leer: «El Reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo aragonés que durante siglos dio nombre y contribuyó a la expansión de la Corona de Aragón. Seña de identidad de su historia es el Derecho Foral, que se fundamenta en derechos originarios y es fiel reflejo de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad. Este carácter foral tuvo reflejo en la Compilación del siglo XIII, en el llamado Compromiso de Caspe de 1412 y en la identificación de sus libertades en el Justicia de Aragón». En el art. 1.3: «La Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el Derecho foral y su cultura». El texto está trufado de referencias a los fueros; y si el amable lector quiere ir más allá, puede echar un vistazo a la Proposición de ley sobre la actualización de los derechos históricos de Aragón, recientemente aprobada por las Cortes con sede en Zaragoza. Hasta donde yo sé, nadie ha acusado a los aragoneses de sufrir una «foralitis aguda» –o crónica, quizás–.
No debe olvidarse tampoco que los fueros tienen una paternidad indudable, la del rey Conquistador. Jaume I es otra figura mítica de similares proporciones, el monarca guerrero victorioso y creador del reino de Valencia, y primer promulgador de sus leyes en fecha tan temprana como 1238. Pocos personajes históricos presentan un perfil tan poliédrico, tan adaptable a las preferencias de cada momento y cada sociedad. La primera comunidad cristiana vio en él al conquistador providencial, al triunfador de la cruzada contra el Islam; el patriciado urbano medieval, sin embargo, lo celebró como el creador de una comunidad ciudadana vinculada al rey mediante un pacto político; para los oficiales de la Monarquía Hispánica de los siglos XVI y XVII era un militar invicto; y para los valencianos de la época, un elemento más, básico, de una conciencia histórica cada vez más sólida. Los sacerdotes de la Contrarreforma lo consideraron uno de los fundamentos de la patria católica, un campeón de la evangelización. Incluso las autoridades borbónicas, que destruyeron buena parte de su obra, lo ensalzaban como instaurador de un reino –que, por cierto, habían suprimido– y glorificaban sus enseñas. Los liberales del XIX exaltaron el sentido de libertad patente en las instituciones que creó –los Fueros, el pactismo, las Cortes...–. Símbolo de la patria renacida para el valencianismo del siglo XX, para los funcionarios de Primo de Rivera era más bien el introductor de una cierta identidad colectiva regional. La Segunda República lo celebró como legislador eximio y demócrata convencido, punto de partida del esplendor valenciano –incluso los anarquistas pasearon su espada en 1938 como símbolo de firmeza militar contra el fascismo–. Por su parte, los falangistas hicieron la usual comparación entre el rey y el Caudillo invicto, los dos libertadores de sendas tiranías –el Islam y el comunismo–. Para los políticos y la sociedad de la Transición fue la idea, el punto de partida del autogobierno y la autonomía recuperados después de siglos de incuria.
Pocas figuras –o ninguna, según parece– suscitan una adhesión tan unánime. De hecho, alguna encuesta de opinión reciente vino a demostrar que Jaume I es la figura histórica que concita un mayor consenso entre los valencianos, con independencia del lugar en que vivan, a la hora de elegir un emblema unitario, y con diferencia sobre cualquiera otra. El gran monarca aragonés es siempre recordado en los momentos de tribulación, de incertidumbre o de dificultades: en 1808, durante la Renaixença, al llegar la Segunda República o en la larga noche del franquismo para el valencianismo político, los ojos de los valencianos siempre han vuelto la mirada hacia la figura del rey Conquistador buscando una referencia, una seguridad, un camino a seguir. La elección de uno de sus mayores logros, el derecho foral, para hacer frente al desafío planteado por la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la competencia de la Generalitat para legislar en materia de derecho civil, tampoco debería sorprendernos.
El octavo centenario del nacimiento del rey Conquistador propició la aparición de valiosas biografías, como las de Ernest Belenguer, José Luis Villacañas y Antoni Furió, 14y numerosos estudios y trabajos sobre el monarca y su época. Aquello fue la antesala de un auténtico boom de publicaciones de las más diversas clases sobre la historia valenciana: grandes hitos, geografía vinculada a los sucesos, anécdotas y curiosidades, los personajes, etc. No hay librería que no disponga de un estante o una mesa reservados a tal fin. Que sea en hora buena, porque la construcción de un imaginario valenciano sólido y visible va a necesitar de la colaboración de todos, de los estudios académicos y de las obras divulgativas. Cada clase tendrá su público... En un reciente debate que sostuvimos en Zaragoza, invitados por la Fundación Giménez Abad, Jon Arrieta, Jesús Morales y yo discutíamos sobre mitos fundacionales. 15Los aragoneses y vascos nacen entre brumas y leyendas, desde los Fueros de Sobrarbe al cantabrismo. Sin embargo, los valencianos tenemos un origen poco o nada discutido, que dispone hasta de partida de bautismo: el 9 de octubre de 1238. Esa circunstancia tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hace poco, Vicent Baydal planteaba si la reverencia secular de los valencianos hacia Jaume I, es decir, hacia un rey que en su tiempo suponía el máximo poder, no está detrás de la fama colectiva, como pueblo o como territorio, de ser leales y obedientes al poder constituido –una especie de «meninfotisme» político–, y añadía: «de ben segur que també podem trobar altres figures i èpoques històriques a conéixer i aprofundir (fins i tot més enllà de les típiques Germanies o la Guerra de Successió, on pareix que s’acabe tot)».
A esa tarea se ha dedicado él mismo, junto con más gente joven como Ferran Esquilache o Frederic Aparisi, publicando monografías y hasta conformando un blog –«Harca»– que se dedica a divulgar sucesos y relatos de la historia medieval valenciana. 16El desarrollo de las nuevas tecnologías y de internet ha posibilitado que cuaje la fiebre de blogs , páginas de Facebook y portales especializados en historia de los ámbitos temporales y geográficos más diversos, desarrollados desde ayuntamientos, universidades, institutos o por iniciativa de personas concretas. Todo será poco si se quiere construir con criterio una identidad valenciana propia, alejada de esos mitos que bloquean y desunen –como el del «meninfotisme» o el de los orígenes de la lengua valenciana–, que recoja su extraordinaria diversidad social desde parámetros de modernidad e integración y que, sobre todo, evite la manipulación de aquellos políticos interesados y, las más de las veces, ignorantes, que se sirven de la historia para sus fines propios.
Читать дальше