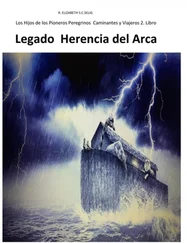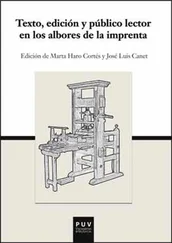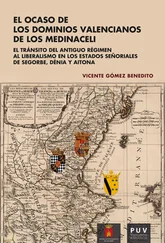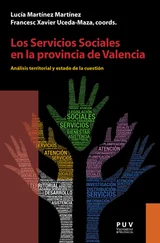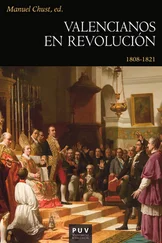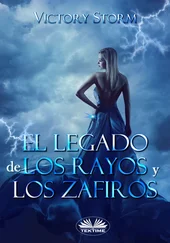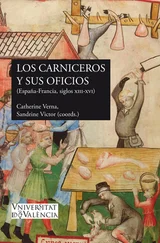Al proponer la antigua legislación como ámbito material del ejercicio de la competencia –la foralidad civil protegida–, la Comunidad Valenciana quiso enlazar con algunas de las interpretaciones más flexibles del alcance del artículo 149.1.8ª de la Constitución española, las que exigen sólo la vigencia pretérita de un régimen foral o se adscriben a una postura regionalista o autonomista. Es un criterio interpretativo que no resulta descabellado. En una ponencia –de obligada lectura– que el profesor Lacruz Berdejo pronunció con motivo del Congreso de juristas sobre los derechos civiles territoriales en la Constitución, que tuvo lugar en Zaragoza en octubre de 1981, éste daba tres posibles interpretaciones al inciso «allí donde existan» que figura en el artículo; la tercera incluiría no solo una vigencia actual, sino también una pretérita, lo que permitiría «la restauración de un Derecho foral (civil) guipuzcoano o de un Derecho foral valenciano». 8Lo primero ya se ha cumplido a través de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, que extiende a todos los habitantes de Euskadi el uso de instituciones hasta ahora limitadas a una comarca, un valle o un territorio concreto; ello no deja de constituir un refrendo de tal interpretación, máxime cuando no se ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional.
Pero, como antes señalaba, la apelación al legado foral tiene una explicación histórica. Furs de València , como cuerpo legal en constante crecimiento desde el siglo XIII, se acabará convirtiendo en un marco de referencia identitaria para los valencianos. Durante el siglo XIV, el largo y complejo reinado de Pedro IV el Ceremonioso verá consolidarse varios de los elementos característicos del gobierno político del antiguo reino: la autonomía de los municipios, el creciente papel de las Cortes, el desarrollo del derecho privado o el nacimiento de la primera institución que tendrá la representación del territorio con carácter permanente: la Diputació del General –la Generalitat–. Se estableció así un régimen de gobierno de corte pactista que José Luis Villacañas llegó a calificar de «protorrepublicano», 9muy distinto del «decisionista» que se gestaba en la Castilla de entonces. Ese perfil se irá suavizando a raíz del Compromiso de Caspe y la entronización de la dinastía castellana de los Trastámara, la unificación de la Monarquía Hispánica con los Reyes Católicos o la guerra de las Germanías. Pero eso no evitó que, ya en la Edad Moderna, los fueros estuviesen considerados como un elemento esencial de la conciencia política que los valencianos tenían de sí mismos como pueblo.
Esa identidad colectiva se vinculaba a una estructura jurídica –los «fueros»– y a una conciencia histórica desarrollada después de siglos de convivencia como una entidad perfectamente reconocible –el reino de Valencia–. Escribo «fueros» entre comillas porque, para esta época, el término ya no hace referencia a un simple código o conjunto de leyes, que por entonces se recopila e imprime, sino a un entramado institucional que se sostiene sobre una estructura jurídica muy diversa, y que tiene como característica principal su capacidad para limitar el poder arbitrario del rey en una época de creciente absolutismo. De ahí su fuerza movilizadora, tanto antes como después de 1707... Esto es algo que se les suele escapar a los juristas que estudian el pasado sin el método conveniente: en el Antiguo Régimen, las mentalidades colectivas se identifican más con ordenamientos jurídicos y estructuras políticas que con rasgos de tipo etnocultural, como la raza, la lengua o el linaje. Cuando esos elementos rigen un territorio más o menos extenso y perfectamente identificable, suelen alcanzar una adhesión incondicional –patriótica, diríamos hoy–: en el caso valenciano, a las leyes recogidas en Furs ; pero también a las instituciones de autogobierno –Diputació, Corts, estamentos...– y las normas que las regulan –a menudo, consuetudinarias–, a los mecanismos de control legal y de garantía personal – greuges y contrafurs –, al pactismo y a su vertiente judicial, a las doctrinas jurídicas que los sostienen, etc. Los «fueros» levantan así en torno a ellos un mito de libertad, de gobierno moderado y equilibrado, de inmunidad frente al despotismo, que en cierto modo atraviesa los siglos transcurridos desde su abolición y sigue presente aun en nuestros días. Y, como todo mito, es objeto de análisis y de reajuste a sus verdaderas proporciones por los historiadores, especialmente por los medievalistas y modernistas valencianos. 10No voy a ponderar aquí el verdadero alcance de esa presunta libertas foral, construida esencialmente por las élites políticas y sociales para preservar su poder y mantenerlo a resguardo de un monarca siempre ávido. Pero algo de ello hay cuando uno repara en cómo transcurrió la nueva planta borbónica –aquel andamiaje fue desmontado pieza a pieza y sustituido por otro construido con las del absolutismo castellano y alguna, exótica, del francés– o en los lamentos constantes de Pere Joan Porcar en su Dietari sobre la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades regnícolas en el XVII para utilizar los mecanismos forales en defensa de los intereses de los valencianos.
Hace ya tiempo sostuve que todo proyecto político más o menos ambicioso, más o menos general, debería partir de una reflexión histórica sobre las bases que el pasado proporciona para construirlo. Así se hizo, sin ir más lejos, cuando creamos nuestro régimen autonómico durante la Transición. Entonces se recuperaron antiguas instituciones del pasado, como la Generalitat o la Sindicatura de Greuges, para embastar un autogobierno perdido durante siglos. No solo los valencianos: recórrase la geografía nacional, desde el Ararteko y las Juntas Generales al Justicia Mayor, Valedor do Pobo o el Personero del Común, pasando por diputaciones y consejos de lo más diverso... Y preciso: más bien se recuperaron los nombres; se revistió con viejos y venerables ropajes lo que eran cuerpos nuevos, distintos. Como pongo de manifiesto en mi propio estudio, durante la crisis política que supuso la Transición, los vivos que tuvieron que enfrentarse a ella tomaron prestados nombres, ropajes y consignas de los espíritus del pasado , aquí y en toda España, para resolver un problema latente desde siglos atrás: el de la unidad de una nación plural. La tradición histórica pesa, queramos o no, y de ahí el viejo adagio que mantiene que quien la ignora está condenado a repetirla. 11
Y la mirada de los valencianos sobre el código abolido en 1707, y sobre el sistema legal e institucional que creó, no se ha extinguido en todo este tiempo... De hecho, a día de hoy, tres proyectos buscan darle nueva reviviscencia y actualidad. En primer lugar, el profesor Vicent Garcia Edo ha asumido la publicación on-line de los fueros y actes y capítols de cort promulgados por las Cortes valencianas entre 1238 y 1645; es un proyecto de transcripción, traducción y estudio de unos textos que permitirán completar el panorama de la legislación valenciana de Cortes desde el nacimiento del reino hasta el decreto de abolición borbónico. Por otra parte, la Imprenta del Boletín Oficial del Estado ha encargado al área de Historia del Derecho de la Universitat de València la transcripción anotada de la edición de Fori Regni Valentiae elaborada por Francesc Joan Pastor en 1547-1548, para publicarla –con un estudio introductorio elaborado por quien suscribe estas líneas– en la Colección de Leyes Históricas de España. Por último, Vicent Baydal, profesor de Historia del Derecho de la Universitat Jaume I, acaba de presentar un proyecto de transcripción, estudio y publicación de los procesos de Cortes del reino de Valencia, una idea que duerme el sueño de los justos desde hace un cuarto de siglo, pero que se habrá de materializar tarde o temprano. 12
Читать дальше