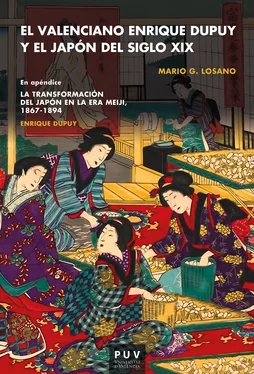Verdad es que ese periódico –es decir La España Católica , retoma La Época –reconoce paladinamente que le agrada más la manera que las naciones apartadas de la cristiandad tienen de entender las relaciones entre la Iglesia y el Estado. « Mejor comprendemos –dice– la persecución que martiriza a los cristianos en China y en Japón para conservar las supersticiones creídas gratas a Dios por aquellas gentes, que la indiferencia de la Europa moderna». Aquí la lógica recobra sus fueros en las columnas de nuestro colega, que comprendiendo bien –lo cual no quiere decir aplaudiendo, pero se parece mucho– a los bárbaros fanáticos que martirizan a los misioneros cristianos que predican contra sus supersticiones , procede, sin duda alguna, de un modo más lógico que cuando se llama cristiano para pedir la intolerancia y la negación de la libertad. Sin ser carlista, hace política carlista La España Católica y en nombre de la teología y de la filosofía cristianas, presenta reclamaciones de intolerancia que ya sería injusto calificar de musulmana, pero de las que ella indica una aplicación práctica en los verdugos de los mártires cristianos del extremo Oriente.
Esta imagen anquilosada se manifiesta también en la historiografía ibérica sobre el Japón: pese a ser muy rica en estudios acerca del periodo que llega hasta finales del «siglo cristiano», ha seguido replegándose casi hasta nuestros días en aquella época heroica ya terminada para siempre. En realidad, a partir del siglo XIX los dos estados ibéricos no suscribieron con retraso respecto a otras naciones los tratados de amistad y comercio con Japón, 7que datan de 1860 para Portugal y de 1868 para España. Pero estos no se acompañaron de una actividad diplomática y comercial adecuada, de manera que, en vez de transformarse en instrumentos para un intercambio comercial y cultural, quedaron prácticamente en letra muerta. Las fuentes diplomáticas y literarias portuguesas y españolas se muestran unánimes en lamentarse de esta inercia; en particular, casi toda la correspondencia privada u oficial deplora la falta de comunicaciones marítimas con Asia oriental. En lo que se refiere a España, los documentos diplomáticos conservados en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en Madrid, han permitido una primera valoración de este periodo, pero aún queda mucho por hacer. 8
Los turbulentos acontecimientos internos de la España decimonónica no favorecieron ni las relaciones ni los estudios acerca del remoto Japón. Además, los estados europeos donde se desarrolló la orientalística moderna se interesaron solo de forma marginal por las limitadas contribuciones españolas en Japón. Por otra parte, las dictaduras ibéricas del siglo XX (con la clausura de España y Portugal) contribuyeron a la falta de contacto con los trabajos niponísticos españoles.
Elena Barlés Báguena, profesora de Historia del Arte en Zaragoza, ha trazado un cuadro sinóptico y preciso de los estudios niponísticos españoles en aquellos años, acompañándolos de una rica bibliografía. El título –«Luces y sombras de la historiografía del arte japonés en España»– no debe llevar a engaño: una veintena de páginas de este amplio artículo describen la situación general de los estudios de la niponística en España y constituyen una fuente preciosa para superar el fragmentario conocimiento que hoy día existe en Europa acerca de la reciente evolución de los estudios españoles sobre Japón.
Mientras que la expansión en Asia propició en los estados colonizadores el nacimiento de centros de estudios sobre la civilización de los países colonizados, en España «no existieron los organismos que hubieran podido canalizar los esfuerzos de nuestros orientalistas y teóricos del colonialismo». Sin embargo, ello no significa que hoy falte el material para este tipo de estudios:
Las bibliotecas y los archivos del Estado español están llenos de textos sobre cuestiones de Oriente que necesitan ser recuperados si queremos tener un mejor entendimiento de la relación que España tuvo con las sociedades y culturas de Asia en un momento en que las grandes potencias occidentales se disputaban sus riquezas y competían para afirmar su presencia en ese continente. 9
En particular, Elena Barlés Báguena ve en los sucesos históricos españoles de los dos últimos siglos la causa «del proverbial atraso que España, en comparación con otros países occidentales, ha tenido en el desarrollo de los estudios académicos y de los trabajos de investigación relativos al país del Sol Naciente». En la primera parte del siglo XX «no existió ningún Centro, Instituto o Universidad que impartiera enseñanzas relacionadas con la lengua y cultura del Japón», mientras que los «cambios significativos se produjeron a partir de la década de los años sesenta del Siglo XX» y hoy se intensifica el interés por los estudios niponísticos. Antes de este renacer, los españoles se informaban sobre Japón mediante instrumentos de conocimiento más populares y menos exhaustivos. 10
La investigación sobre las relaciones entre España y Japón durante el siglo XIX también puede nutrirse de fuentes que aquí no ha sido posible utilizar. En especial la crítica literaria sobre el exotismo y sobre la literatura de viaje permite identificar las obras que –leídas con perspectiva de historia social– ofrecen contribuciones relevantes para esta línea de investigación. 11Los mismos autores examinados en este volumen hacen una referencia a otras obras sobre el tema, como por ejemplo Gómez Carrillo (cuyas fuentes serán analizadas de forma integral al final del § 19, cf . pp. 159-165) o el propio Dupuy (sobre cuyas fuentes se volverá más adelante en dos ocasiones). 12
Por otra parte, no todas las vueltas al mundo –especialmente las no turísticas– pasaron por Japón: la posición geográfica de las Islas Filipinas, mientras fueron colonia española, obligaba a una ruta ecuatorial que en ningún momento tocaba Japón. Por ejemplo, la gran expedición de la época ilustrada llevada a cabo por el toscano Alessandro Malaspina, al servicio del rey de España, duró desde 1789 a 1794 y visitó todas las posesiones en América y en el Pacífico, pero sin recalar en Japón. 13El informe de Malaspina sobre el malestar de las colonias españolas y sobre la oportunidad de conceder a estas una amplia autonomía bajo el control de la madre patria provocaría su caída en desgracia y su posterior encarcelamiento. En 1865, años después, el acorazado Numancia –con el que España trató de volver a convertirse en potencia marítima– participó en la Guerra del Pacífico y regresó dañado en 1867, tras un periplo que había durado dos años, siete meses y seis días, pero también sin tocar las costas niponas. 14
Finalmente, en los últimos años se han publicado varias investigaciones sobre las relaciones entre España y Japón en los siglos XIX y XX. 15No obstante, los archivos contienen aún muchos documentos por evaluar y publicar.
En la Europa de los siglos XIX y XX podemos encontrar una vivaz contribución a la difusión de la imagen del Japón moderno en las exposiciones universales, en las crónicas de la guerra ruso-japonesa y en la literatura exótica, tanto de clase alta como popular. Si bien Japón estuvo presente en la exposición universal de Barcelona de 1888, el arte español no conoció un niponismo comparable al de otras naciones europeas que sí habían participado activamente en la apertura comercial con Japón. 16El «japonismo» en las artes figurativas españolas fue un fenómeno limitado, un reflejo de las modas parisinas. La literatura española no tuvo un Ernest Francisco Fenollosa, un Lafcadio Hearn, un Pierre Loti, un Wenceslau de Moraes. Con todo, no faltaron obras sobre Japón. En las siguientes páginas se examinará íntegramente la aportación del diplomático Enrique Dupuy de Lôme (1851-1904), al que está dedicada la «Primera parte» de este libro. Para permitir una comparación con la contribución de Dupuy, la «Segunda parte» analizará los escritos de otros cinco autores ibéricos acerca de la modernización de Japón.
Читать дальше