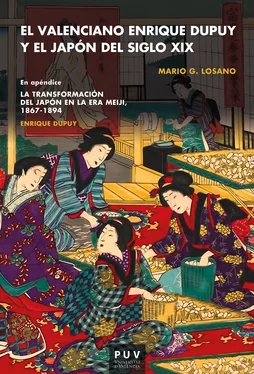También quiero dar las gracias a la Revista de Historiografía de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha autorizado el uso de una parte de los documentos publicados en un artículo de 2012, del que ha surgido este volumen. En aquel artículo ya adelanté mi esperanza de que el librito sobre Dupuy, escondido entre las páginas de sus Estudios sobre el Japón , fuera nuevamente publicado con un indispensable comentario y que actualizara la pequeña lista de estudios españoles sobre el Japón Meiji (Losano: «Viaggiatori spagnoli nel Giappone occidentalizzato», Revista de Historiografía , 2, 2012, p. 157).
Por último, deseo agradecer a Publicacions de la Universitat de València por la atención y el esmero con los que ha seguido la realización del presente volumen.
MARIO G. LOSANO
Un testimonio valenciano de la transformación de Japón en el siglo XIX: Enrique Dupuy (1851-1904) *
*En lo sucesivo, se aludirá siempre a este texto con el nombre de Introducción . Las llamadas a otras notas se referirán también a este mismo texto, mientras que en el caso de referencias a las otras dos partes de este libro ( La transformación del Japón en la era Meiji de Dupuy y la Bibliografía ) se indicará el párrafo, o bien la página y eventualmente el número de la nota.
1. IN LIMINE : LOS ESCASOS CONTACTOS ENTRE ESPAÑA Y JAPÓN DURANTE EL SIGLO XIX
Las relaciones de la península Ibérica con Asia oriental han estado marcadas por dos hitos históricos: el Tratado de Tordesillas en 1494 y el cierre de Japón después del «siglo cristiano», que aproximadamente duró entre 1550 y 1650. 1El tratado establecía la división geopolítica del mundo según una línea vertical que se situó trescientas setenta leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, asignando a España las tierras a occidente y a Portugal las tierras a oriente de dicha línea. Esta es la causa del destino americano de España y el destino asiático de Portugal, que fue el primero de los estados europeos en enviar comerciantes y misioneros a Japón, mientras España lo hizo justo a continuación. Esta «perspectiva de Tordesillas» estaba llamada a condicionar durante siglos la visión del mundo de ambos estados y, en particular, sus contactos con Asia oriental, adonde cada uno llegaba siguiendo rutas opuestas, tal y como exigía el Tratado de Tordesillas: los portugueses rodeaban las costas de África y atravesaban el océano Índico hasta Timor y Macao; los españoles, en cambio, cruzaban el Atlántico y México (entonces Nueva España) y alcanzaban, a través del Pacífico, las islas Filipinas, que dependieron de Nueva España hasta que esta se independizó a inicios del siglo XIX.
Las disputas con el Gobierno japonés sobre la evangelización y las consiguientes persecuciones de los cristianos llevaron al cierre de Japón durante dos siglos, es decir, aproximadamente desde 1650 hasta 1854. En ese ínterin los dos estados ibéricos se consagraron a sus otras colonias, mientras que, a falta de nuevos contactos, en ambos cristalizó la imagen del Japón del siglo XVI. En 1854, cuando Estados Unidos abrió Japón a los comerciantes occidentales a la fuerza, los dos estados ibéricos habían dejado de ser potencias mundiales y atravesaban una grave crisis social, económica e institucional. Una crisis que para Portugal culminó con el ultimátum inglés de 1890 respecto a sus pretensiones territoriales en África, indicadas en el Mapa cor-de-rosa , 2y para España con la pérdida de las últimas colonias –Cuba, Puerto Rico y Filipinas– en el «Desastre del 98». En consecuencia, la contribución de los dos estados ibéricos a la europeización del Japón decimonónico se limitó a algunos intercambios mercantiles y diplomáticos casi irrelevantes, pese a que en siglos anteriores habían sido los primeros en seguir la ruta que desde la Europa moderna llevaba hasta el «remoto Cipango».
Todavía hoy quedan algunas huellas de los contactos ibéricos de los siglos XVI y XVII con Oriente. En Florianópolis, en el estado brasileño de Santa Catarina, puede verse una puerta de estilo chino en la Fortaleza de São José da Ponta Grossa, que evoca la ruta portuguesa hacia Oriente. Pero es en España donde aquel lejano encuentro con Japón ha dejado el recuerdo más vívido. El viaje por Europa de la conocida como «Embajada Keicho», bajo la guía del samurái Hasekura Tsunenaga (1571-1622), tuvo lugar entre 1613 y 1620 con el propósito de obtener protección para los cristianos japoneses y de suscribir acuerdos al respecto con España y el Vaticano. 3Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto, porque en aquellos años ya habían empezado las persecuciones contra los cristianos en Japón. En cualquier caso, lo que aquí nos interesa de esta experiencia diplomática internacional es un aspecto que hasta ahora había permanecido como algo secundario.
La embajada japonesa llegó a España siguiendo el trayecto exigido por el Tratado de Tordesillas, es decir, atravesando el México actual, y desembarcó en el «puerto de Indias», que en aquel entonces era Sevilla. Las naves procedentes del océano llegaban al estuario del Guadalquivir, donde, en la pequeña ciudad de Coria del Río, transferían a personas y mercancías a naves más ligeras, adaptadas a la navegación fluvial. 4Pues bien, el caso es que no pocos japoneses se convirtieron al cristianismo –entre ellos el propio Hasekura Tsunenaga, que adoptó el nombre de Felipe Francisco de Fachicura o Faxicura– y decidieron quedarse en España porque Japón había cerrado sus fronteras y había dado inicio a las persecuciones contra los cristianos. Muchos de ellos se quedaron en Coria, donde terminó por consolidarse el apellido Japón, recordando así su origen: de hecho, ya a mediados del siglo XVII la Parroquia de Santa María de la Estrella registraba el bautismo de un niño con el apellido Japón. En el censo de 1995 se contabilizaban cerca de seiscientas personas con este apellido: se trata de los «japones» de Coria, que no son en absoluto «japoneses». 5Desde 1992 hay una estatua de Hasekura Tsunenaga que escruta el horizonte desde la ribera del Guadalquivir. En 2013 el príncipe heredero de Japón visitó Coria para celebrar los cuatrocientos años de aquella histórica embajada.
Hay un ejemplo que puede ilustrar hasta qué punto en España la referencia al Japón de los siglos XVI y XVII fue predominante incluso ya bien entrado el siglo XIX, en medio de la polémica entre católicos y laicos. En el marco de «las cuestiones entre la Iglesia y el gobierno del reino de Prusia», 6es decir, el Kulturkampf alemán, en 1875 un periódico conservador y laico, La Época , se mostraba favorable a un concordato que garantizara a la Iglesia sus privilegios. Y a ello rebatía «La España Católica» de la siguiente manera:
Ha de saber La Época , que cuando nosotros nos indignamos contra las regalías, es cuando las vemos pedidas por republicanos, ateos y librecultistas; y aunque La Época no sea en rigor republicana, por más que su manera de defender la monarquía lo parezca, y no sea atea, por más que su filosofía no le ande muy lejos, científicamente considerada, La Época es libre-cultista. La Época precisaba: «Hemos copiado al pié de la letra las frases de nuestro colega, para que nuestros lectores no creyeran que nos burlábamos de ellos. […] En las palabras propias de este periódico pueden ver que le gustan las regalías, pero las rechaza si las ve pedidas por otros […] Ahí podrán enterarse, por último, que huele y sabe a ateísmo y a republicanismo el que no asienta a las ideas intolerantes profesadas por La España Católica ».
En este punto la polémica se remite a los mártires católicos del Japón del siglo XVI:
Читать дальше