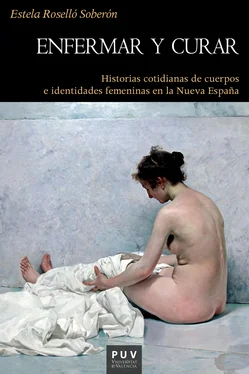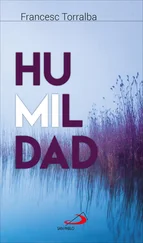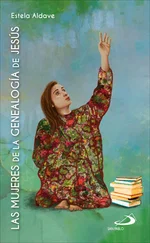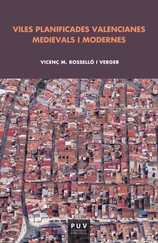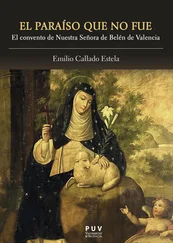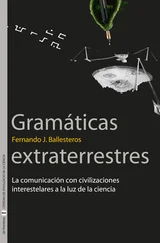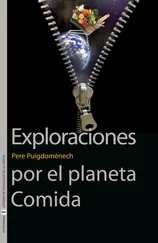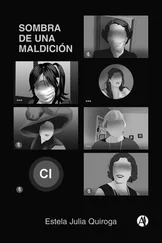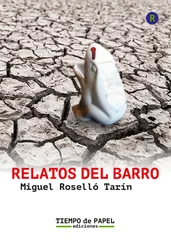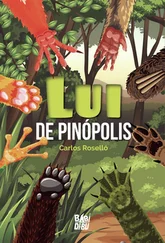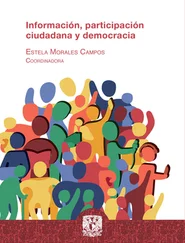Existían ya algunos estudios sobre curanderas en la Nueva España; sin embargo, para mi sorpresa, estos eran escasos y la mayor parte de ellos se habían hecho más desde la antropología que desde la historia. Los trabajos de Noemí Quezada y de Gonzalo Aguirre Beltrán eran los referentes clásicos. Más allá de estos, la historiografía novohispana se había ocupado más bien poco de estas mujeres. 2 Es importante señalar que las investigaciones de Quezada y Aguirre Beltrán habían estudiado a las curanderas con el afán de comprender mejor la historia de la medicina novohispana, así como para mostrar la evidencia de eso que ellos entendían como «cultura mestiza» y que, de acuerdo con dichos autores, se expresaba, precisamente, en el actuar de estos personajes.
La historia que se presenta en este libro no es una historia de la medicina novohispana; tampoco es una historia sobre el fenómeno del mestizaje. Sin embargo, evidentemente, uno de sus temas centrales es el significado que tuvieron la salud y la enfermedad en el universo cultural novohispano. Al mismo tiempo, no es el propósito de esta investigación indagar en el complejo y polémico fenómeno del mestizaje, si bien en varios momentos se hará mención de la presencia de elementos procedentes de diversas tradiciones culturales en los tratamientos, conocimientos y procedimientos terapéuticos que las curanderas utilizaron en su quehacer.
Hay algunas cosas más. La primera: efectivamente, la categoría de «curandera» podría ponerse en tela de juicio al pensar que las fuentes que se utilizaron para estudiar a estos sujetos históricos fueron las inquisitoriales. Me explico. Ciertamente, en la Nueva España hubo muchas mujeres que fueron procesadas por el Santo Oficio al ser acusadas de ser curanderas. Como se verá a lo largo de las siguientes páginas, esta fue la denominación con la que se llamó a mujeres cuyas identidades individuales fueron no solo muy diferentes entre sí, sino también múltiples y diversas incluso para cada una de ellas. Sin embargo, a diferencia de las categorías de «bruja» o «hechicera», que muchas veces eran nombres utilizados más bien por la Inquisición o por la propia población que deseaba perseguir a mujeres que parecían peligrosas o al menos diferentes a las demás, en el caso de las curanderas dicho apelativo era utilizado por ellas mismas para identificarse y presentarse ante los otros.
Ser curandera o presentarse como tal no era lo mismo que ser bruja o hechicera. Si bien muchas mujeres que se identificaron con aquel oficio pudieron ser miradas o catalogadas de lo segundo, e incluso practicar ciertos procedimientos cercanos a la magia y a la hechicería, las mujeres que se consideraban curanderas y que eran vistas como tal se dedicaban, sobre todas las cosas, al arte de aliviar el dolor de los demás. Dolor que, en efecto, muchas veces era físico y producto de algún accidente, padecimiento o enfermedad, pero que en otras ocasiones –hay que decirlo desde ahora– era más bien afectivo y emocional.
Ahora bien, dada la naturaleza de las fuentes que se utilizaron para esta investigación, es decir, los documentos inquisitoriales, las curanderas de las que habla este libro son de todas las calidades con excepción de la indígena. Evidentemente, muchas de las curanderas que trabajaron en el mundo rural y urbano de la Nueva España fueron indias. Y si bien estas no pudieron haber sido procesadas ni juzgadas por el Santo Oficio a partir de la segunda mitad del siglo XVI y, por lo tanto, tampoco haber sido protagonistas de los documentos que he utilizado para escribir esta historia, muchas de ellas sí aparecen en estas fuentes, ya sea como ayudantes o acompañantes de las curanderas propiamente procesadas o acusadas ante la Inquisición, ya sea como personajes a los que se hace referencia de manera tangencial por parte de los testigos o las propias acusadas.
Es importante señalar, asimismo, que no todas las curanderas de la Nueva España fueron perseguidas. Muchas de ellas ejercieron su oficio dentro de los cánones más estrictos de lo que establecía el Protomedicato. 3 Es probable que sus historias se puedan reconstruir a partir de otro tipo de documentos, pero las que protagonizan la historia de este libro fueron curanderas que vivieron en los márgenes de lo permitido y lo prohibido, condición que las hizo, en un estudio dedicado a los procesos de construcción de identidades individuales y del yo interior femenino, sujetos especialmente atractivos.
Para los historiadores dedicados al estudio de la Nueva España, el tema del cuerpo tampoco ha sido un asunto que haya llamado especialmente la atención. Este vacío historiográfico volvía aún más interesante la posibilidad de contar la historia que me estaba imaginando. Para subsanar la ausencia de trabajos sobre la historia del cuerpo en esta sociedad virreinal y americana, eché mano de la enorme producción que la historiografía europea –muy especialmente la española, la británica, la italiana y la francesa–tiene para el estudio del cuerpo, en general, y del cuerpo femenino en la Temprana Edad Moderna, en específico.
Por otro lado, tanto para abordar el estudio del cuerpo femenino en la Nueva España como para analizar la importancia y la función que habían tenido las curanderas en la articulación de diversas relaciones en aquella sociedad, decidí acercarme a varios autores de la antropología clásica que, sin duda, sugirieron muchas de las preguntas, las hipótesis y las ideas principales de esta investigación. En ese sentido, una de las particularidades de esta es, inevitablemente, el acercamiento a la mirada antropológica para urdir explicaciones históricas.
Otra aclaración más, de orden también metodológico. Una vez que se tuvieron claras las fuentes, los dos ejes temáticos –por un lado, las curanderas en sí mismas y, por otro, la construcción de la conciencia y las identidades femeninas a partir de la relación cotidiana que las mujeres tenían con su propio cuerpo–, así como la riqueza de acercarse a las obras antropológicas para encontrar un hilo conductor que articulara las reflexiones y el análisis histórico, hubo que decidir cómo se quería narrar esta historia. Esta vez, la respuesta fue casi automática: esta se contaría a partir de las historias de vida. Así, los trabajos de historia de las mujeres de Natalie Zemon Davis fueron, evidentemente, muy sugerentes e iluminadores. También lo fueron, sin duda, el trabajo y las reflexiones que se desprendieron del Seminario de Historias de Vida en la Nueva España dirigido por el doctor Gabriel Torres Puga, del que formé parte entre 2009 y 2012.
Solo me queda hacer una última pausa, antes de empezar propiamente la narración de esta historia; la más importante, quizás: agradecer a todas las personas e instituciones sin las cuales habría sido verdaderamente imposible llevar a cabo esta investigación.
En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en el que he encontrado todo el apoyo académico y todas las condiciones necesarias para hacer de mi trabajo un verdadero placer. A los estudiantes y becarios que me ayudaron con la transcripción de muchos documentos y con la organización del material bibliográfico: Marina Téllez, Paulina Leal, Melina Figueroa, Angélica Muñoz, Aura M. Medina, Óscar Chávez y, muy especialmente, Francisco Ríos.
A lo largo de este camino, he tenido la suerte de conocer y encontrarme con personas que me han enseñado mucho sobre la historia de las mujeres, que me han mostrado otras formas de hacer historia y que me han reconciliado, en gran medida, con este oficio. A Isabel Morant, todo mi agradecimiento por lo anterior, pero sobre todo porque la escritura de este libro se convirtió en el inicio de una generosa amistad con ella.
Читать дальше