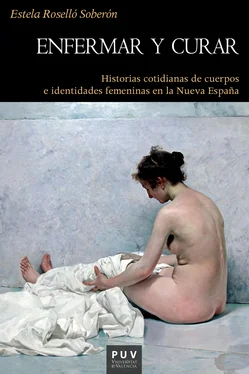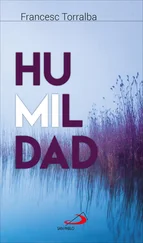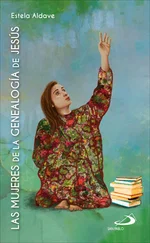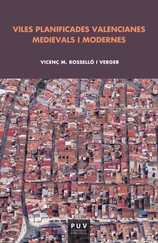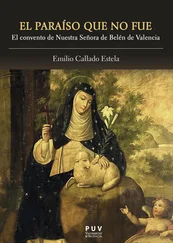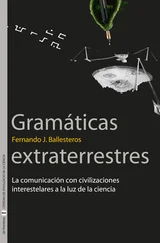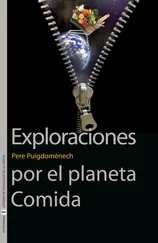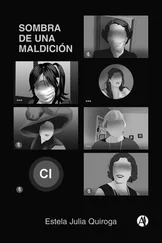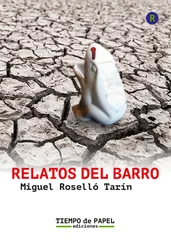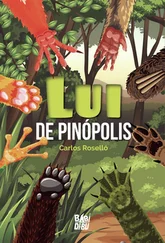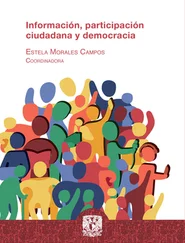Lo siguiente fue buscar los documentos. En principio, encontrar las fuentes para reconstruir la relación cotidiana de las mujeres de la Nueva España con su cuerpo no parecía fácil. A diferencia de lo que ocurre con la historia europea del mismo periodo, la pintura no parecía muy útil para esta investigación. La temática religiosa, pero más aún la presencia de escenas y personajes prácticamente idénticos a los presentes en las pinturas europeas, impiden rastrear huellas de la cotidianidad propiamente novohispana en el arte colonial. Quedan siempre los cuadros de castas del siglo XVIII, pero en ellos, más allá de algunas posturas para desempeñar ciertos oficios –la manera de sentarse para echar las tortillas, la forma de acomodarse para hilar en los telares, el modo como algunas vendedoras cargan los bultos o las cestas, por mencionar solo algunas– o de las distancias físicas y gestos de afecto entre padres e hijos, esposos y esposas, tampoco se revela mucho sobre la relación cotidiana de las mujeres novohispanas con su propia corporalidad. Por otro lado, los cuadros de castas también plasman, en realidad, imágenes que obedecen más a estereotipos y modelos ideales que a otra cosa. En cuanto a otro tipo de fuentes pictóricas, tales como las escenas de paseos y de ciertas diversiones presentes en algunos biombos de la época, estas tampoco dicen mucho sobre el fenómeno que me interesaba explicar.
Porque el objeto de esta investigación era rastrear indicios que ayudaran a escuchar la voz de las mujeres al referirse a su cuerpo. Evidentemente, encontrar fuentes que permitieran escuchar aquella voz no era tarea sencilla. Sin embargo, las fuentes inquisitoriales que yo conocía abrían bien la posibilidad de rastrear detalles microscópicos de la vida cotidiana de muchas mujeres que, en efecto, manifestaron sus preocupaciones corporales diarias de diferente manera.
Aquí merece la pena hacer una aclaración importante: en el caso de esta investigación, utilizar las fuentes inquisitoriales resultaba francamente atractivo porque era la vía más útil para abrir una ventana desde la que asomarse a las realidades más íntimas, privadas y cotidianas en torno a la relación que tenían muchas mujeres novohispanas con su cuerpo. Sin embargo, no me interesaba rastrear las prohibiciones o la condena que el Santo Oficio pudiera haber hecho hacia ciertos comportamientos vinculados con la experiencia corporal femenina. Además, también es importante decir que lo que se buscaba en este tipo de fuentes eran palabras, situaciones, preocupaciones, emociones, rutinas, hábitos, prácticas o comportamientos que permitieran descifrar y reconstruir los significados de dicha experiencia en aquella sociedad virreinal. Es decir, de acuerdo con lo que se estaba buscando en dichas fuentes, tampoco era relevante analizar los documentos inquisitoriales desde una perspectiva institucional; no interesaba detenerse en la naturaleza de los procesos, en lo que estaba detrás de los interrogatorios ni en los propios juicios. Solo interesaba rastrear los detalles microscópicos de la realidad corporal femenina que podían encontrarse en ellos.
Ahora bien, a pesar de que a lo largo de la investigación no se estudiarían los aspectos propiamente institucionales de la Inquisición, sin duda había que tomar en cuenta las posibilidades heurísticas de este tipo de fuentes, reparar en sus silencios y en sus posibles tendenciosidades. Durante siglos, la Iglesia había visto el cuerpo femenino con recelo y suspicacia y, en ese sentido, el Santo Oficio había fungido como un observador privilegiado.
En la vida cotidiana, la Inquisición se interesó por vigilar cualquier comportamiento o realidad corporal femenina que pudiera atentar contra el dogma o la ortodoxia cristiana y, en ese sentido, que hubiera podido poner en riesgo el orden y la estabilidad social. De ahí la persecución inquisitorial de relaciones incestuosas, adúlteras o bígamas, situaciones que se veían registradas en muchos de los documentos que se revisaron para construir el cuerpo de fuentes para esta investigación. Sin embargo, como lo que interesaba no eran las prohibiciones o tabúes perseguidos por la Iglesia, ni el afán de control de esta institución sobre el cuerpo femenino, la información sobre «delitos sexuales» no se analizó en función de las prohibiciones, sino aprovechando los detalles sobre la cotidianidad corporal femenina que este tipo de documentos proporcionaba.
Por su parte, las historias que hablaban sobre la salud y la enfermedad comenzaron a aparecer cada vez más ricas y sugerentes. En ellas, los sujetos enfermos hablaban de sus dolores, describían sus sufrimientos y molestias físicas y revelaban, también, todo lo que hacían en busca del alivio y la curación de sus males. Esta documentación registraba los nombres que las mujeres utilizaban para referirse no solo a sus padecimientos, sino también a sus síntomas, a las partes de su cuerpo, a diversas sensaciones corporales cotidianas; así como a sus miedos y a sus esperanzas. Las historias que narraban las experiencias cotidianas en torno a la salud y a la enfermedad permitían mirar a muchas mujeres que durante días, semanas o meses observaban la evolución de sus propios cuerpos, lo cual parecía cada vez más interesante en el intento de reconstruir la historia de la experiencia del yo interior femenino en la cotidianidad.
Poco a poco, las fuentes se fueron decantando y así, al final, decidí concentrar mi estudio en un conjunto de procesos y denuncias inquisitoriales en contra de sujetos absolutamente vinculados con la experiencia femenina de enfermar y sanar, como fueron, precisamente, las curanderas de la Nueva España.
De esta manera, conforme la pesquisa de fuentes avanzó, estas mujeres se convirtieron en coprotagonistas de la historia que quería contar: una historia que reconstruyera la relación cotidiana de las mujeres con su propio cuerpo, pero también sobre el universo de relaciones sociales que se habían tejido entre las curanderas y sus pacientes. En efecto, las historias de las curanderas, del cúmulo de sus conocimientos, sus acciones y procederes ofrecían, ya en sí mismas, el material de una historia que valía muchísimo la pena narrar. Eso sin tomar en cuenta la cantidad de detalles y minucias que los procesos en su contra arrojaban para explorar la realidad corporal femenina en muchas de sus dimensiones más cotidianas. De este modo, y casi de forma natural, los procesos y las denuncias contra curanderas se convirtieron en el cuerpo documental central de esta investigación.
Finalmente, el tema de esta terminó por definirse. La historia que se contaría sería una historia de mujeres en la Nueva España. También, una historia que revisaría la importancia que había tenido la experiencia cotidiana del cuerpo en la construcción de las identidades femeninas y del yo interior de las mujeres en aquella sociedad. Pero además, ahora, el horizonte se había ampliado. Al final, contar dicha historia desde la actuación de las curanderas, en la vida de las comunidades, barrios, ciudades, reales de minas y haciendas del virreinato, permitía hacer un estudio sobre quiénes habían sido aquellas mujeres, sobre qué las había hecho diferentes a otras, así como sobre la función que habían tenido aquellos personajes femeninos como intermediarios y negociadores culturales en el entramado de relaciones sociales en donde el cuerpo de otras mujeres había estado en el centro.
A decir verdad, poner la mirada en las curanderas de la Nueva España y en sus propias historias de vida también abonaba a favor de esa historia que buscaba comprender mejor el desarrollo de la subjetividad y la individualidad femeninas en aquella sociedad. Una vez ya definido este nuevo propósito, había que reparar nuevamente en la naturaleza particular de las fuentes inquisitoriales. Es decir, era necesario tener conciencia de los prejuicios, estereotipos y lugares comunes que se les atribuía para referirse a las curanderas y a sus historias.
Читать дальше