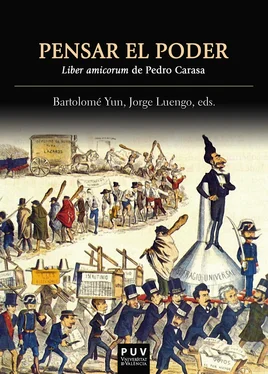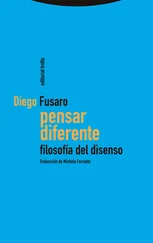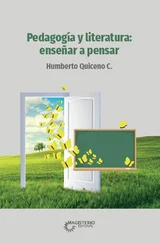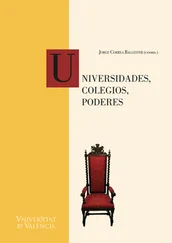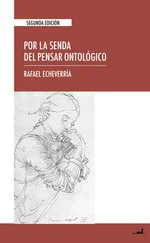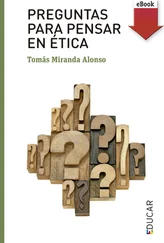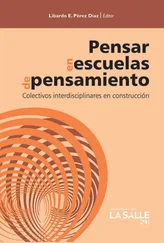1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 En ese sentido hay que recordar que el siglo XVIII se vio impregnado de un nuevo tipo de patriotismo protonacionalista que Fernández Alabaladejo ha calificado como «nacionismo». 57 Este podía materializarse en un casticismo con fuerte componente de catolicismo ultramontano, pero también en un protonacionalismo laico muy influido por el sentido de progreso y bienestar material de las Luces. Si antes nos hemos referido al retrato de la Familia de Osuna , cabe recordar aquí formas de autoidentificación como la de la duquesa de Alba de maja y la del conde de Altamira sentado y provisto de papel y pluma, ambos debidos a Goya. 58 Entre ambos hay una notable diferencia. Pero ambos reflejan referencias a una comunidad imaginada. Ella se quería identificar con un populismo típico de la reacción antifrancesa traída por la revolución (y su incapacidad de competir con la condesa-duquesa de Benavente en «ilustración»). 59 Él pretendía hacerse ver como un ilustrado servidor del país. Los dos tenían en el fondo referencias a la misma comunidad imaginaria materializadas de modo diferente.
Este nuevo código de expresión de la nación es ya muy diferente de el del siglo XVI y no toda la nobleza titulada tenía la misma sensibilidad. Pero se manifestaba con énfasis en las actitudes y expresiones de muchos de ellos en el siglo XVIII. Como se ha dicho, las Sociedades de Amigos del País («casas del patriotismo» para Jovellanos) tuvieron, no solo en España sino en toda Europa, unas bases sociales muy diversas. No cabe buscar en ellas la representación masiva de los titulados. Primero, estos eran pocos, pese a su aumento en número, con lo que difícilmente se pueden buscar a cientos en estas instituciones. Segundo, muchos de ellos residían en la Corte, y es allí donde se les debe buscar. Pero su presencia es evidente e incluso, en algunos casos, su impulso. 60 Como lo es en las sociedades fundadas por estos en sus propios señoríos, a veces con intenciones que iban más allá del fomento de la riqueza y entraban dentro del ejercicio de fórmulas de control social. 61 Todos los presidentes de la Real Academia durante el siglo XVIII pertenecieron a familias de la alta nobleza, y entre ellos son predominantes las más rancias, como los Villena (una auténtica saga) o Alba. 62 Una buena representación de estos había también entre los presidentes de la Real Academia de la Historia. 63 La efímera Academia del Buen Gusto de Madrid contó con miembros de la nobleza titulada e incluso algunos se pueden encontrar en otras instituciones similares. 64 De esta actividad participaron –o las usaron, como insinúa Martín Gaite– en modo diverso mujeres de la alta nobleza. Catorce fueron admitidas en la Sociedad Matritense y se pretendía con ello fomentar «la buena educación, mejorar las costumbres con su ejemplo y sus escritos e introducir el amor por el trabajo así como atajar el lujo […] y sustituir para sus adornos los nacionales a los extranjeros». 65 Un lujo que muchos estaban viendo –de nuevo no es exclusivo de España– como una de las causas de la ruina económica del país, en tanto que alentaba el comercio de productos extranjeros. 66 Fueron estas mujeres de la alta nobleza, encabezadas por la condesa de Montijo, las encargadas, en la llamada «Junta de Damas de honor y mérito», de diseñar un «traje nacional», animadas «de un verdadero patriotismo dirigido al bien del Estado y de cada individuo en particular». La cuestión era hacer un «Traxe nacional para las Damas, todo de generos del Pays, el cual reuna la honestidad y decencia y la gracia y agilidad Española». Literalmente, una invención de la tradición, de corte mercantilista además, que se habría de sustentar en tres tipos de traje: de primera clase (a «la española»), segunda (a «la carolina») y tercera (a «la madrileña»). Todo muy significativo, por cierto. 67
Estas últimas evidencias, como tantas que se podrían traer a colación, son muestra de una forma de identificarse con –y contribuir incluso en el caso de que se tratara solo de gestos– una comunidad imaginada española que guardaba importantes diferencias con la del siglo XVI. Como aquella, todas las instituciones a las que me he referido eran profundamente monárquicas y se insertan en un mundo de afinidades católicas. Muchas casas seguían manteniendo su idea de la antigüedad como máximo exponente de nobleza y recordaban sus solares con interés. Pero este era un mundo muy diferente. El catolicismo no era la amalgama fundamental del grupo y menos la parte fundamental de un cosmopolitismo aristocrático. Nuevas ideas de progreso y utilitarismo, nuevas modas, nuevas formas de sociabilidad, etc., habían prendido en este grupo e incluso hermanaban a sus miembros en la distancia; o, simplemente y con independencia de su sinceridad real, estos individuos pensaban que esta era la mejor forma de modelar su personalidad social, aunque estuviera cargada de hipocresía. 68 Estas ideas además apuntaban a la necesidad de fomentar la riqueza del país, que veían como un paso para servir al rey. La «patria en monarquía» –en continuación con lo que ya habían manifestado los arbitristas, como se sabe, muy queridos de los ilustrados– partía del presupuesto de servir al rey fomentando la riqueza, la educación, las buenas costumbres, la agricultura, la industria, el comercio y la cultura de la nación. 69 Se trataba de contribuir a la riqueza o la cultura del país. Como he recordado en otra ocasión y apuntó hace tiempo G. Anes, es interesante considerar que fueron nobles titulados como el conde de Villalobos que «por mayorazgo y por Grande» debería haber rechazado el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos, que preconizaba cambios no muy favorables paras muchos señores, quien lo elogiaría ante el duque de Alcudia. 70 Y ello incluso importando las Luces y sus ideas. En ese punto, también se buscaba equilibrar una contradicción que está presente en la propia Ilustración y que será una de las claves de la crisis por la que estaban por pasar las noblezas peninsulares: la que existe entre el nacionalismo étnico y el universalismo de los ilustrados, que intentaban superar cuando el conde de Peñaflorida, al inaugurar la Sociedad Matritense, decía: «Amigos míos, amad vuestro patrio suelo, amad vuestra recíproca gloria, amad al Hombre, y en fin mostraos dignos amigos del País y dignos amigos de la Humanidad». 71
Se ha asistido así a un profundo cambio, no solo en la forma de entender la comunidad imaginada, sino, más importante para nosotros, en el papel que en ella se atribuía a sí misma una parte de la nobleza. De la España como pasado y como tradición se ha pasado a la España como proyecto. De restauradora de España por las armas, la nobleza ha pasado a pretender presentarse como promotora de las artes manuales, del progreso material del «País».
CAMBIO SOCIAL, CULTURA ARISTOCRÁTICA, EXPERIENCIA TRANS-«NACIONAL» Y TERRITORIO
Una transformación de este calibre y carácter no solo va contra la visión de las noblezas como un grupo inmóvil sino también contra la percepción de la cultura aristocrática como algo cristalizado en sí mismo a que, a veces, estamos expuestos. La pregunta que debe hacerse es cómo se ha llegado hasta aquí y qué problema representaba la superposición evidente de criterios de pertenencia dentro de este grupo. Y, aunque no tenemos aquí el espacio suficiente, conviene asimismo interrogarse sobre los contextos sociales y económicos en los que se inserta esta transformación.
Durante el siglo XVI y parte del XVII, la aristocracia castellana parece haber experimentado un doble proceso de integración interregional y relación creciente con otras aristocracias del imperio y de la monarquía compuesta de los Habsburgo. Ello tiene que ver con su implicación en la guerra y en la diplomacia o con sus viajes, pero también con una política familiar que, si bien primaba la unión de los primogénitos dentro de Castilla, llevaba asimismo a uniones frecuentes con familias de otros reinos peninsula-res, incluido Portugal, y con Italia. 72 El resultado es la dispersión trans-«nacional» del grupo. Pero también su sedimentación «española» y la continuidad del proceso de fusión de aristocracias regnícolas de la Península iniciado en la época medieval. No es de extrañar que, como en otras áreas de Europa y en una evolución que es larga de explicar aquí, este proceso haya alimentado la presencia de una imagen de España en el discurso político nobiliario. 73 Es bastante significativo a este respecto que la endogamia dentro de las coronas de Castilla, Aragón y Navarra durante el periodo 1500-1700 parezca, con las cifras que tenemos elaboradas a partir de los matrimonios de los miembros de la orden del Toisón de Oro, la más elevada de toda Europa, si partimos de las circunscripciones estatales actuales. 74
Читать дальше