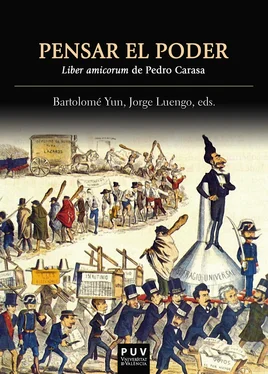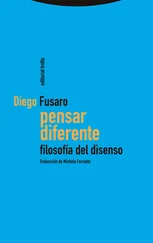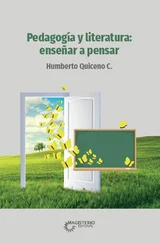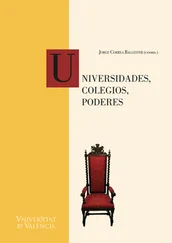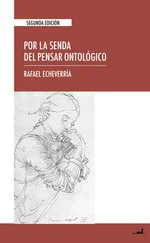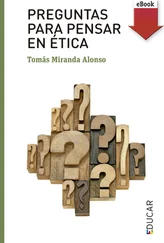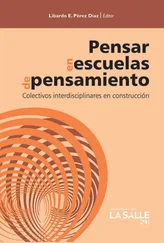No es que los nobles no se hubieran defendido. Para sorpresa de muchos autores actuales, lo cierto es que la tratadística de la época había llegado a la conclusión –cómo no– de que la nobleza no estaba reñida con la condición de judío, como tampoco lo estaría con la de indio. Al estar ligada a la virtú y ser esta una cualidad que podían tener todos los seres humanos, también los judíos podían tenerla. Y, de hecho, los nobles judíos eran nobles. Quizá se pudiera hacer, si acaso, una distinción con los judíos venidos a Hispania, pues no se sabía qué linajes habían aceptado o participado en el martirio de Cristo. 45 Pero, aun así, todo el mundo sabía que mejor no entrar en polémicas sobre cuestión tan capital y, precisamente por ello, era importante ser capaces de referir esa pertenencia a un espacio. Al fin y al cabo, esa era la mecánica de las probatorias de pureza de sangre: hacer investigaciones locales sobre los ancestros y obtener un certificado de ella. Ahora se trataría de lo mismo, pero basándose en tal grado de antigüedad que la prueba no podía ser del presente sino del pasado –y, por tanto, basada en las «crónicas españolas» y «algunos curiosos aficionados»–. 46 En todo caso, autores como Bernabé Moreno de Vargas llamaban la atención sobre la importancia de este hecho que, además y según él, se complicaba porque muchos nobles habían tenido que huir hacia el norte tras la invasión musulmana, dejando sus solares hasta ser reconquistados. 47 Tener «solar notorio» era, así, de vital importancia también por esa razón. Y lo era asimismo porque hemos de pensar en los linajes como estructuras piramidales que hunden sus raíces en las partes más bajas de la nobleza, donde muchos miembros de esta debían debatirse de forma más directa con los prejuicios. Esto era más importante aún dada la costumbre de las «alcuñas» o apodos que, al referirse a hazañas importantes de esas familias, se habían convertido en el nombre del linaje. Esto era todo un honor, como en el caso de los Girones, pero obligaba, si se quería tener indiscutible garantía de antigüedad y sangre, a insistir en el solar y la notoriedad de este y a poner un cuidado exquisito en la heráldica, los escudos, lemas o cualquier otro símbolo que pudiera servir para demostrar pertenencia al linaje. 48
En suma, si los nobles tenían y usaban identidades muy amplias e incluso universales, como su condición de católicos, o se querían referir a un concepto de naturaleza que apuntaba a una forma de «nación» (de Castilla o incluso española, usadas según los casos), en ningún momento podían relajar el sentido, y la demostración, de la patria local. Entre estas diversas comunidades imaginadas no tenía por qué haber, en condiciones normales, una contradicción. Las dos eran fruto de una concepción familiar, de naturaleza, de la sociedad. Pero no faltarían los problemas.
Al mismo tiempo, es evidente que muchas de estas casas habían logrado una proyección transregional, e incluso transregnícola, de proporciones más que notables. 49 En el siglo XVI, casas como la del Infantado habían acumulado estados en regiones tan distantes y dispersas como Cantabria, Guadalajara y Andalucía. La casa de Borja había asistido a una expansión parecida que les permitía dispersarse en Italia, las coronas de Castilla y Aragón e incluso extenderse hacia América. 50 Y otras asistían a procesos parecidos. Ellas eran las primeras interesadas en que se reconocieran los solares, propios y de las ramas laterales, en un amplio territorio de la España recuperada. Buena parte de la obra del cordobés Argote de Molina La nobleza de Andalucía se centra en proporcionar datos heráldicos que enlazan a muchas de las familias de toda la Península y que han participado en acciones importantes, como la toma de Baeza, con sus lugares y troncos de origen. 51 El que la obra se disponga como una serie de relatos no siempre bien organizados pero tenga al principio un índice de nombres parece además demostrar que su uso (y forma de lectura) consistía, sobre todo, en la búsqueda y localización en el texto de cada personaje y la trayectoria de su linaje y escudos, que, por norma, remite al norte de la Península. La nobleza de Andalucía era un libro de consulta para los nobles de todo el reino y no en vano se convertirá en fuente para genealogistas precipitados. Pero esta es la prueba también de que, en el imaginario de esas familias, el carácter reticular de esos linajes articulaba un espacio que, en este caso, rebasaba con mucho la Corona de Castilla. Ello con independencia de que este mismo tipo de ideas tuviera como efecto el que se tendiera a reconstruir las historias regionales, en este caso la de Andalucía, aludiendo a su antigüedad y reivindicando sobre este argumento su prestigio sobre otras regiones. Pero, como he dicho, no es en las historias regionales en lo que ahora querría entrar.
Por supuesto, no se pretende decir aquí que estas formas de compatibilizar comunidades imaginadas superpuestas –a veces contrapuestas– eran exclusivas de la aristocracia o que muchos grandes nobles no participaran de otras formas de imaginarlas. Las ideas, las memorias colectivas, tienen eso de bueno –o de malo–: que no son cajas cerradas propiedad de una clase y nadie puede controlar ni la contaminación, ni el uso que se hace de esas ideas; este es fruto de confrontaciones de poder muy complejas.
LA ARISTOCRACIA EN EL PATRIOTISMO ESPAÑOLISTA DEL SIGLO XVIII
Cabe recordar que uno de los obstáculos de partida para entender el problema que tratamos es la imagen muy rígida que se ha proyectado sobre este grupo social (me evitaré a mí mismo las referencias, que llegan hasta nuestros días). La historiografía reciente, por fortuna, está subrayando el carácter cambiante del grupo. 52 Y ello se puede percibir también, por suerte, en la historiografía española. 53 Como era de esperar, las vivencias de muchos nobles fueron tan complejas, sus intereses tan cambiantes y su exposición a otras ideas tan rica, que en más de doscientos años también cambiaría su forma de entender las comunidades imaginadas, su papel en ellas y sus formas de utilizarlas.
La identificación entre la nobleza y una imagen –cambiante– de España que va más allá de Castilla, estaba ya prácticamente consolidada en el siglo XVIII. Y de una manera que implica nuevos giros semánticos y que demuestra además nuevas formas de superposición de identidades.
Como todas las noblezas europeas, y pese al ultramontanismo de algunas familias, algunas casas se vieron inmersas en el cosmopolitismo transfronterizo de la Ilustración. La forma en que se adoptó la moda francesa y después la inglesa, en el vestir y en las apariencias sociales, es solo una muestra de ello. Cuando en 1788, un año antes de que el mundo cambiara de repente, el duque de Osuna, heredero de aquellos Girones, se hace retratar con su familia por Goya, no faltan las referencias locales, pero la duquesa viste a la francesa y él a la inglesa, mostrando así un espíritu cosmopolita en el que, sin duda, es el cuadro más emblemático de la Casa. 54 Ese gesto no sería más que eso, un gesto, si no fuera porque enlaza con otras prácticas que van más allá. La correspondencia del XIV duque de Medina Sidonia, uno de los personajes más fascinantes de la nobleza ilustrada y cuyas cartas con prácticamente toda la inteligencia ilustrada están en proceso de análisis por Lilianne Dalhman, es otra buena muestra de ello. 55 La actividad de algunas mujeres como la duquesa de Berwick en las tertulias y en los salones, así como en la recepción y alojamiento de personajes como Townsend son otra muestra del mismo hecho. Se trataba de visitas, reuniones y relaciones que no solo tenían en sí mismas un componente internacional y fomentaban formas de sociabilidad cosmopolita, sino que muchas respondían en realidad al propio carácter internacional de estas familias, en este caso de la casa de Alba y sus vínculos con Gran Bretaña. 56 La condesaduquesa de Benavente, cuya correspondencia revela asimismo una persona de amplitud de miras, es otro buen ejemplo. La pervivencia de los matrimonios transfronterizos, aún existentes pese a la fragmentación de la monarquía compuesta, el casi total control de los más altos puestos del servicio diplomático por estas familias, etc., son pruebas de que ese componente, si bien había cambiado, estaba aún presente entre los nobles. Es interesante constatar además que ese carácter internacional no estaba reñido –al menos en algunos de ellos y al contrario de lo que dijera Cadalso– con el deseo de acuñarse una imagen que tenía como referencia al país, entendido además como España. Más bien se diría lo contrario. Y, desde luego, no cabe duda de que será esa identificación con una cultura no española la que hará que esta clase camaleónica se volcara sobre formas de patriotismo después de 1789, un tema este que espera nuevas interpretaciones.
Читать дальше