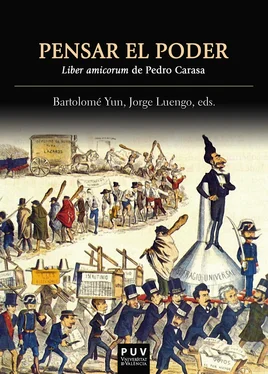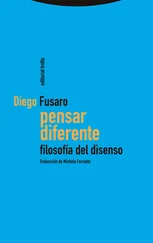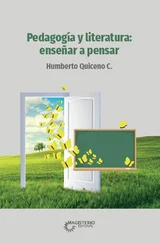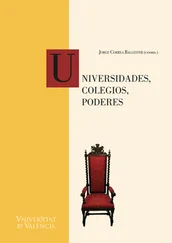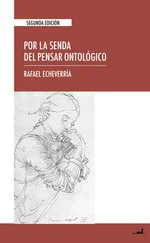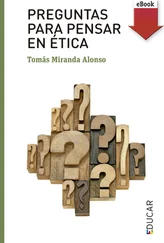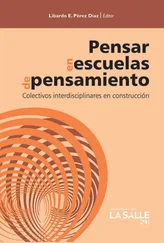23.Este estudio enlaza con uno de los aspectos menos conocidos de la obra de Carasa –el análisis de la sociología del uso del Archivo de Simancas– al que ha dedicado algunos estudios y del que aún esperamos más, pues nos ayudarán a entender el papel desempeñado por esas instituciones en la construcción de la historia y de la memoria histórica. Véase, por ejemplo, su capítulo «Los nacionalismos europeos y la investigación en Simancas en el siglo XIX», en I. Cotta y R. Manno Tolu (eds.): Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea , Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Generale per Gli Archivi, 2006, vol. 1, pp. 109-155.
LA IDEA DE ESPAÑA Y LAS ARISTOCRACIAS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
ESPACIO POLÍTICO, CAMBIO SOCIAL Y COMUNIDADES IMAGINADAS
Bartolomé Yun Casalilla Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
Desde principios del siglo XIX, muchos pensadores, como Mazzini, concibieron Europa como un conjunto de Estados nación de componente liberal que emergieron de las cenizas del Antiguo Régimen. 1 Una visión como esta no pudo sino enfatizar el papel de la burguesía liberal en la historia y, en concreto, en la construcción de ese nuevo complejo político. De hecho, esa visión respondía a los propios intereses de este grupo social. Este se presentaba a sí mismo como el promotor de la ciudadanía y la nación, un concepto este último que al asociarse al primero encontraba así un nuevo contenido semántico. Nación y ciudadanía eran en realidad dos términos que habían viajado disociados durante mucho tiempo, pero que desde el siglo XVIII y debido en parte a ese maridaje, cobran un nuevo significado. E incluso se asocian ahora –emblemáticamente en las revoluciones liberales que tienen su arranque en muchas áreas del planeta– al concepto de igualdad jurídica de los ciudadanos ante la ley y de abolición, por tanto, de las jurisdicciones privativas de señores e incluso de ciudades y cuerpos políticos ajenos al propio Estado. 2
Con estos deslizamientos semánticos, es lógico que la construcción de comunidades imaginadas que se desarrollaría a continuación dejara en un lugar muy secundario a grupos sociales como las aristocracias nobiliarias. De hecho, durante mucho tiempo, a veces inadvertidamente, hemos dejado fuera de esa construcción también al campesinado, un grupo social al que se ha considerado incapaz de ver más allá de la pervivencia de sus tradiciones y, por tanto, ajeno a un proyecto de construcción nacional.
Para muchos tratadistas, ya desde la época de la Ilustración, la alta nobleza era el ejemplo del antipatriotismo por muchas razones. Sobre todo, era esta clase la que, por la gestión rentista de sus patrimonios, obstaculizaba el aumento de la riqueza y el bienestar. Y se consideraba que los nobles, empeñados en mantener sus jurisdicciones, eran quienes creaban las cadenas que atenazaban a una sociedad de desiguales y vasallos. 3 Hay además otro argumento, mucho menos conocido y menos repetido por los historiadores, que no debemos olvidar. Para algunos de ellos, el escritor José Cadalso es, creo, el mejor ejemplo en España, el carácter transfronterizo de esta clase social no solo era evidente –cosa que hemos olvidado durante mucho tiempo– sino que, además, constituía un obstáculo para su afinidad a la nación. Según este autor:
De aquí nacerá, si ya no ha nacido, que los nobles de todos los países tengan igual despego a su patria, formando entre todos una nación separada de las otras y distinta en idioma, traje y religión; y que los pueblos sean infelices en igual grado, esto es, en proporción de la semejanza de los nobles. Síguese a eso la decadencia de los estados, pues solo se mantienen los unos por la flaqueza de los otros y ninguno por fuerza suya o propio vigor. El tiempo que tarden las Cortes en uniformarse exactamente en luxo y relaxacion, tardarán también las naciones en asegurarse las unas de la ambición de las otras; y este grado de universal abatimiento parecerá un apetecible sistema de seguridad a los ojos de los políticos afeminados; pero los buenos, los prudentes […] conocerán que un corto número de años las reducirá a todas a un estado de flaqueza que les vaticina pronta y horrorosa destrucción.
Una idea como esta estaba en sintonía con una visión de las noblezas europeas que, cierta o no, daba por supuesto que las diferencias entre estas eran muy tenues. Como diría un noble de la época, «un noble de Suecia no se diferencia sino en nimiedades de otro de cualquier otro país». La frase pone el acento en una cultura aristocrática de tipo cosmopolita que, de nuevo, cierta o no, excluía cualquier posibilidad de protagonismo de las noblezas europeas en la construcción de las comunidades imaginadas en las que vivían. 4
No es extraño, ante estas reflexiones, que hayamos buscado el origen de las comunidades imaginadas actuales en particular, y de los nacionalismos en general, en la acción de una burguesía que impondría sus ideas ya en el siglo XIX. Y ello incluso en aquellos casos en los que esa idea, obviamente, no se ajustaba a la imagen burguesa de «nación» como una forma de nacionalismo político que triunfaría en el siglo XIX. 5 Los estudios sobre España, por ejemplo, han puesto el acento en cómo el paso de la noción de patria , como comunidad de nacimiento y no de pertenencia política, a un concepto de nación como comunidad política imaginada, se derivó sobre todo de otro tipo de instituciones, como las Cortes, que se suponen muy alejadas del mundo de la nobleza. 6 Y, además, han olvidado preguntarse cómo se asiste en otros grupos sociales a dicho proceso.
Con ser correcta en lo fundamental, esta visión merece no obstante un contrapeso que nos dé una idea más compleja del proceso de surgimiento de las comunidades imaginadas y el papel de las élites en él. Ello es importante, porque, como ha demostrado el estudio de algunos casos concretos, como el de Prusia, si bien no se deben mezclar formas diferentes de entender el nacionalismo, sí es cierto que se asistió a una transición muy clara en el paso del siglo XVIII al XIX, e incluso que formas de nacionalismo étnico siguieron presentes durante el siglo XIX. 7 El historiador del siglo XXI debería pensar además en posibles proyectos de construcción de comunidades «nacionales» y en formas de nacionalismo étnico existentes en la época y expresadas de maneras muy diversas que convivieron e incluso se mezclaron con aquellas. Lo que nos interesa aquí, en cualquier caso, no es el origen o desarrollo de la idea de España (o de cualquier otro país), si bien nos hemos de referir a ello. Nos concentraremos más bien en la presencia e implicaciones de las élites nobiliarias castellanas en ese proceso; un hecho este que, quizá porque convivía con actitudes muy diferentes dentro del mismo grupo social, se ha soslayado a menudo. No obstante, este hecho es importante para entender la naturaleza y evolución de los nacionalismos políticos del siglo XIX que se «inventan» sobre condiciones anteriores e incluso que van más allá de la pura invención. 8 Se trata además de preguntarse por los contextos sociales en los que se produce este fenómeno y el modo en que puede haber condicionado el desarrollo y el uso de esas ideas; algo que no es siempre obvio. 9 En otras palabras, lo que interesa aquí es la participación de la nobleza en una serie de ideas y la utilización que hizo de ellas y por qué. Debo aclarar que, al concentrarme sobre todo en Castilla (uso el término con las cautelas que en seguida se verán), no quiero decir que las noblezas de otros reinos de la monarquía no hayan tenido su papel en la construcción de este ideario españolista. Ni tampoco que este ideario no haya convivido con otros que aquí se tratan tangencialmente. Por el contrario, fue así, pero por razones de espacio me es imposible extenderme más en esa dimensión.
Читать дальше