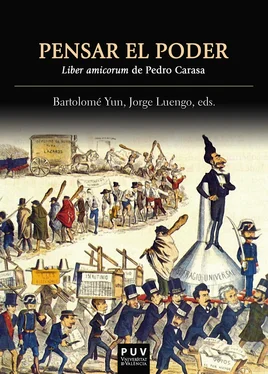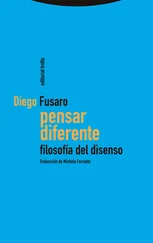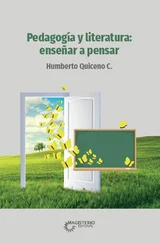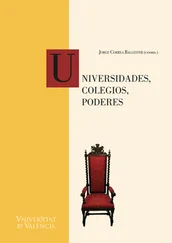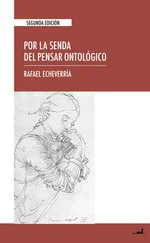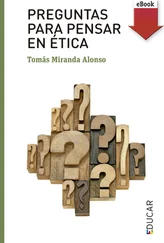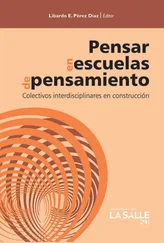Los capítulos de este libro giran en torno a la articulación, la práctica y las ideologías del poder de las élites en la España del siglo XIX. Con este planteamiento, los editores nos hemos propuesto conseguir un volumen colectivo que cuente con una sólida estructura y que, al enfocarse en un aspecto temático muy concreto, permita una discusión a fondo de uno de los planteamientos que han caracterizado la obra del homenajeado. Como muchas veces en estos casos, debido a este hecho y lo que impone la propia publicación de un libro en nuestros días, nos hemos visto obligados a hacer una selección de discípulos y colegas que podían escribir sobre estos aspectos con fundamento y que podían aportar también un aliento personal, no por lo que escriben sino por su sola presencia. Pero, como siempre en estos casos también, son todos los que están pero no están todos los que son. Vayan nuestras disculpas para estos últimos. Es, por último, necesaria una mención de agradecimiento a la Universidad de Valladolid por el apoyo prestado a la publicación de este homenaje.
PENSAR EL PODER EN LA ESPAÑA LIBERAL
A partir de distintas líneas de investigación, la obra de Pedro Carasa se ha centrado en el análisis de las estructuras de poder durante el siglo XIX. En un momento en el que la división académica entre las épocas moderna y contemporánea no estaba aún delineada, inició su investigación tomando el siglo XIX como un periodo en estrecha relación con el Antiguo Régimen. El primer acercamiento de Pedro Carasa a la investigación, después de una breve etapa –con su memoria de licenciatura– en la que se ocupa de historia de la religión durante el siglo XVI, se dirigió hacia el estudio de la pobreza, aplicando una cronología atípica que establecía un puente entre el Antiguo Régimen y la instauración del Estado liberal. Más allá de la beneficencia, la tesis de su libro se articuló en torno a la relación entre pobreza y poder, siendo un aspecto fundamental el modo en que las élites lidiaban con la pobreza, conceptualizaban el pauperismo y se reproducían en relación con la beneficencia. Una preocupación de Pedro Carasa sobre este tema fue, por tanto, la respuesta institucional que se dio históricamente a la pobreza y la marginalización social. Para Carasa, en el siglo XIX «la burguesía liberal se adueña de los viejos recursos benéficos y los organiza según su esquema administrativo en defensa de sus intereses». 4 A su entender, la dotación asistencial procedente de la inercia del pasado fue lo que logró crear un equilibrio en la grave situación de crisis en la que se instauró el liberalismo durante la primera mitad del siglo XIX. 5
En un espacio historiográfico marcado por la historia política más clásica, que se centraba en el estudio de grandes personajes históricos, Carasa optó por el estudio de un grupo social no privilegiado. En su tesis doctoral, dirigida por Luis Miguel Enciso Recio –catedrático entonces de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valladolid y hoy académico numerario de la Real Academia de la Historia–, y publicada como libro después, se puede percibir claramente el tipo de historiador que es Pedro Carasa. 6 Partiendo de una riquísima documentación hospitalaria, la del Archivo del Hospital de Villafranca y Montes de Oca, que él mismo, junto con familiares y amigos, desempolvó y rescató de húmedos camarotes, uno de los méritos residió, a nuestro modo de ver, en no dejarse guiar por la tentación que la propia y riquísima fuente y la misma institución representaban. 7 Al contrario de una corriente por entonces presente en nuestro país y que se empezaba a romper en Valladolid, ese estudio –hoy, y en buena medida gracias a él, parece una perogrullada– no se queda en el análisis del hospital como institución, sino que da una importancia central al estudio de los pobres y de las relaciones sociales que los creaban y gobernaban en todos los sentidos, en un momento, el de la crisis del Antiguo Régimen, que muy pocos historiadores han transitado con su maestría. Solía decir Pedro, con no poca sorna y autocrítica, que, no solo él, sino otros que estábamos a su alrededor, nos dedicábamos a «contar celemines… y pobres». Aludía, imaginamos, a una cierta parte de la historia de los Annales que empezaba a tomar cuerpo en la historiografía española. Por suerte, su trabajo –como el de los mejores Annales , los de Marc Bloch y Lucien Febvre– fue más allá de las cuentas y nos llevó a una reflexión sobre las formas de reproducción social y una cierta historia desde abajo que el último de estos autores definía en sus Combates por la Historia . 8 Todo ello, se diría que hasta la sorna, era parte, además, de un giro ideológico y un planteamiento crítico, acorde con los tiempos de cambio político que se vivían entonces en España, y que marcaron el devenir de su carrera académica. Como muchos investigadores españoles del momento, y a veces no sin conflictos de por medio, Carasa se separó gradualmente de una atmósfera que él mismo definió en algún momento, otra vez con ironía, como un tanto conciliarista, refiriéndose a Trento (e indirectamente a sus primeros trabajos). Por otro lado, esta situación influyó en la elección de sus temas de investigación y proyectos académicos que han caracterizado su obra.
Si pobreza y beneficencia fue su primera línea de investigación, el paso que daría más adelante para estudiar las élites políticas respondía a una lógica evolución. En último término, su línea de investigación se acabó centrando en el estudio del siglo XIX, cuyo carácter marcaba una genealogía con el proyecto político democrático que se estaba implantando en España a finales de los años setenta y primeros ochenta. Podría parecer un giro copernicano, pasar de los pobres a los ricos y a las élites. No lo era si recordamos –y esto estaba presente– aquellas palabras de Pierre Vilar, al que también seguían muchos historiadores del momento, cuando nos decía que hacer historia era analizar cómo los ricos se hacen ricos y los pobres se hacen pobres. En resumen: era el mismo tema, pero desde otra perspectiva. En realidad, ambos grupos respondían a dinámicas similares y representaban los dos polos opuestos tanto en la sociedad del Antiguo Régimen como en la del liberalismo. Lo que cambió en el paso del siglo XVIII al XIX no fue tanto la diferencia entre ellos como la forma en que se relacionaban, los modos de justificar la desigualdad y la legitimidad de su posición en las estructuras sociales. Desde la mirada que ofrecía el análisis de ambos grupos, Pedro Carasa contribuyó a definir los contornos sociales de la España del siglo XIX a partir de una historia regional, entonces en boga, y que hizo de Castilla, la Castilla del Valle del Duero, su caso de estudio fundamental. El estudio del poder se combinaba así con la historia regional y la reflexión sobre Castilla.
La mirada desde el poder, por tanto, resultaba fundamental para la comprensión de las estructuras sociopolíticas del Ochocientos. A este tema dedicó Pedro Carasa, junto con muchos de sus colegas, algunos de los cuales participan en este volumen, grandes esfuerzos, la mayoría de ellos colectivos. En las introducciones a estas diferentes obras, que reunieron a algunos de los mayores expertos en historia contemporánea de España del momento, es donde se encuentran difuminadas las líneas maestras que ha caracterizado la aportación de Carasa al estudio del poder de la España decimonónica y de la forma en que Castilla se insertaba en la construcción del nuevo Estado. Siguiendo teorías sociales que entienden la sociedad como un complejo sistema de relaciones, el poder no resultaba un hecho o una propiedad, sino más bien una estrategia.
En este sentido, las conclusiones de Carasa recuerdan los planteamientos de Michel Foucault. El poder no se interpretaba como una institución o una estructura, sino como aquello «que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada». 9 En efecto, para Carasa, las élites castellanas de la Restauración, a través del ejemplo de los diputados a Cortes durante el largo siglo XIX, resultan un grupo de poder fragmentado, compuesto por una multitud de élites con una base de poder territorial que se materializaba en la localidad o la provincia. La reproducción del poder, por un lado, venía dada por una estrategia de pacto y consenso con las instituciones nacionales, de modo que las élites locales se situaban en una posición de intermediarios entre los poderes local y central. 10 Por otro lado, sin embargo, eran los mecanismos de reproducción social los que articulaban los fundamentos del poder de las élites liberales. En este sentido, Carasa identificó tres aspectos esenciales: la importancia del patrimonio y los negocios entre estas élites, el establecimiento de densas redes clientelares verticales y unas redes horizontales sólidas y extensas. 11
Читать дальше