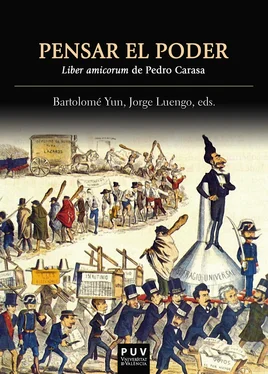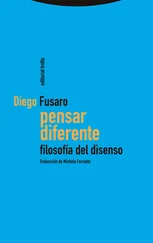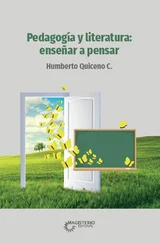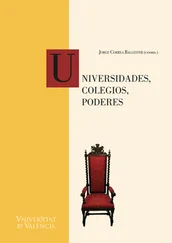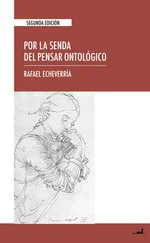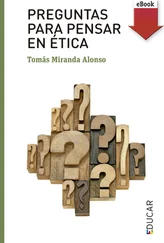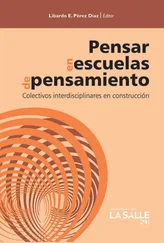1 ...8 9 10 12 13 14 ...22 En otras palabras, esta nueva forma de identificación de la alta nobleza con una comunidad imaginada no es fruto, simplemente, de una serie de cambios en el mundo de las ideas. Había sido la forma de muchos nobles –muchos de ellos de titularidad reciente– de sobrepasar una crisis de valores que no solo era la crisis de la monarquía compuesta, sino la propia crisis en que había entrado su clase desde finales del siglo XVI. Una crisis que, ni en Europa, ni aún menos en la Monarquía hispánica, supuso la desaparición o el debilitamiento de este grupo –de ahí el desuso en que ha entrado el término–, pero que se puede entender como una readaptación a una situación cambiante y, en cierto sentido, como un proceso de cierto traumatismo. Al mismo tiempo, muchas de las casas castellanas no eran ya castellanas en cuanto a lo que se refiere a la geografía de sus patrimonios. Eran, y cada vez más, españolas. Los Osuna tenían estados en la práctica totalidad de la geografía de las coronas de Castilla y Aragón. Y lo mismo ocurría con la Casa de Medinaceli. 93 Se había consolidado una nobleza «española», cuyas propias redes relacionales se proyectaban sobre el territorio de este Estado-nación en ciernes. No es extraño, sino parte de este proceso, que en las circunstancias que se viven tras la entrada de la nueva dinastía, se asistiera a la formación de un «partido español» que vio en la sátira y en la intriga política la forma de presentar un patriotismo, en este caso en contra de los Borbones. 94 Se trataba, como siempre, de usar el imaginario de la colectividad en provecho de intereses políticos, modelando así ese imaginario.
* * *
Es interesante resaltar que una de las fuerzas detrás de este comportamiento «camaleónico» de la aristocracia es la situación de estrés en la que viven todas las clases sociales y la necesidad de las élites de adaptarse a una situación cambiante que mode-lan a su vez. La aristocracia castellana había encontrado, desde el siglo XVI, formas de superar sus problemas económicos y de reproducción social. Parte de ello lo he expresado en otro lugar, refiriéndome a su componente económico. Se había adaptado y renovado por abajo a nuevas situaciones políticas. Poco a poco había sido capaz de insertarse en nuevos espacios de comunicación como la escritura. Ello conllevaba reposicionamientos sistemáticos en las distintas versiones en que se concebían las comunidades imaginadas y, por tanto, una contribución a ellas. Esto se ha seguido haciendo en el siglo XVIII e incluso en el XIX. Pero la situación ahora era un poco diferente a la del periodo 1550-1650. La aristocracia de finales del XVI fue capaz de legitimarse mediante el recurso a un gasto que podía soportar gracias a mecanismos bien conocidos y tuvo relativo éxito en mantener su posición dentro del sistema de poderes. Así como lo tuvo en su adopción de nuevas formas de comunicación que le permitieron mantener su capacidad de control social al tiempo que se autodisciplinaba y se transformaba. 95 Igualmente obraba la aristocracia del siglo XVIII, si pensamos en su pervivencia y metamorfosis durante el siglo XIX. Pero las ideas de las que intentaba apropiarse estaban siendo tomadas en un espacio público con mucha más eficacia por otro grupo social, la burguesía liberal. Su crisis ahora solo podría ser afrontada en un contexto de cambio institucional sin precedentes para ellos: la crisis del Antiguo Régimen, la revolución liberal y el Estado-nación. Una nueva forma de nacionalismo –la del nacionalismo político ligado al proyecto de Estado-nación y soberanía del ciudadano– que socavaría, lentamente, muchas de sus bases económicas, pero no la haría desaparecer.
Debemos pensar sin embargo que, precisamente por estos antecedentes, el nacionalismo del siglo XIX es un fenómeno mucho más complejo de lo que se ha pensado. Pero cabe advertir, además, que no tendremos clara la historia de las construcciones nacionales aristocráticas si no entramos en otra cuestión que hemos evitado a conciencia: la de la forma en que esta nobleza española consolidada en el siglo XVIII y sus ideales se entremezclaba y superponía con discursos de tipo diferente incluso desde dentro del mismo grupo social o de las noblezas regnícolas antes del desarrollo del Estado-nación.
* Este trabajo es una derivación de otro más amplio que escribo sobre las aristocracias europeas y que he desarrollado en el IUE de Florencia. Constituye así una síntesis avant la letre que necesariamente ha de ser provisional e incompleta. He querido poner juntos diversos aspectos que han atravesado la obra de Pedro Carasa: el desarrollo cambiante de las élites, la influencia social de estas, su uso de la memoria histórica y, por último, hacer unas genéricas referencias al papel de Castilla en la formación de un referente nacional más amplio. Debo confesar aquí mi acuerdo con mi colega cuando hablaba de la «normalización de Castilla» (un concepto que, obviamente, entiendo de forma diferente para la época moderna) para referirse a la necesidad de no hacer de Castilla ni el verdugo ni la víctima. De hecho, el estudio del surgimiento de este nacionalismo étnico de fuerte componente castellano (y una entre las muchas identidades que se superponen en la España del Antiguo Régimen) no solo puede ayudar a entender mejor el siglo XIX, al ver quiénes eran los sujetos y los intereses que estaban tras de él en la etapa anterior.
1.Véase la relativamente reciente edición de algunas de sus obras en G. Mazzini: Cosmopolitismo e nazione: scritti sulla democrazia, l’autodeterminazione dei popoli e le relazioni internazionale, 1805-1872 (ed. por S. Recchia y N. Urbinati), Roma, Elliot Edizioni, 2011.
2.Véase, sobre todo, el magnífico best seller de C. A. Bayly: The Birth of the Modern World, 1780-1914: Global Connections and Comparisons , Malden, MA, Blackwell Pub., 2004.
3.El hecho es tan conocido que no necesita muchas demostraciones. Un caso típico de estas ideas es, por ejemplo, el de J. Cadalso: Cartas de España , Madrid, Alianza Editorial, 1972. O bien, más tardío, el de J. Blanco White: Cartas de España , Alianza, Madrid, 1976 (introducción de Vicens Llorens), pp. 55-64.
4.Citado por J. Dewald: The European Nobility , 1400-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. Existe traducción al castellano, La nobleza europea: 1400-1800 , Valencia, Pre-Textos, 2004.
5.Aplicaré en este trabajo la distinción realizada por autores, como P. Geary: The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe , Princeton, Princeton University Press, 2002; o, para el caso español, J. Álvarez Junco: Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX , Madrid, Taurus, 2016, cap. IV, entre nacionalismo o patriotismo étnico y nacionalismo político. El primero referido a una construcción cultural que mira sobre todo al pasado, el segundo como una forma de proyecto de construcción del Estado. Sobre el papel de los nacionalistas en la construcción de la nación, sigue siendo de enorme valor el trabajo de M. Hroch: «From National Movement to the Fully-formed Nation: The Nation-building Process in Europe», en G. Balakrishnan (ed.): Mapping the Nation , Londres, Verso, 1996, pp. 78-97.
6.I. A. A. Thompson: «La Monarquía de España: la invención de un concepto», en F. J. Guillamón Alvárez, J. Muñoz Rodríguez y D. Centenero de Arce (eds): Entre Clío y Casandra. Poder y sociedad en la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna , Murcia, Universidad de Murcia, 2005, pp. 31-56 y 49.
7.Véase el estudio de O. W. Johnston: The Myth of a Nation. Literature and Politics in Prussia Under Napoleon , Columbia SC, Camden House, 1989.
8.No podemos sino estar de acuerdo con los diversos autores, P. Geary, entre ellos, que se han referido a la importancia que, precisamente por ser imaginadas, tienen las construcciones del nacionalismo o de cualquier otro sentido de pertenencia. A su vez, y sin que esté reñido con lo anterior, creo también acertadas las reflexiones de R. García Cárcel sobre la necesidad de superar la polarización entre «esencialismo» e «invención» a la hora de estudiar el surgimiento de estas corrientes; R. García Cárcel, La Herencia del pasado: las memorias históricas de España , Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011. Obviamente, el concepto de invención se retrotrae sobre todo a E. Hobsbawn y T. Ranger (ed.): The Invention of Tradition , Cambridge y Nueva York, Cambridge University Press, 1983.
Читать дальше