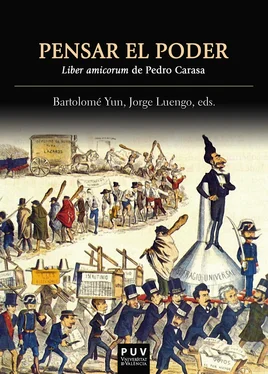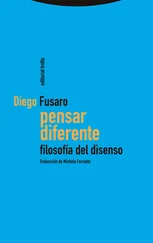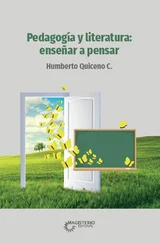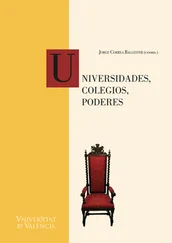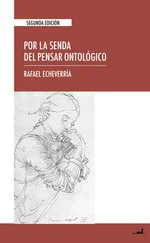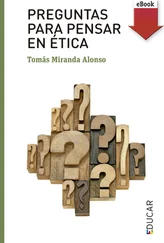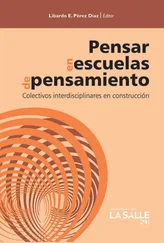1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 El siglo XVII, y sobre todo el periodo 1650-1750, puede haber supuesto un paso importante en este proceso. Tras una intensa relación con la aristocracia portuguesa, la victoria de los Braganza supuso una creciente separación entre aquella y la española. 75 Desde entonces, el cierre de la alta nobleza portuguesa sobre sí misma no fue solo un proceso de elitización dentro del país, sino también una ruptura muy notable con la española, invirtiendo así una tendencia que se remontaba a la Edad Media. Además, la guerra de Portugal, junto con las dificultades que implicaba la gestión de patrimonios lejanos y dispersos en territorios muy lejanos, hizo evidente la mayor necesidad de concentrarse en ámbitos políticos seguros dentro de la monarquía compuesta. 76
La centuria del Seiscientos, que podemos prolongar hasta 1750, supuso algo más, sobre todo desde el punto de vista de la composición y de la cultura política de la alta nobleza. Por ejemplo, la creciente concentración de poder en manos del rey, máxime durante el siglo XVIII, implicó, en toda Europa y también en España, una notable «satelización» pactada de las noblezas, que cada vez más girarían en torno a la Corona. Vino acompañada además del ejercicio de la gracia y la concesión de mercedes desde la Corte, así como de un uso frecuente de este grupo en el ejercicio del gobierno. En países como Inglaterra y España, hubo incluso mecanismos de control de los matrimonios nobiliarios por parte de la Corona, lo que, obviamente, ayudaba a ello. El resultado era una alta nobleza más dependiente del centro político y, con ello, el doble efecto de circunscribirse cada vez más a los territorios claramente controlados por el rey y de hacer de argamasa social entre ellos. En esa misma dinámica, la venta y concesión de títulos conllevó la incorporación al grupo de nuevos miembros, muchos de ellos salidos de las oligarquías locales y, cada vez más desde mediados del siglo XVII, de las clases mercantiles, con frecuencia ligadas a trayectorias vitales americanas, o de familias con antecedentes en el servicio al rey en la burocracia, el ejército y la diplomacia. 77 Es interesante resaltar que, pese a la fuerte presencia de madrileños en ese proceso de promoción, se registra una importancia muy notable de andaluces y de familias procedentes de la Corona de Aragón. 78 En el mismo periodo, y hay también ejemplos de este fenómeno en el siglo XVII, se asistió al desarrollo de una nobleza americana o de familias con lazos transatlánticos que en algunos casos mantuvo relaciones con la Península. 79 En otras palabras, no solo se renovaba el grupo, sino también su geografía: Madrid era una cantera decisiva de nuevos titulados, pero también se daba una cierta importancia de las áreas periféricas de la monarquía. Si tenemos además en cuenta los mecanismos de ascenso matrimonial y enlace con las viejas casas que, antes y después de la adquisición del título, iban asociados a este proceso, entenderemos que se estaba dando un paso más en la consolidación de una nobleza protonacional española. Una nobleza, además, que muy posiblemente y, por lo que nos dicen las cifras del Toisón de Oro, estaría reduciendo las relaciones matrimoniales allende las fronteras y perdiendo su carácter de centralidad en las relaciones matrimoniales europeas, si bien no era en absoluto un grupo carente de conexiones exteriores, y en el que la dimensión transatlántica, con todos los problemas que suponía, era muy evidente. 80
Este proceso coincidía con otro no menos importante y ligado al anterior, que es el que da contenido a la imagen de España de muchos nobles del siglo XVIII: el cambio en la concepción del papel social del grupo y de la comunidad imaginada en que este se inscribía. El fenómeno merece un estudio más a fondo y se ha de vincular a una fortísima crítica social que procede de ciertos espacios de poder –incluida la Corte durante la época de Olivares– y de la sociedad en general. La crisis en la política internacional de la Monarquía y la conciencia de decadencia implicaron también la introspección colectiva y puesta en duda de los valores de la nobleza muy presentes en la política bélica de los Austrias y que había sido la fuente de mercedes, ayudas de costa y posibilidades de promoción social. 81 Sea como fuere, esta mantuvo una fuerte presencia en la creación de advocaciones y otros referentes que potenciaban el desarrollo de una comunidad imaginada; es el caso de la Inmaculada Concepción, que, no por casualidad, usaba el ideario católico como base fundamental. 82 Ello afectaría asimismo al cultivo de la historia y al modo en que esta era el sustento de la concepción de la comunidad política. 83 Esta introspección y la tensión social en que vive el grupo habrían de afectar a las formas en que algunos nobles se veían a sí mismos y su función social. En cierta medida, muchas de estas familias serían, andando el tiempo y a veces sin notarlo porque es parte de un proceso general, muy sensibles a los planteamientos de los arbitristas y a una idea más utilitarista de su papel en la sociedad que, desde luego, no tenía en la Reconquista su elemento articulador. 84 Es en ese contexto donde se habría de asistir a la expansión de nuevas familias, como la del III conde de Fernán Núñez, que escribiría hacia los años ochenta una obra muy expresiva de lo que estaba ocurriendo. Miembro de una vieja familia de la oligarquía local cordobesa, su abuelo recibiría el título de conde en 1639 y él se curtiría en la diplomacia y en las letras. 85 El hombre práctico –título abreviado de la obra– pertenece en lo formal a la literatura de consejos para los hijos de nobles tan a la usanza hasta entonces y no contiene referencias implícitas al problema de la nobleza y las comunidades imaginadas al que nos venimos refiriendo. Pero la obra ayuda a entender el cambio que se estaba produciendo. Influido en parte por Gracián, el autor, que no niega que la nobleza pueda venir de la virtud, por «consentimiento público» o por reconocimiento del rey, plantea dudas sobre que esta deba ser perpetua y que lo sea por los méritos de los antecesores. 86 Se trata así de una obra que rompe con el sistema de los méritos del linaje para poner el acento sobre el mérito individual. No es el único que lo hace en la época y ello no es extraño, pues desde Fernán Pérez del Pulgar era algo habitual resaltar el valor individual. Pero en este caso, el linaje está mucho menos presente y el mérito es mérito individual –no tanto del linaje, como hasta entonces– y en un aspecto diferente de lo que había sido. Y convendría recordar aquí que en la concesión de títulos y prebendas en la época lo que se premiaba a menudo no eran los méritos del individuo, sino también los del linaje. Más allá de lo que fueron tratadistas anteriores, como la citada condesa de Aranda, Fernán Núñez aboga además por el trabajo frente al ocio, situándose así en una corriente de pensamiento ya evidente en El Guzmán de Alfarache y en los arbitristas frente a los ideales de nobleza que habían llevado al país a la decadencia. 87 Ese trabajo además debe ir encauzado, según él, a la «industria» en sentido genérico y a evitar «la desolación de los pueblos». 88
Pero lo que promueve, sobre todo, es el desarrollo de destrezas y conocimientos aplicables a la propia vida y a la de la comunidad. Marginando en cierta medida el valor de la virtú , cualidad natural, lo que hará será reforzar más el valor del mérito individual por las obras. Y, con resonancias de Gracián, entenderá que es la capacidad de discernimientos del individuo y del sentido común (lo que el pensador aragonés entendía como «gusto») 89 lo que realmente le da valor. Es ahí donde la obra da un paso adelante que anuncia lo que será la posición de algunos nobles en el siglo XVIII. Pues se trata de enaltecer la actividad de estos para «emplearse al servicio del príncipe y causa publica». 90 O, con otras palabras, al príncipe se le sirve sirviendo a la «causa pública», un término que en Francisco Gutiérrez de los Ríos resuena al concepto de la «república» en los arbitristas. Ninguna obligación, dice, es mayor que «servir la patria y estado a que cada individuo debe pacífica posesión de aquel en que se halla». 91 En una obra como esta, la expresión «patria y estado» cobra, claramente, un significado diferente al que había tenido hasta no hacía mucho tiempo. Ello se da además en un momento en el que la necesidad de probar la limpieza de sangre se estaba reduciendo y en el que la capacidad del rey de reconocer nobleza y conceder títulos no solo no tiene ya discusión sino que se ha convertido en el espaldarazo de la ascensión social de muchas de estas familias. No hay en la obra muchas referencias a un concepto de España, pero basta un vistazo a la iconografía del estandarte del primer conde de Fernán Núñez y ponerlo en contacto con esta nueva filosofía de la función social de la nobleza para entenderlo. Aquel estaba compuesto por el crucifijo flanqueado por la Inmaculada a un lado y el apóstol Santiago en la batalla de Clavijo al otro, junto a los escudos de los reinos de España y de la casa. Su sucesor parece tener una misma comunidad imaginada de referencia, pero con otro contenido y, sobre todo, entendiendo su función en ella en el fomento de todo aquello que pudiera favorecer la «causa pública» de esa comunidad. Las pretensiones de los nobles del siglo XVIII de presentar su papel en la comunidad imaginada como propulsores del trabajo, el progreso, la aplicación de las ciencias útiles, etc., están ya esbozadas en el texto de Gutiérrez de los Ríos, a quien no es extraño que se haya considerado como un novator . 92
Читать дальше