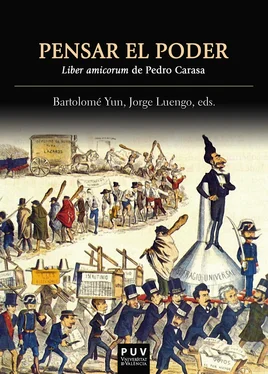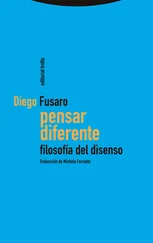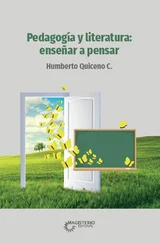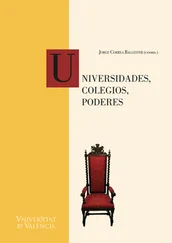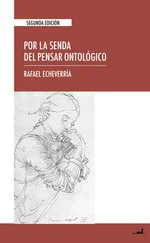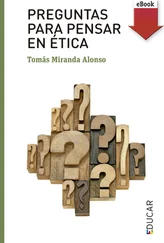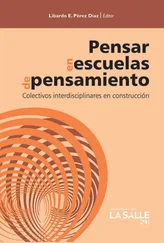En el plano judicial también el mismo desarrollo histórico condicionó la existencia de los depósitos en los que se conservarían los procesos y pleitos. Los máximos tribunales de justicia, las audiencias o chancillerías, ubicadas desde la época de los Reyes Católicos en Valladolid, para la resolución de los pleitos de la parte norte peninsular, y en Granada, para los de la parte meridional, se mantuvieron durante el Antiguo Régimen, ayudadas por las sucesivas audiencias que fueron apareciendo a lo largo de la Época Moderna.
La organización archivística española, pues, a la llegada de José I ofrecía una estructura firmemente asentada en el devenir histórico e institucional del país, que a su vez no era sino un trasunto de las transformaciones económicas, sociales y políticas de mayor transcendencia. Dicha estructura, eminentemente archivística, pues no debía su existencia ni su configuración a un capricho subjetivo sino al lógico y natural desarrollo de los acontecimientos históricos (no es otro el sentido del principio de oro de la archivística, el de procedencia), ofrecía dos inconvenientes. Era el primero su fisonomía claramente descentralizada, disgregadora, heredada de las épocas medieval y moderna. Los grandes depósitos documentales se hallaban repartidos en las ciudades capitales de los distintos reinos, aunque Simancas, por las circunstancias especiales de su creación, ejerciera durante toda la Edad Moderna la función de archivo central. El segundo inconveniente era su profundo carácter administrativo. 14 El archivo se consideraba patrimonio del rey, virrey o gobernador; «archivio segreto» lo denomina atinadamente Elio Lodolini. 15 A ellos debían asistir, de su voluntad dependía el acceso y a ellos se dedicaba principalmente el trabajo interno, el servicio de la Administración. Este concepto eminentemente patrimonial y administrativo evitó la nefasta organización archivística por materias, muy del gusto de principios científicos ilustrados, pero condujo a una exigua y limitada descripción documental. La función interna de los archiveros y oficiales se reducía primordialmente a satisfacer las peticiones de documentos solicitados por la administración.
CONFIGURACIÓN ARCHIVÍSTICA FRANCESA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX
Muy diferente era la organización archivística francesa, de la que sin duda José I y su círculo de afrancesados tenían perfecto conocimiento. En la primera década del siglo XIX, cuando José I es nombrado por su hermano rey de España, Francia contaba con una estructura archivística novedosa y moderna (la famosa ley de messidor del año II fue derogada en 1979, doscientos años después), deudora de los principios y actuaciones dimanantes de la Revolución de 1789. En vísperas de la revolución no existía en Francia un único depósito central de archivos. Un recuento de 1770 había fijado alrededor de 5.700 depósitos documentales, públicos y privados, de los que más de 400 se ubicaban solo en París. 16 Ya en los inicios de la revolución, el 29 de julio de 1789, la Asamblea Nacional se dotó de un servicio de archivos, confiado a Arnold Gaston Camus. Desde su nombramiento se aprestó a reagrupar en un gran depósito archivos del Antiguo Régimen y de la antigua monarquía. Por su iniciativa el 29 de julio de 1789 se decretó que pertenecían a la nación diversos depósitos (archivos señoriales, títulos de bienes eclesiásticos, cuerpos judiciales…). Un año más tarde, por decreto de 7 de agosto de 1790, se unifican los depósitos parisinos y los archivos de la Asamblea Nacional (las actas, las leyes…) reciben el nombre de «Archivos Nacionales».
Estos pasos y primeros intentos de reagrupación archivística culminaron en la ley 7 messidor, año II (25 de junio de 1794), dos de cuyos artículos principalmente han sido considerados como el nacimiento de la primera organización archivística moderna. 17 Distinguiendo entre archivos antiguos y nuevos, se establece que, en cuanto a los primeros, se conservarían los títulos de propiedad y los documentos judiciales anteriores a la revolución; los documentos pertenecientes a la historia, las ciencias y las artes se depositarían en París, en la Biblioteca Nacional. 18 En los Archivos Nacionales se depositarían la documentación de la Asamblea Nacional y de sus comités, los sellos de la República, los tipos de monedas y los modelos de pesas y medidas. De igual modo ingresarían en ellos los tratados con otras naciones, los títulos nacionales de propiedad, los títulos de deuda pública y el registro de nacimientos y defunciones. El artículo 37 se refería a la accesibilidad de los archivos, abiertos a partir de ahora a cualquier ciudadano. Se acababa así con la restricción a los fondos documentales que había imperado hasta entonces en todos los archivos europeos.
La ley de 5 brumario, año V (26 de octubre de 1796), completó y perfeccionó, en cuanto a la centralización archivística, la anterior de 1794, estableciendo la agrupación de archivos en las capitales de los departamentos, los archivos departamentales, consecuentes con la división administrativa introducida en 1789, que debían estar siempre subordinados a la dirección de los Archivos Nacionales.
Tras la muerte de Camus en 1804, Napoleón nombró a Daunou director de los Archivos Nacionales. Vivamente apoyado por el emperador, además de participar muy activamente en el deseo de Napoleón de agrupar en París los archivos del imperio, que luego veremos, desarrolló una impresionante labor de reorganización de la ingente masa documental dotándola de un cuadro de clasificación sistemática, inspirada en su profesión bibliotecaria, que ha perdurado hasta la actualidad. Toda la documentación quedaba encuadrada en seis secciones (legislativa, administrativa, histórica, topográfica, patrimonial y judicial), divididas en series y simbolizadas por las letras del alfabeto.
Aunque no hay que exagerar la transcendencia de la ley de 1794, 19 anuncia principios novedosos y perdurables. La centralización o reagrupación de archivos es uno de ellos. No lo es menos, con todos los reparos que se quiera, la accesibilidad de los archivos. Frente a la patrimonialidad de la etapa anterior, que consideraba los documentos propiedad exclusiva del rey o del noble, se establece ahora la apertura de los archivos a todos los ciudadanos. Otro elemento novedoso es el carácter cultural de los documentos. No es que este no haya existido en etapas anteriores, pero estaba clara-mente oscurecido por su fuerte impronta administrativa. De ahí la necesidad de clasificación y ordenación, aunque esta se realizase por materias, de los archivos. A partir de ahora comenzará a primar la concepción de archivo como fuente histórica frente a la patrimonial-administrativa. 20 En el fondo de tales principios laten realidades de una nueva época cuya expresión y corolario son los cambios archivísticos. La destrucción de la sociedad estamental, basada en el privilegio, iguala a todos los ciudadanos, convertidos en sujetos de derechos. Los archivos ya no serán patrimonio de unos pocos. El paso al concepto de nación como conjunto de todos los ciudadanos contemplará los archivos no como depósitos administrativos, sino como receptáculos de documentos en que buscar las raíces históricas nacionales, para lo que será imprescindible su previa organización y descripción.
PROYECTO DE CREACIÓN DE UN ARCHIVO CENTRAL
El día 5 de junio de 1810 el ministro del interior, marqués de Almenara, firmaba un informe dirigido a José I exponiendo el «establecimiento de un Archivo general que reunirá todos los de la capital y de las provincias». 21 Un proyecto de tal naturaleza no podía ser el resultado de una improvisación o de una ocurrencia. No surge ex nihilo . En este como en otros muchos aspectos, el siglo XIX es deudor de las ideas y los pensadores del siglo XVIII. 22 La España de las Luces no solo trasladó a sus sucesores la aspiración de reformar España mediante un modelo absolutista con capacidad de actuar con decisión y con moderación en el gobierno político, en la economía y en la sociedad, sino una aspiración nacionalista mediante una serie de producciones culturales (fundación de la Academia de la Historia, el Diccionario Histórico Crítico , el Diccionario Geográfico , los viajes histórico-arqueológicos, las Sociedades Patrióticas…) entre las que la Historia jugará un papel sobresaliente. 23 Figuras como los hermanos Rodríguez Mohedano, Masdeu, Andrés y Morell, Hervás y Panduro, Capmany y Montpalau, Forner y otros 24 abordaron trabajos históricos que manifiestan un anticipo de nación que proviene del Estado. En todos ellos, en mayor o menor medida, se aprecia la necesidad y urgencia por basar sus noticias en fuentes archivísticas contrastadas.
Читать дальше