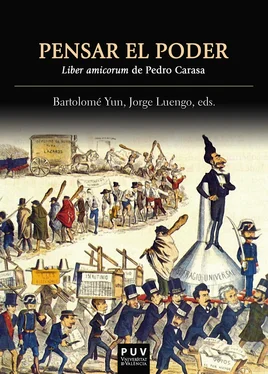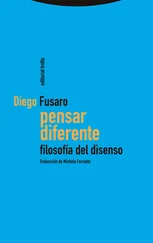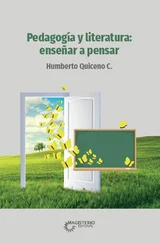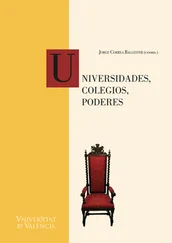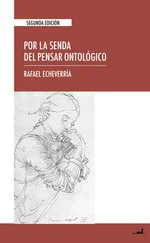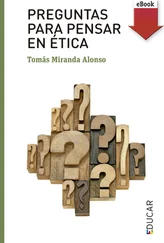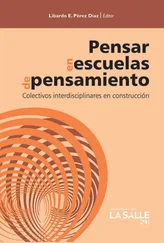LA CREACIÓN DE UN ARCHIVO CENTRAL BAJO JOSÉ I
SU OPOSICIÓN CON EL PROYECTO NAPOLEÓNICO
José Luis Rodríguez de Diego Archivo General de Simancas
INTRODUCCIÓN
Hasta hace unos años los archivos no se habían desprendido de su condición de lacayos de la historia. La archivística, al igual que otras disciplinas afines (biblioteconomía, paleografía, numismática…), se han considerado «ancillae historiae», 1 meros instrumentos al servicio de una ciencia de rango superior. Los estudios, enmarcados en la corriente historiográfica de la cultura escrita, han modificado ese enfoque acólito con el que se han estudiado dichas disciplinas. Han pasado de ser servidoras a constituirse en objetos de la propia historia, agentes y productos de esta. Desde esta nueva perspectiva los archivos no son meros guardianes de documentos, ajenos a la temporalidad en que fueron creados, insensibles a los vaivenes y condicionamientos históricos en que surgieron. «Los archivos, como la memoria, nunca han sido ni serán inocentes». 2 En esta novedosa óptica, abierta por la cultura de lo escrito, manuscrito o impreso, los archivos pueden y deben ser considerados como un elemento más del que el poder se apropia y aprovecha, «un mecanismo de condicionamiento suave», en frase certera de A. M. Hespanha. 3
Son muy parcas, por no decir nulas, las referencias a los archivos en las obras sobre José I, ya de por sí escasas. Uno de los que más han estudiado su reinado, Juan Mercader Riva, dedica solamente unas líneas a este tema restringiendo los intentos archivísticos del rey bonapartista a los cuidados que el intendente de Burgos tenía sobre los libros de algunos conventos suprimidos burgaleses, y al proyecto de un gran archivo y museo militar a instalar en Madrid. 4 Un fondo simanquino, precisamente denominado «Gobierno intruso», 5 nos ha ofrecido la oportunidad de conocer una documentación de interés para valorar de forma más adecuada la política josefina en un campo tan importante para el estudio de la construcción de una historia nacional, que había comenzado a fraguarse en el último tercio del siglo XVIII, y para la propia gobernabilidad del país, para la que el control documental pasado y presente resultaba imprescindible. Por otra parte, lo que añade un elemento de interés mayor a este proyecto de José I, su contemporaneidad con el plan archivístico napoleónico de construir en París el archivo del imperio, proporciona materiales de comparación entre ambos que transcienden el marco de simples reformas administrativas para convertirse en una manifestación de la contraposición de dos visiones o posturas diversas: el proyecto napoleónico, imperial y militar, y el proyecto josefino, nacional e institucional.
En el desarrollo de este trabajo, antes de analizar el contenido y alcance del proyecto de un archivo central por José I, expondremos brevemente la configuración archivística tanto de España como de Francia para valorar convenientemente la novedad y precedentes del plan documental josefino. Señalando a continuación las notas más distintivas del intento por parte de Napoleón de erigir un archivo en el que se recogiesen los fondos documentales más sobresalientes de los reinos de su órbita imperial, destacaremos las diferencias entre ambos, que en el fondo traducen la oposición entre los objetivos políticos del emperador y de su hermano.
Se me permitirán, con la benevolencia de los directores de este volumen dedicado al profesor Carasa Soto, unas consideraciones que corroboran la justificación de la presencia de un archivero en dicho homenaje. Desde sus primeros trabajos de investigación, la obra del profesor Carasa Soto se ha fundamentado en un impresionante acopio documental, cuyo rastreo en muchas ocasiones no ha estado exento de dificultades. Un trabajo que tuviera como núcleo central el análisis de un archivo constituye un humilde reconocimiento a esa laboriosa pero imprescindible tarea de todo investigador serio y riguroso. Que este pequeño estudio sobre un archivo se apoye en documentación simanquina rinde igualmente tributo a una de las últimas y más novedosas líneas de investigación abiertas por el profesor Carasa Soto: la exploración de las corrientes historiográficas y de los usos de la historia a través de los millares de expedientes de investigadores conservados en nuestros archivos de carácter nacional, en especial Simancas, desde su apertura a la investigación en 1844. 6
CONFIGURACIÓN ARCHIVÍSTICA ESPAÑOLA EN TIEMPOS DE JOSÉ I
En los inicios del siglo XIX España aún conservaba muchos elementos de la sociedad propia del Antiguo Régimen. Si en los aspectos económicos, sociales y políticos mantenía una estructura que apenas había modificado la consolidada por los Reyes Católicos, con la única innovación de pérdida de territorios y uniformidad legislativa impuesta tras la Guerra de Sucesión y el advenimiento de los Borbones, otro tanto cabría decir de su estructura archivística. Profundamente modelado por la historia, el armazón archivístico estaba constituido por tantos depósitos cuantos reinos habían existido en la Península Ibérica. Dejando aparte el caso de Portugal, los grandes receptáculos documentales españoles obedecían a los momentos históricos por los que había atravesado el devenir de España. Cada reino peninsular medieval creó, desarrolló y conservó su propio archivo (Navarra, Aragón y Castilla), 7 este último con características muy singulares que motivaron su casi desaparición. La entrada de la dinastía habsbúrgica a principios del siglo XVI, con su dimensión imperial y con su política de mantenimiento de los fueros y privilegios de los territorios que la conformaban, tuvo dos efectos en el ámbito documental: la creación de un gran depósito donde reunir la ingente documentación producida por sus órganos centrales en Simancas y la permanencia de los restantes depósitos en sus respectivos reinos. Simancas fue recibiendo en remesas, desgraciadamente no periódicas, 8 la documentación generada por los doce consejos (el Consejo de las Órdenes remitió siempre sus documentos a su Convento de Uclés) que dirigieron la política imperial. Los restantes archivos, ubicados por regla general en la capital de sus respectivos reinos (Pamplona, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca), fueron recibiendo la documentación producida por sus respectivas instituciones, principalmente el Virreinato, las Cortes, la Audiencia y los órganos de la Hacienda.
El advenimiento de los Borbones no modificó la estructura archivística heredada de los Austrias con la única salvedad de que Simancas recogió, a partir de la unificación legislativa de los Decretos de Nueva Planta, la documentación procedente de la Corona de Aragón. La nueva estructura administrativa borbónica solo afectó nominalmente al armazón archivístico: Simancas no acogería la documentación de los antiguos consejos sino la de las nuevas secretarías de Despacho. 9 Lo que sí introdujeron los Borbones fue la «oficialización» del cargo de archivero, aunque la iniciativa correspondió a Carlos II. Hasta finales del siglo XVII la tarea de organización y conservación de los papeles en los organismos administrativos estuvo confiada a oficiales de estos. En 1691, no por exigencias administrativas, archivísticas o históricas sino económicas, se «criaron» oficios de archiveros en cada uno de los consejos para su posterior venta y obtención de dineros adicionales. 10 Aunque tal disposición, repetida en 1696, parece que no llegó a concretarse, 11 los nuevos organismos borbónicos contaron ya con personas adscritas a su plantilla, encargadas expresamente de la ordenación y conservación de los papeles. 12
Tampoco la creación de un nuevo archivo a finales del siglo XVIII, el Archivo de Indias en Sevilla, 13 afectó a la configuración archivística, ya que fue el resultado de la concentración, muy en la línea o acorde con las características del Siglo de la Ilustración, de tres grandes bloques documentales ya existentes: el Consejo de Indias, la Casa de Contratación y los Consulados de Sevilla y Cádiz. Su única novedad residiría en que ingresaría, a partir de entonces, la documentación de la Secretaría de Indias en lugar de hacerlo en Simancas.
Читать дальше