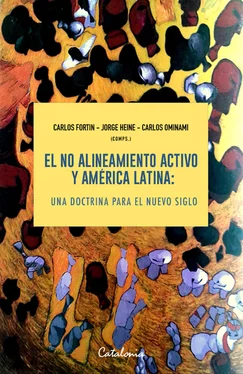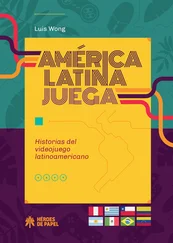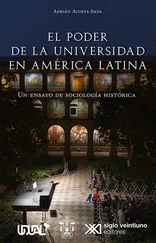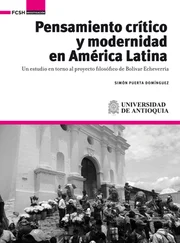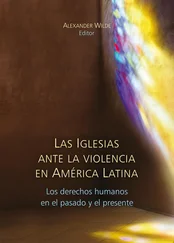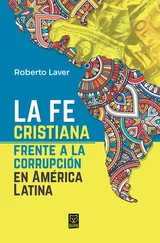1 ...7 8 9 11 12 13 ...23 ¿Contribuye el poner estos temas en el centro de las relaciones bilaterales y airearlos en público a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y China y Rusia, especialmente al inicio de un nuevo gobierno en Washington?
Muchos dirían que ello no es así, y que sería más productivo tratarlos en privado, o al menos no instalarlos como temas centrales de la agenda. La perspectiva europea sobre ello es distinta (Crowley y Erlanger 2021). En esos términos, la interrogante que surge es por qué ello ocurre, lo que nos lleva a nuestro planteamiento anterior, sobre el volcamiento hacia el interior tanto de los Estados Unidos como del Reino Unido. Desde la elección del presidente Trump, la preocupación en los Estados Unidos ha dejado de ser la política exterior como tal, no digamos ya la mantención y cuidado de un determinado orden internacional. La meta es otra: cómo desplegar la política exterior para afianzar apoyo electoral interno, al margen del daño que ello pueda causar a la posición internacional de Estados Unidos. El abandono de los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico en enero de 2017, proyecto al cual tres administraciones anteriores en Washington habían dedicado nueve años de negociaciones, dio la pauta. Ello ha seguido sin grandes variaciones desde entonces.
La acusación hecha a Putin responde a la necesidad de diferenciar al nuevo gobierno de la curiosamente estrecha relación que Trump tuvo con el líder ruso. La línea dura con China, a su vez, intenta competir con las denuncias anti-China del mismo Trump, por mucho que ellas hayan contribuido a crear un peligroso clima antiasiático en los propios Estados Unidos y a numerosos atentados en contra de ciudadanos de ese origen en el país (Cai, Burch y Patel 2021).
La relación China-Estados Unidos en perspectiva
Dado que el mundo depende en parte importante de estas dos potencias, que entre ambas representan un 40% del producto mundial, hay mucho en juego. Con los desafíos globales que enfrenta el mundo de hoy, en el cambio climático, las pandemias, la reactivación de la economía mundial y la no proliferación nuclear, un mínimo de cooperación entre los Estados Unidos y China haría una gran diferencia.
En adición a estos temas, están los de confrontación, como los indicados más arriba, y los de competencia mutua, como en tecnología y comercio. Todos cuentan, pero para avanzar en la agenda bilateral, poner todos los huevos en la canasta de la confrontación, al inicio de las conversaciones, no es lo más productivo. China se siente en un entorno hostil, y está complicada con las limitaciones a sus inversiones en el extranjero, así como por las cortapisas a empresas como Huawei y otras. Con todo, no ha salido mal parada de 2020, siendo de las muy pocas economías del G20 con crecimiento positivo ese año. Y, después de la debacle de 2020, EE. UU. ha vuelto al ruedo con una exitosa campaña de vacunación, y algunos proyectan que podría crecer hasta un 6% en 2021, la cifra más alta en muchos años.
En este cuadro, la pregunta es si los Estados Unidos está en la disposición de competir con China, tanto en materia de producción de bienes y servicios, como en su relacionamiento con el resto del mundo, o si va a ir por un desacoplamiento. Ello significaría cortar los lazos con China, en comercio, inversión, intercambio de personas y tecnología, hasta crear dos mundos paralelos. Algunos creen que ya vamos en camino a ello, como indicaría la batalla por la utilización de la tecnología 5G, y la exigencia de “redes limpias” a muchos países, esto es, la no utilización de tecnología china en redes de telecomunicaciones.
Por ahora, pareciera que Washington está optando por ambas opciones. En el Congreso se contempla legislación para asignar fondos significativos para apoyar la investigación y desarrollo en materias como baterías y semiconductores, así como legislación limitando la inversión extranjera a países como China. Irónicamente, China, mientras tanto está abriendo su mercado de capitales, así como tratando de identificar debilidades en las cadenas de valor de la industria. Los esfuerzos por avanzar en áreas tecnológicas de punta, identificadas en el plan “China 2025”, como computación en la nube, robótica, inteligencia artificial y biotecnología se aceleran, si bien sin darle mucho bombo, dadas las críticas que provocaron en el pasado los anuncios, en la misma línea del plan “China 2025”.
En la era digital, en que dependemos cada vez más de la conectividad, el mayor peligro en este diferendo entre Estados Unidos y China ya no es una guerra. Lo es la posibilidad de una fragmentación tecnológica, de un mundo dividido. Diferentes países y regiones adoptando distintas tecnologías e imposibilitados de comunicarse entre sí, una receta para la regresión y el retroceso, sino el desastre (Stuenkel 2021).
Y es en este marco que surge la cuestión de si estas crecientes tensiones entre los Estados Unidos y China (que, si algunos pensaron que disminuirían con el fin del gobierno de Trump y la llegada del de Biden, han tenido que revisar su opinión) califican o no como una nueva Guerra Fría. Los argumentos iniciales en contra de la utilización del término “Segunda Guerra Fría” fueron que el diferendo era más bien uno comercial que escaló al plano tecnológico, pero que no pasaba de ello. Al escalar el mismo al plano diplomático, con el cierre de consulados y la expulsión de periodistas, el argumento cambió. Si bien habría una confrontación diplomática, esta en realidad no sería ideológica, dado que la competencia entre los Estados Unidos y China no era entre sistemas diferentes, sino entre dos tipos de capitalismo, lo que le daba otro carácter a lo que fue el diferendo de los EE. UU. con la URSS.
Con la ofensiva de los Estados Unidos en relación a las libertades civiles en Hong Kong, los derechos humanos de los uigures en Sinkiang y la autonomía de Taiwán, todos temas con al menos una connotación ideológica, tampoco es tan obvio que el conflicto no tenga ribetes ideológicos. En uno de los esfuerzos más recientes por despejar la temática de la Segunda Guerra Fría, Thomas J. Christensen ha dejado atrás lo de los planos del conflicto, para entrar en sus dinámicas (Christensen 2021). Admitiendo que en el curso de 2020, el gobierno de Trump le declaró una Guerra Fría a China, su argumento es que, en la práctica, no se dan las condiciones para reeditar lo que ocurrió entre los EE. UU. y la URSS. Ello, por tres razones: 1) la falta de confrontación ideológica; 2) la existencia de un mundo globalizado que no puede ser dividido en dos mitades o compartimentos estancos; y 3) la ausencia de un sistema de alianzas por ambas partes, que pudiese recrear algo equivalente a lo que fue la división bipolar Este-Oeste en los cincuenta y sesenta.
Con todo lo matizado y sofisticado del argumento de Christensen, no deja de ser cuestionable. Los crecientes ataques de potencias occidentales a China por temas internos, y los llamados a boicots de empresas y productos chinos asociados con ellas, toman un carácter cada vez más ideológico, como lo hacen las constantes referencias al accionar del “Partido Comunista Chino”, más que al gobierno chino o a China lisa y llana. Por otra parte, como se ha indicado más arriba, llamados de Washington a bloquear a lo largo y lo ancho del mundo la tecnología china, como la de Huawei en telecomunicaciones, así como en otras áreas, a lo que apuntan es precisamente a fragmentar este mundo globalizado. Lo mismo vale para llamados a “desacoplar” la economía estadounidense de la china. Medidas que prohíben el uso de aplicaciones como WeChat y, potencialmente, TikTok, en los Estados Unidos (y que responden, también, al veto de aplicaciones como Facebook, Twitter e Instagram en China) apuntan en la misma dirección.
Читать дальше