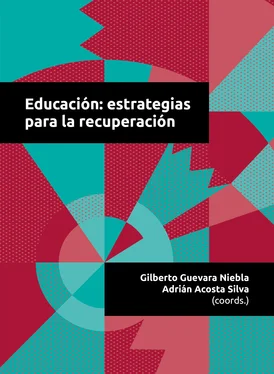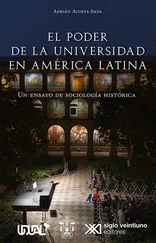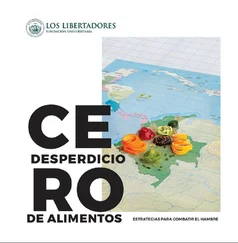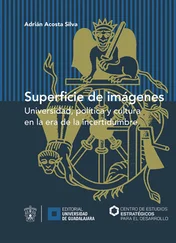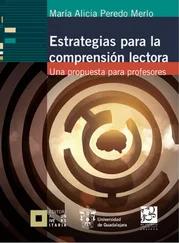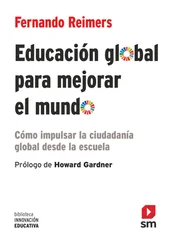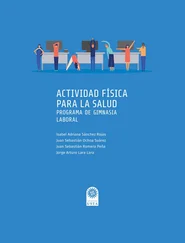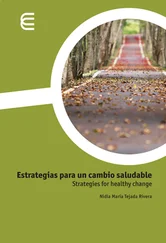La conclusión que se puede extraer de las evaluaciones Planea es que una cantidad significativa de alumnos, en todos los niveles educativos, no aprenden lo que se espera que aprendan; por otro lado, se ha observado que las deficiencias de aprendizaje se transmiten del nivel inferior al nivel superior, impactando negativamente sobre la calidad global de los servicios educativos (inee, 2019). Por su parte, la evaluación pisa que realiza la ocde cada tres años a alumnos de 15 años de edad, se ha aplicado en México desde el año 2000 y ofrece constancia de la permanencia en el tiempo de los bajos aprendizajes. En la evaluación de 2018 se concluyó que los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje por debajo del promedio ocde en Lenguaje y comunicación, Matemáticas y Ciencias. En México sólo el 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos (nivel 5 o 6) en al menos un área (promedio de la ocde, 16%) y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia (nivel 2) en las tres áreas (ocde, 2018).
Cuarto rasgo
El sen no tiene un desempeño homogéneo y registra una marcada diferenciación en la calidad de sus servicios. Esa segmentación o desigualdad interna se produjo con la expansión del sistema y se advierte, por ejemplo, al comparar los resultados de aprendizaje de los servicios públicos con los servicios privados. Pero la diferenciación también se observa en el seno de los servicios públicos y en todos los casos esas desigualdades se relacionan con el origen social de los alumnos (Bourdieu, 1980). También se explica por el carácter desigual e inequitativo de las políticas educativas, pues en ellas, de manera explícita o implícita, consciente o inconsciente, se beneficia a las escuelas con mejor desempeño y se castiga o se descuida a las escuelas con bajo desempeño. Es verdad que la desigualdad existe desde el nacimiento del sistema educativo, pero ha adoptado modalidades más notables en el marco del capitalismo global contemporáneo (Muñoz 1994; Tedesco, 2012; Tenti, 2007; Tapia y Valenti, 2016).
Quinto rasgo
Desde 1984 se han producido diversas iniciativas para mejorar la calidad académica de las escuelas normales, pero han tenido poco éxito; en la práctica, ha habido una creciente desatención a la formación inicial de profesores. Un grupo amplio de docentes piensa que hay una ofensiva política contra estas instituciones (Martínez Gómez, 2021). Hablamos de 460 escuelas normales que han experimentado en los últimos años una reducción significativa de su matrícula. Es un conjunto heteróclito en el que hay que diferenciar las públicas de las privadas. Sólo una minoría tiene una buena calidad académica, la mayoría adolece de deficiencias funcionales remarcables. La diversidad se registra también en su población estudiantil: en 2017 el 80.2% de las escuelas normales tenían 350 alumnos o menos, en cambio, el 2.6 % de planteles atendía a entre 1051 y 2398 alumnos. Se puede afirmar, sin embargo, que en todo este sector se sufren carencias materiales; que existe un divorcio entre sus planes de estudio y los contenidos que se enseñan en las escuelas donde se ejerce el trabajo docente; que tanto su organización académica como sus formas de gestión exhiben deficiencias; que el cuerpo docente (con notables excepciones) muestra carencias y un porcentaje alto de alumnos obtiene aprendizajes insuficientes; que una cantidad considerable de docentes de escuelas normales tiene estudios de posgrado (aproximadamente 40%), no obstante, en ellas se hace poca investigación educativa y sólo ocasionalmente se ocupan de ofrecer formación continua a sus egresados. El resultado global es un sistema de formación inicial de maestros de educación básica defectuoso académicamente y con carencias. Estas deficiencias tienen importancia estratégica para el futuro nacional pues las padecen las instituciones que entrenan a los profesionales encargados de formar intelectual y moralmente a las nuevas generaciones (Medrano et al., 2017; inee, 2015).
Sexto rasgo
Al pretender interpretar las prácticas concretas de la enseñanza es difícil encontrar un factor que las determine, en realidad los elementos que intervienen son muchos; el maestro en el aula produce la enseñanza con base en la interacción con sus alumnos, recordando experiencias anteriores, evocando alguna teoría pedagógica, etcétera (Rockwell, 1995; Mercado, 2002). Sin embargo, no podemos dejar de lado el efecto, a veces nocivo, del estilo de gestión del director, de las deficiencias en la formación de docentes y de la pobreza de la investigación educativa y otros componentes de lo que sería la política educativa. La realidad es que no podemos declararnos satisfechos con la enseñanza tal y como se practica en la mayoría de las aulas, donde sabemos que predomina la enseñanza memorística, el método expositivo y el uso excesivo del libro de texto. Los docentes se enfocan en la dimensión cognitiva, pero muchas veces no tienen conciencia de los valores morales que están transmitiendo a través de su práctica (Fierro y Carbajal, 2003). Con una deficiente preparación inicial, en ausencia de educación continua, sin recibir estímulos ni reconocimientos, trabajando en soledad, sometidos a una jornada de trabajo extenuante por el exceso de contenidos curriculares, esclavizada su enseñanza al libro de texto único, abrumados por las excesivas cargas administrativas, sin contar con medios materiales adecuados, los maestros mexicanos de educación básica suelen enseñar con los recursos más económicos y cómodos que tienen a la mano. No obstante, hay que decir que una parte significativa de docentes se aparta de esa norma y se aventura a usar recursos pedagógicos distintos (enseñanza activa, enseñanza reflexiva, enseñanza por proyectos, trabajo por grupos, etcétera).
Séptimo rasgo
En el ciclo de influencia del pensamiento neoliberal, a fines del siglo xx y principios del xxi, las políticas educativas se concentraron en aspectos instrumentales, en el control de recursos, en medir la eficacia y la eficiencia del sistema educativo, entre otros, todo lo cual repercutió para que se las políticas educativas descuidaran la pedagogía y el proceso mismo de enseñanza. La reforma educativa de 2013-2018 acertó en enfocar su atención en la práctica docente, pero adoleció de fallas, tanto en su diseño como en su implementación, lo cual produjo gran malestar entre el magisterio, que capitalizó políticamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió suprimir la reforma de tajo, sin que mediara ninguna evaluación o reflexión constructiva que permitiera recuperar sus aspectos positivos. Incluso se abolió el inee, cuyas aportaciones fueron valiosas.
La reforma de 2013-2018 incluyó una renovación de planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria que tuvo virtudes notables, entre otras, la definición de objetivos de aprendizaje en todos los niveles y grados del proceso educativo. Empero, en su concepción y diseño esta renovación de contenidos repitió el modelo de currículum único, inflexible, que desatiende la diversidad de contextos y que no crea espacio para el uso libre de teorías pedagógicas. La pedagogía ha tenido algunos desarrollos importantes en México y año con año se recibe del extranjero una oferta considerable de materiales con propuestas pedagógicas diversas, pero tanto en las políticas públicas como en la práctica docente suelen omitirse. Diversos estudios revelan que la práctica docente rara vez se sustenta en la teoría pedagógica y que en las escuelas normales y en los colegios de educación universitarios frecuentemente se estudia la pedagogía como un cuerpo de conocimientos separado de la práctica de la enseñanza. Por lo mismo, frecuentemente se observa una escisión entre las teorías que los maestros dicen aplicar y lo que realmente ocurre en el aula. Por ejemplo, un docente, al ser entrevistado, manifiesta que utiliza el constructivismo en su enseñanza, pero la observación externa comprueba que utiliza el método de enseñanza tradicional (Tedesco, 2012; ocde, 2018).
Читать дальше