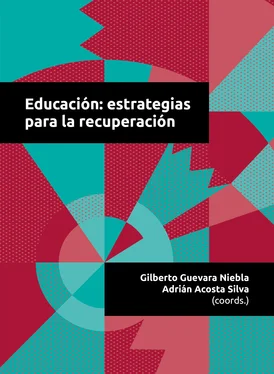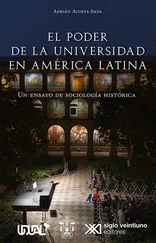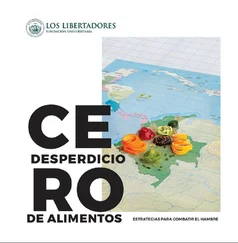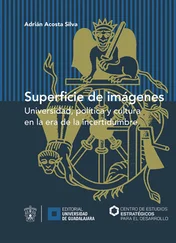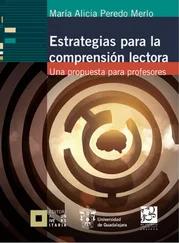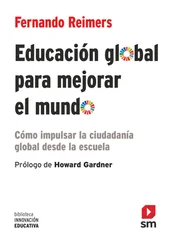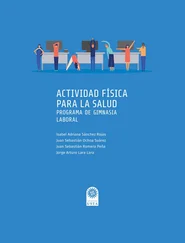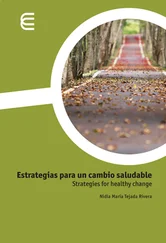En el tercer capítulo de este volumen se aborda el problema del liderazgo. Lo hacemos entrevistando al exsecretario de Educación de Baja California Sur, Héctor Jiménez, un líder educativo ejemplar que ha sido —y sigue siendo— profesor de banquillo. En esta conversación se comprueba no sólo su honestidad, también su compromiso permanente con la educación. La entrevista con Jiménez muestra las dificultades y oportunidades de la educación básica en el México contemporáneo y el México del futuro. Para el entrevistado, dirigir correctamente la educación tiene gran importancia. Sería deseable que las cabezas políticas del sistema educativo nacional, los secretarios de Educación, fueran personas sensibles, con vocación y compromiso, que comprendieran que la Secretaría de Educación Pública (sep) no es igual a otras secretarías, que este sector no se gobierna con la imposición de reglas sino a través de un consenso cuidadosamente armado entre todos los actores de la educación. Eso significa mantener un estrecho contacto con los maestros y un amplio conocimiento acerca de los avatares del proceso educativo. El problema, afirma Jiménez, es que los puestos superiores de la dirección educativa se otorgan siguiendo criterios no educativos: por amistad o por interés político. Señala que es verdad que en la sep se nombró (a principios de 2021) a una profesora, lo que al comienzo se juzgó positivo. Pero enseguida quedó claro que la nueva titular se plegaba dócilmente a los caprichos presidenciales y renunciaba a actuar como un agente dotado de autonomía y con voluntad para poner por encima de la política el interés supremo de la educación.
Para Héctor Franco, autor del cuarto capítulo, el maestro de educación básica es la figura que más influye en el aprendizaje, pero al mismo tiempo la sociedad suele ignorar o subestimar al magisterio. El desempeño profesional del docente es determinado en gran parte por la formación inicial que recibió en las escuelas normales, pero a lo largo de la historia reciente la educación normal ha sido desatendida por el Estado. Este ensayo ofrece un breve marco histórico que busca explicar las relaciones de tensión que ha habido entre las escuelas normales y el Estado. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) ha tenido control por largo tiempo de muchos de estos centros de estudio y ha influido en la difusión en ellos de una ideología corporativista. El subsistema de la educación normal (en) es extenso: hay 460 escuelas, de las cuales 266 son públicas; pero no tienen las condiciones de trabajo de otros centros de educación superior, aunque algunas han logrado construir una organización académica vigorosa. Los contenidos de la formación inicial, se sobreentiende, deben concertarse con los contenidos educativos del campo de trabajo, es decir, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Debe haber concordancia entre ellos, pero existen graves desajustes entre esas dos esferas, ocasionados en gran parte por la frecuencia con la que se han cambiado planes de estudio en educación básica. En este sexenio tales desajustes se han agravado por el rechazo categórico que hizo la sep de los planes académicos creados en 2017 que se juzgan “neoliberales” y por la decisión de regresar, en algunos casos, a los planes de estudio de 2011. El autor incorpora una serie de contenidos que a su juicio deben ser atendidos en cualquier reforma de los planes de estudio de las en. Bajo el actual gobierno estas escuelas lograron realizar, con el apoyo de la Subsecretaría de Educación Superior, un congreso representativo de delegados de todas las en, en el cual redactaron por consenso un documento (Estrategia de mejora de las escuelas normales). No obstante, el presupuesto asignado a las en en estos tres años ha descendido hasta cotas infamantes: se pasó de tener 777 millones en 2018 a 170 millones en 2021, una regresión inexplicable e injustificable. El gobierno de amlo se comporta como lo hicieron en el pasado sus peores enemigos. Sin embargo, para Franco, el anhelo de superación de las escuelas normales sigue vivo y seguirán pugnando por obtener el apoyo estatal que no han recibido.
En el quinto capítulo, Juan Fidel Zorrilla Alcalá ofrece un análisis del nivel medio superior de la educación superior mexicana. Su perspectiva consiste en identificar los componentes que hacen posible o debilitan las disposiciones normativas contenidas en el artículo 3o de la Constitución, y en especial el carácter de obligatoriedad que desde 2012 se confirió a la educación media superior en todo el país. Aunque es claro que la expansión de la matrícula de ese nivel ha aumentado en la última década (2012-2021), ese incremento ha ocurrido en un contexto de endurecimiento de las brechas de inclusión/exclusión de los jóvenes que egresan de las secundarias mexicanas. Esas brechas de inequidad se expresan, según el autor, en las tasas de abandono escolar, índices de reprobación y repetición, eficiencia terminal y acceso a opciones de educación media superior, que varían de manera significativa en el país en razón de factores como el origen social, la etnia y los contextos regionales de la educación media superior. La diversidad de los formatos escolares y los modelos institucionales de este nivel educativo requieren revisarse en sus dimensiones curriculares, pedagógicas, técnicas y organizacionales para enfrentar la crisis pandémica y mejorar las posibilidades de cumplimiento efectivo de su misión.
En el sexto capítulo, Eduardo Backhoff ofrece un análisis de cinco puntos principales: premisas de la evaluación en servicios públicos; premisas de la evaluación en la educación (ee); impacto del covid-19 en la educación; normatividad de la evaluación educativa; e importancia de la ee en el futuro inmediato. Señala que la buena gobernanza significa que el gobierno conduzca y cumpla eficazmente sus objetivos. Hay que evaluar la pertinencia, eficacia y eficiencia de los servicios públicos con el fin de mejorarlos. Por otra parte, el autor reconoce el alto valor público del papel de la evaluación, ya que la educación es una actividad compleja, por su objeto, por la multiplicidad de actores que intervienen, porque confluyen en ella múltiples factores. Eso hace necesario evaluar componentes, procesos y resultados. Asimismo, sobre el impacto de la pandemia en la educación, en este capítulo se ofrecen datos del estudio de la ocde donde participaron 31 países (México no lo hizo) y de la encuesta de inegi que arrojó datos preocupantes, como una alta tasa potencial de deserción y el uso socialmente desigual de los dispositivos digitales. Se puede suponer, en todo caso, que la pandemia y el confinamiento produjeron una merma considerable en los aprendizajes. El cuarto punto tiene que ver con la normatividad educativa, de modo que el autor presenta los objetivos asignados legalmente a la Comisión para la Mejora de la Educación (Mejoredu), que debe realizar estudios diagnósticos del sen, proponer mecanismos de coordinación interinstitucional y emitir sugerencias para la mejora educativa. Finalmente, Backhoff traza algunos rasgos de la evaluación educativa en el futuro, a partir de un diagnóstico puntual de los efectos devastadores de la pandemia en el sen.
El capítulo séptimo, firmado por Claudio Rama Vitale, aborda el proceso de cambio de los paradigmas educativos a partir de la diferenciación, expansión y difusión de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles de los sistemas educativos nacionales. A partir de lo que denomina un “marco de hipótesis” sobre los nuevos paradigmas, el autor explora las transformaciones surgidas con fuerza en la gestión educativa durante el periodo del covid-19, en la que la educación en red, los modelos híbridos y la aparición de nuevos actores y fuerzas confluyen en la construcción de la nueva complejidad educativa nacional e internacional. Para Rama, la educación híbrida digital constituye el foco de nuevas experiencias que replantean políticas públicas y modos de gestión de la educación.
Читать дальше