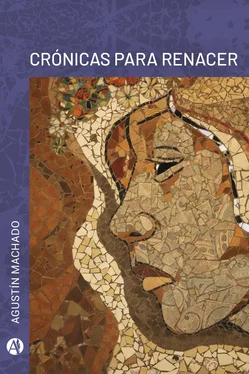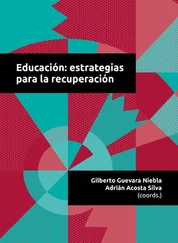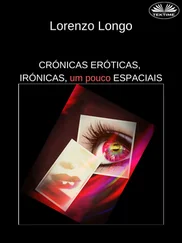Agustín Machado - Crónicas para renacer
Здесь есть возможность читать онлайн «Agustín Machado - Crónicas para renacer» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Crónicas para renacer
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Crónicas para renacer: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Crónicas para renacer»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Crónicas para renacer — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Crónicas para renacer», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
AGUSTÍN MACHADO
Machado, Agustín
Crónicas para renacer / Agustín Machado. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : Autores de Argentina, 2020.
100 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-87-1159-1
1. Narrativa Argentina. 2. Crónicas. I. Título.
CDD A863
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: info@autoresdeargentina.com
Arte de tapa: Horacio Ferrari
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
Dedico este libro a Angie, que me cuidó más de lo que yo mismo lo hice, con un amor y una entrega que me conmoverán hasta el último de mis días.
A mis hijas, a quienes tengo la suerte de ver crecer.
A la Dra. María Portillo, gracias por salvarme.
A la Dra. Isolda Fernández, gracias por salvarme.
A mis padres y a mis hermanos, que estuvieron presentes desde el primer momento.
A Sebas, por sus llamadas diarias, aun a días de casarse.
A los muchachos de la turba, que me dieron ánimos, fuerza y una parrilla.
A mi abuela Susy, por sus charlas sobre la vida y la muerte.
Al humor negro, el mejor anticuerpo.
A Hori, por el arte de tapa.
A Martincho, que no lo logró.
Y a todos los que me llenaron de energía para pasar por esta travesía inolvidable.
agustin.machado
Tengo fiebre
Primer domingo de abril. Todos en remera menos yo. Ya vamos unos días de otoño, pero aquí sigue el calor. Cualquiera diría que estamos en alguna tarde de verano. Sin embargo, llevo puesto un buzo. Es que tengo frío. Uno que es casi una borrachera. Estoy en la casa de mis padres y mamá me ve algo pálido. “¿Tendrás fiebre?”, pregunta. “No otra vez”, suplico. Es que en menos de un año ya tuve tres episodios y son cada vez más fuertes. Los médicos insisten con que algún virus anda dando vueltas y se las ha tomado conmigo. Coloco el termómetro debajo del brazo y espero. Tengo treinta y siete, es una febrícula y debo ir a la cama.
La vida continúa a mi alrededor. Sentado, miro a mis hijas. Tienen tres y seis años. Martu, la menor, llora del cansancio y forcejea con Angie, mi mujer, porque no quiere ponerse las zapatillas. Cata, la mayor, se queja porque su remera tiene un agujero. “Las polillas están matando mi ropa”, dice.
—Tengo treinta y siete, es una febrícula —le digo a Angie—. Voy a tomar un paracetamol.
—¿Otra vez? Vamos ya —me responde.
Me late la cabeza y necesito llegar a casa. Siento algunos escalofríos y un leve entumecimiento. Sobre mi espalda, una capa de sudor. Insisto en manejar el auto y hacer de cuenta que no es nada. Hoy no haremos la rutina de pasar por la casa que compramos hace unos meses y está en refacción. En unas semanas iré al médico para hacerme un chequeo general. Hace tiempo que pospongo la visita. La última vez que me hice un control fue a los cuarenta, y ya pasaron tres años.
Angie está preocupada, lo veo en sus ojos. Llegamos al departamento y subimos con las chicas dormidas en brazos. Las recostamos y me tiro en la cama. Mientras, Angie me prepara un té.
—Tu fiebre me inquieta —me dice cuando entra. En tanto, me coloco el termómetro y empiezo a temblar.
—Sí, es raro. Ya es la cuarta o quinta vez en menos de un año —respondo casi sin poder hablar de lo que me castañean los dientes.
—Mañana tendríamos que ir a una guardia.
—Treinta y ocho y medio —digo, y cierro los ojos.
Vuelvo a transpirar. Tanto, que debo cambiarme la remera. No tengo dolor, pero los temblores me acompañan toda la noche. Mi cuerpo se sacude y me cuesta coordinar los movimientos. Hay calor en el ambiente, pero yo necesito mantas y abrigos para protegerme del frío que siento.
En la guardia
Vuelo de fiebre y mis pijamas están empapados al levantarme. Lo mismo la cama; el pobre colchón va a necesitar algún milagro para quitarle la aureola. Los escalofríos vienen y van. Necesito auxilio para salir de la ducha, apenas puedo controlar los temblores. Tanto, que tengo miedo de caer y golpearme con el lavatorio o el inodoro. Angie me abriga y ayuda a vestirme. Es momento de partir a la guardia. Voy hecho un ovillo en el asiento del acompañante.
En la sala de espera intento sentarme lejos de los que tosen o parecen enfermos; no quiero empeorar mi situación. Me atiende una doctora “especialista en fiebre”, según se lee en el cartel que cuelga de la puerta. Su panza, inflada como un globo, indica que está a días de dar a luz. Me siento en la camilla, ella palpa mi torso y me ausculta, pero no encuentra nada extraño. “Esto debe de ser algo viral”, me repite algunas veces. Ante mi insistencia en que vengo con una seguidilla de episodios febriles, me manda a hacer un análisis de orina en el laboratorio del sanatorio. La orden dice “Urgente”, así que en menos de dos horas tendré los resultados.
Estoy solo. Angie me dejó y fue a buscar a Martina, que sale del colegio. La dejará en lo de mamá y volverá a buscarme. La guardia es un lugar de mucho movimiento. A dos sillas de distancia, un chiquito llora y la madre lo hamaca para consolarlo. Más allá, una vieja angustiada le pide una y otra vez algo a la recepcionista. Sus manos tiemblan, aunque ella intenta disimularlo aferrándose al mostrador. Cerca del ascensor, un joven golpea la máquina de café que no funciona y le tragó su moneda. Lo hace con disimulo, no quiere tener problemas con el de seguridad. El sol entra por la pared vidriada y convierte el sitio en una pecera incinerada por el calentamiento global. Ideal para mí, que busco algún lugar tibio en donde cocinarme un poco y olvidar por un rato el temblor. Entonces, un enfermero acalorado pone el aire acondicionado a veinte grados y los enfermos empezamos a tener frío. Una señora se queja, pero un hombre protesta por el calor y comienza una especie de batalla por la temperatura del lugar. Finalmente, gana el clima templado, y la mujer felicita al enfermero, que disfruta de su nuevo poder a puro control remoto. Entonces, el señor derrotado pide agua, pero en esta pecera el dispenser no funciona, se puso de acuerdo con la máquina de café para arruinarles el día a los que andamos estropeados.
Los del laboratorio me dan el tachito del pis. Debo encerrarme en el baño y a trabajar. Golpean la puerta. Digo “ocupado”, pero insisten. Por la voz, es un hombre grande que no escucha cuando le digo que espere y no tiene mejor idea que insistir. Pareciera que es el único servicio en todo el lugar. Logro concentrarme y empieza a salir el chorro. A pesar del temblor, consigo no ensuciarme. Salgo, espero ver al señor que golpeaba hacía unos segundos, pero ya se fue. El frasco tibio en la mano me da la sensación de llevar una taza de té rumbo al laboratorio y siento ganas de tomar algo caliente. Misión cumplida. Vuelvo a la espera.
Pasan los números y ya voy más de una hora en este lugar que se pelea entre el frío y el calor. Me llaman, es la “especialista en fiebre” con sus nueve meses de embarazo y un sol de mil grados que viene desde la pecera.
—Acabo de recibir el estudio —dice en cuanto me ve entrar—. Tal como te dije, debe de ser un virus, así que no te preocupes. Ahora andá a la enfermería para que te den un inyectable de Novalgina y te baje la fiebre. Después, tomá paracetamol cada seis horas hasta que estés bien. Paciencia, otra cosa no puedo hacer.
—Gracias —digo, y voy a la enfermería.
Estoy mareado, tambaleante y con sudor en la sien y la espalda. No sé si es por el calor o la fiebre, o ambas cosas. Esto de andar mojado todo el tiempo es muy incómodo. No entiendo por qué, pero intento disimular mi estado.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Crónicas para renacer»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Crónicas para renacer» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Crónicas para renacer» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.