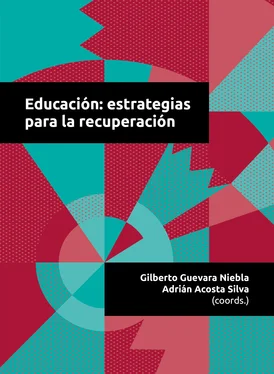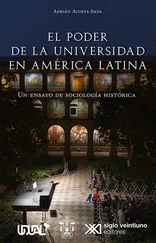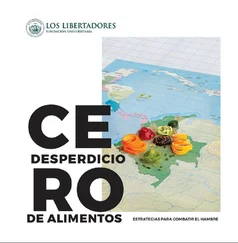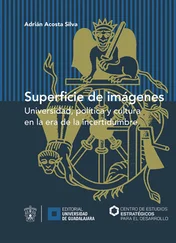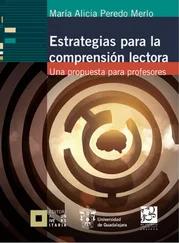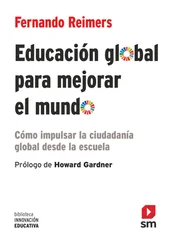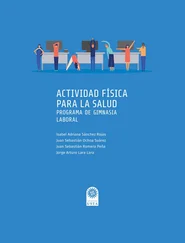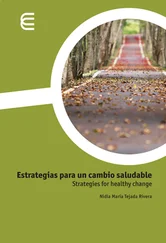Una nueva moral pública invade el ambiente. Ahora sí, acaso los gobernadores quieran participar en la aventura educativa, las más venturosa de todas.
Conclusiones
En verdad, escribir el futuro es una tarea azarosa (en el sentido de que el azar puede trasmutar derroteros). No obstante, el sistema educativo mexicano tiene una estructura rígida, soldada en décadas de prácticas instauradas durante el régimen de la Revolución mexicana. La alternancia democrática acarreó cambios en la política, se instituyó el sistema de partidos y un juego electoral libre. La apertura económica trajo mudanzas importantes; enterró a la economía cerrada y protegida; el Tratado de Libre Comercio y el ingreso a la ocde, pudiera decirse, fue bautismo y confirmación del neoliberalismo en México.
Sin embargo, el corporativismo sindical sobrevivió, evolucionó a lo que Luis Rubio y Edna Jaime (2007) denominan nuevo corporativismo, que añadió a los rasgos del pasado el chantaje y la amenaza, lo que redituó a sus líderes ganancias políticas y canonjías. La dirigencia del snte, controlada por Elba Esther Gordillo, su familia y grupo cercano, utilizó con eficacia esos instrumentos y solidificó un neocorporativismo en el sistema educativo, más corrupto que en el pasado régimen. Los maestros de base, quienes realizan el trabajo cotidiano y con su labor sostienen lo que pueda rescatarse del sistema, fueron prisioneros de ese sistema cuyo liderazgo decidía sus trayectorias profesionales (Ornelas, 2018, cap. V). La corrupción del sistema llegó a su máximo cuando la herencia y compraventa de plazas magisteriales —ilegítimas, pero institucionalizadas— se convirtieron en usanza habitual.
Tal sistema tuvo dos consecuencias. La primera es que sembró entre los maestros una moral de dependencia, de obediencia a las líneas sindicales. Muchos perdieron iniciativa, aceptaron las reglas y sus prácticas se convirtieron en rutinas, más o menos constantes. Cierto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se enfrentó a la facción mayoritaria (o institucional), pero no para cambiar la práctica docente o el precepto moral; los maestros sólo mudaron de cabecillas. La segunda es que, a pesar de los intentos de modernización de los años noventa del siglo xx y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hábitos y prácticas de los docentes resistieron los nuevos guiones curriculares del modelo educativo para la educación obligatoria que instituyó ese gobierno y que desmanteló el de López Obrador. Antropólogos neoinstitucionalistas denominan a esa resistencia persistencia cultural (Zucker, 1999).
Pudiera argumentarse que los intentos de cambio de paradigma educativo comenzaron en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con el Programa para la Modernización Educativa: 1989-1994, con una tendencia incrementalista en los gobiernos sucesivos de Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006), y estancamiento —incluso retroceso por la entrega de funciones de autoridad al la dirigencia sindical— en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012; Ornelas 2010, 2012). Pero la esencia, la base maciza del sistema educativo, las prácticas en el sanctum han variado muy poco; excepto por la irrupción de la pandemia, que trastornó por completo el quehacer de las escuelas y sus actores.
En cualquiera de los tres escenarios los maestros seguirán representando un papel fundamental, son los actores principales del sistema; de sus capacidades, inteligencia y motivación dependerá el rumbo que tome la educación nacional. Es previsible que la dicotomía entre ser un trabajador dependiente de las directrices de la sep o ser un profesional con iniciativa, capacidad de análisis y razonamiento propio seguirá marcando su moral y ética profesional: dependiente o autónoma.
El derrotero de cualquiera de los tres escenarios descritos como posibilidad de desarrollo depende de la fecha azarosa de las elecciones de 2024. El futuro no está escrito.
Manifiesto personal
Algunos futurólogos que se inclinan más por el diseño de escenarios normativos sugieren que, como una diligencia de imaginación, se les etiquete de cierta forma. Por ejemplo, el más probable, el de cambio moderado y el de mudanza radical; además apuntan cuál será el deseable desde la postura analítica que se haya desplegado.
En caso de que Morena gane las elecciones de 2024, es casi seguro que las aristas principales del presente, descritas en el primer escenario, tengan más probabilidades de continuidad; quizá también con cierto sostén en la persistencia cultural de una porción significativa del magisterio. El paradigma preponderante seguirá su trayectoria hacia una educación irrelevante. En caso de que se constituya una alianza entre los partidos de oposición y ganen la presidencia y porciones importantes de las cámaras, el paradigma modernizador acaso retome el rumbo que marcó el Programa para la Modernización Educativa: 1989-1994 y continuó la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero partiría de bases endebles, un sistema desfondado, maestros desmoralizados y recelosos. Incluso, pudiera ser que la sep consiguiera implantar algunos de los atributos del germ, pero todo el recorrido sería cuesta arriba.
Soy abogado de la edutopía, no vacilo al plantearlo como el deseable para un futuro mejor, democrático, equitativo, para forjar una patria segura y sustentable para el largo plazo. Me apoyo en consejas de Paz y Freire —quienes miraban al mundo con cristales muy diferentes—. Octavio Paz (1990) alguna vez apuntó que es vano hacerse ilusiones, mas Paulo Freire (1993) postula que los educadores nunca debemos perder la esperanza en el valor de la educación para la sociedad y para cada persona. La función de la educación cívica, según esta visión edutópica, es contribuir a formar el ciudadano de México y del mundo, con pensamiento crítico, iniciativa personal y habilidades para el quehacer colectivo; además, con conocimientos y aptitud para el trabajo productivo. Incluye que cada persona despliegue sus conocimientos al máximo de su capacidad y engendre una cultura política que propague los valores morales universales, entre los que sobresalgan la solidaridad social y la estima por el planeta que habitamos.
Coyoacán, Ciudad de México
15 de agosto de 2021
Referencias
Arnove, R. F. (2013). Introduction: Reframing Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local. En R. F. Arnove, C. A. Torres y S. Franz (comps.), Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local. Lanham, eua: Roman & Littlefield Publishers, pp. 1-24.
Beech, J. (2008). The Institutionalization of Education in Latin America: Loci of Attraction and Mechanisms of Diffusion. En D. P. Baker y A. Wiseman (comps.), The Impact of Comparative Education Research on Institutional Theory. Wagon Lane, eua: Emerald, pp. 281-303.
Biesta, G. (2015). Resisting the Seduction of the Global Education Measurement Industry: Notes on the social psychology of pisa. Ethics and Education, 10 (3), 348-360. Disponible en https://doi.org/10.1080/17449642.2015.1106030.
Bird, A. (2018). Thomas Kuhn. En E. N. Zalta (comp.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford, eua. Disponible en https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/thomas-kuhn/.
Casanova Cardiel, H. (coord.) (2020). Educación y pandemia: Una visión académica. México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, unam.
Córdova, A. (1973). La ideología de la Revolución mexicana: La formación del nuevo régimen. México: Era.
Freire, P. (1993). Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores.
Freire, P., Saul, A. M., Núñez, C., Casali, A. y Lima, L. (2005). Propuestas de Paulo Freire para una renovación educativa. Pátzcuaro, México: Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe.
Читать дальше