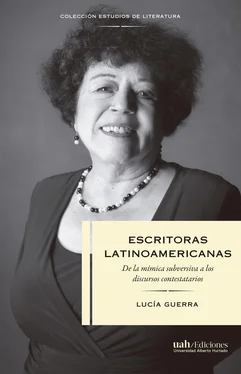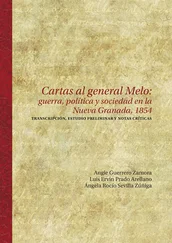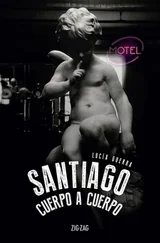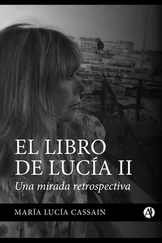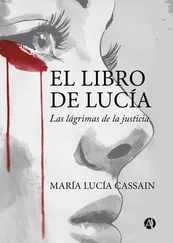Al lenguaje como un terreno ajeno, se agrega una identidad adscrita en un prolífero imaginario androcéntrico que no solo ha producido extensas versiones de los arquetipos de la madre tierra y la madre terrible sino que también ha regulado su ser en un deber-ser y un no-deber-ser. Prescripciones que, aparte de regular su conducta, definen su identidad. Al respecto, Susan K. Cornillon señala: “En la cultura masculina, la noción de lo femenino se expresa, se define y se percibe por el hombre como una condición de ser mujer mientras que, para la mujer, esta noción de lo femenino es vista como una adición a la propia femineidad, como un estatus o meta que debe ser lograda” (113).
Esta “femineidad propia” carece, sin embargo, de un discurso en una sociedad en la cual abundan los dictámenes y las imágenes de la mujer-dicha mientras permanece en el vacío y en el silencio, la mujer diciéndose a sí misma. En una simultaneidad contradictoria del ser, la mujer dicha es, entonces, una versión alterada, una construcción cultural creada por una estructura patriarcal para sus propios objetivos de carácter económico y familiar.
En una literatura en la cual constantemente se emiten discursos e historias sobre la mujer y no en ella o por ella, la escritora del siglo XIX carece de un corpus intertextual propio y en consecuencia, su praxis escritural corresponde a una literatura derivada cuyo régimen natural es la hipertextualidad, ya que su sistema de referencia corresponde a una literatura producida por el grupo hegemónico y originador de hipotextos (Genette). A pesar de esta dependencia escritural, las escritoras decimonónicas, junto con imitar formatos y discursos hegemónicos, introducen una diferencia en el proceso de doblaje o repetición desde un lugar de enunciación marcado por el factor genérico.
Hacia 1838, fecha en que Gertrudis Gómez de Avellaneda estaba escribiendo Sab —la primera novela escrita por una mujer latinoamericana— el movimiento literario en boga en España era el Romanticismo que, a pesar de haberse gestado en el resto de Europa a fines del siglo XVIII, solo entró de lleno en este país hacia 1830. El movimiento romántico surge de un contexto histórico clave en el desarrollo de la Modernidad ahora marcada por la industrialización, el mercantilismo, el desarrollo urbano y el nacimiento de la ciencia moderna, la cual considera la naturaleza como un reloj regido por leyes exactas que la actividad intelectual de un yo cartesiano era capaz de descifrar eliminando todo misterio para satisfacer las nuevas necesidades de un utilitarismo capitalista. La estética romántica es, por lo tanto, una reacción cultural que se oponía a este nuevo orden de los hombres para incursionar en el orden armonioso y enigmático de la naturaleza sublime por ser un reflejo de Dios. La rebeldía romántica hace de sus héroes seres que se marginan de una sociedad pragmática e imperfecta, para buscar una trascendencia espiritual a través del amor hacia una mujer que resulta ser la intermediaria de ese ascenso espiritual que lo salvará de todo pragmatismo. Por lo tanto, la amada está íntimamente unida a la naturaleza —rasgo que la asemeja al leit-motiv del buen salvaje por su inocencia aún no contaminada por la civilización—. De más está señalar que, en los andamios de la estética romántica, subyacen los ideologemas patriarcales de género: el candor y la fragilidad tanto física como sentimental de las heroínas en su rol de intermediarias, como en el caso de la Virgen para alcanzar a Dios, contrasta con el héroe en su posición de sujeto agente que relega a la mujer al espacio de la otredad subalterna.
La figura de la amada idealizada refuerza, obviamente, la construcción cultural de “lo femenino” prevalente en aquella época ignorando las experiencias reales de la mujer en un contexto histórico específico. Por lo tanto, durante el siglo XIX las escritoras enfrentan el desafío estético de insertar su propia perspectiva dentro de una modelización literaria producida por la imaginación androcéntrica. Si en un principio, imitar un formato literario ya dado implica un acto de claudicación, en dicho acto la mímica adquiere un valor transgresivo: la versión imitada del modelo hegemónico es el producto de una apropiación desde un lugar subalterno que imprime la diferencia socavando, así, la autoridad del discurso dominante.
Como ha señalado Luce Irigaray, la exclusión social de la mujer conlleva una exclusión en la economía de la significación. Por lo tanto, la mujer atrapada en un lenguaje y en un tejido de construcciones culturales que no la representan debe recurrir a la mímica y al uso de la máscara de una femineidad fabricada desde una perspectiva masculina. En un acto de agencia muy diferente al imitar modelos e ideologías de manera sumisa, la estrategia de la mímica es un recurso de resistencia dentro del mismo sistema y pone de manifiesto los silencios y mistificaciones de una noción de “lo femenino” que ha sido impuesta a través de diversos dispositivos de poder. Judith Butler destaca el carácter transgresor de este tipo de imitación en el discurso mismo de Irigaray al comentar figuras canónicas de la filosofía: “Se trata de hacer citas, no como una reiteración esclavizada del original sino como una insubordinación que toma lugar dentro de los mismos términos del original y que cuestiona el poder del origen que Platón reclama para sí mismo” (1993, 45). La práctica textual de la mímica habita el sistema imitado, y al mismo tiempo, lo penetra, lo ocupa y lo desmantela.
Es más, la mímica subversiva es un discurso de doble articulación en el cual se entrelazan la inteligibilidad de la noción hegemónica de “lo femenino” y experiencias e impulsos de la mujer que están fuera de la reprepresentación patriarcal (“El sistema simbólico las divide en dos. En ellas, la ‘apariencia’ permanece como algo externo y ajeno a lo natural. Socialmente, ellas permanecen amorfas, experimentando impulsos que están fuera de toda representación” (Irigaray 1985, 189).
Desde los estudios poscoloniales, Homi Bhabha observa esta doble articulación en el caso del colonizado que imita la cultura del colonizador en una estrategia de apropiación para expresar su propia visión del poder y la legitimación del otro subalterno en un acto que desestabiliza los saberes normalizados y los poderes disciplinarios.
Es precisamente la diferencia genérica la que produce en la estética de la mímica subversiva, elementos de una especificidad que se detecta en vacíos y silencios —espacios en blanco engendrados por una intertextualidad masculina que, por razones obvias, omite los sucesos de la menstruación, el embarazo, el parto y las vivencias de la maternidad junto con los detalles de un espacio doméstico que en “la acción narrativa” resultan innecesarios—.
Silencios y vacíos que no solo ponen en evidencia la claudicación de la escritura a la noción de “lo literario”en los hipotextos masculinos sino también la carencia de discursos e imaginarios que representen literariamente experiencias típicas de la mujer en su situación social y genérica.
Dentro de la estética de la mímica subversiva también se añaden márgenes y subtextos que, de manera tangencial, modifican el modelo original en un acto de transgresión que va desde la leve reconfiguración a la denuncia explícita, como se observará en las novelas del siglo XIX comentadas en este libro.
GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA:
EN EL DOBLE CAUCE DE LA HEGEMONÍA PATRIARCAL Y LA PROTESTA FEMINISTA

Contexto histórico
Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en Cuba en 1814 y a la edad de veintidós años se radicó en España, país que hasta 1898 tuvo a Cuba como una de sus colonias. La autora pertenecía a la aristocracia criolla y por su condición de colonizada, vivió dos acervos culturales simultáneos: el de la metrópoli con una fuerte influencia en su formación intelectual y el de Cuba, espacio evocado a nivel del paisaje, las costumbres y la cultura oral. Dualidad claramente observada en su primera novela Sab (1841) inserta en la profusa intertextualidad del Romanticismo europeo y cuyo argumento se desarrolla en Cuba, hecho que le permite a la autora inscribir en el formato europeo, trazos autóctonos de la flora y fauna, leyendas, costumbres y vocablos cubanos que ella explica en notas a pie de página para los lectores españoles. Este injerto dentro del formato romántico infunde en la novela un elemento exótico ya típico de este movimiento literario aunque “lo cubano” se presenta desde una perspectiva interior que difiere del exotismo como mero artificio imaginativo.
Читать дальше