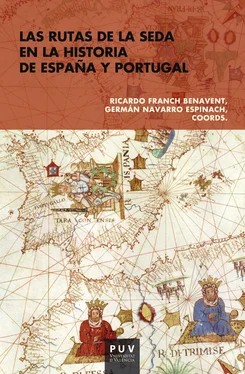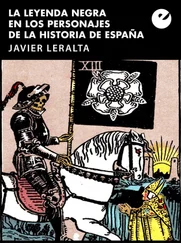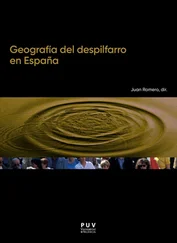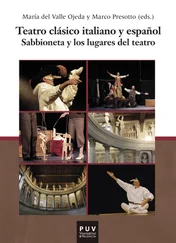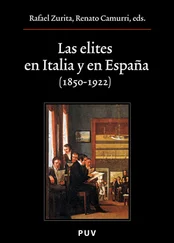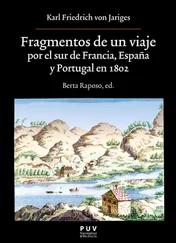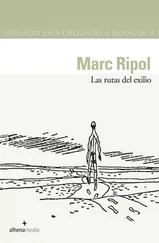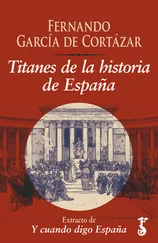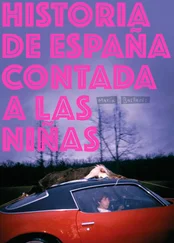Los libros de contabilidad de mercaderes presentes en el reino, las actas notariales que daban fe de acuerdos comerciales, las operaciones de carga en puertos nazaríes, la correspondencia comercial, los registros aduaneros genoveses, los manuales de mercancías, las mercuriales que mostraban la actualidad de los precios de los productos vendidos en los principales mercados de Occidente a finales del siglo XIV... todo ello alude a las sedas granadinas también en esta variedad en hilo, y no de otra manera. Ni rastro de las prendas.
La correspondencia Datini constituye una de las más extraordinarias fuentes de información para el conocimiento de la realidad internacional del comercio nazarí a finales del siglo XIV y principios del XV. En ocasiones ofrece claves importantes para entender lo que estaría pasando también con nuestro artículo.
Una de las cuestiones que emerge con fuerza a partir de la lectura de la correspondencia Datini es que la demanda de seda en madeja por parte de mercaderes que trabajaban en Valencia fue muy activa ya al menos desde finales del siglo XIV. 24 Hasta tal punto es así, que podría constituir un elemento importante a la hora de entender el creciente impulso mercantil valenciano que se proyecta sobre el Reino de Granada en su último siglo de existencia y que les llevaría a principios del siglo XV a intentar obtener unas condiciones de ventaja en sus negocios nazaríes, proponiendo acuerdos con las autoridades nazaríes que les garantizaran exclusividad en sus negocios de importación de sedas. 25 El mercado valenciano parece ser una buena escala de tránsito en los sistemas de aprovisionamiento de seda granadina, reexportada a centros textiles italianos, toscanos y ligures. La seda nazarí, identificada como de Almería o Málaga, en alusión a los puertos desde donde sale, que no siempre a los territorios de origen, llegaría incluso al norte de Europa, Brujas o París, cuando no alcanza una calidad suficiente para los exigentes mercados italianos. Destacan en particular los núcleos sederos de Génova, Florencia y Lucca. Concretamente este último, por ejemplo, se perfila, a falta de un estudio pormenorizado aún por hacer, como un importante centro de demanda de esta materia prima, aceptando también la de procedencia nazarí. Un colaborador de la compañía Datini, Frosino di Ser Giovanni, comentaba en 1392 la afluencia a esta ciudad de mercaderes luqueses para comprar seda granadina, de buena calidad, según él, y con precios muy convenientes. 26 Poco después, en 1405, un mercader luqués residente en Brujas y especializado en el comercio de paños, Antonio di Quarto, decidía volver a su tierra para iniciarse en el negocio del tejido de seda. El aprovisionamiento de materia prima adquirió entonces protagonismo en sus negocios y para ello aprovechó su experiencia en el mercado de la seda y sus contactos valencianos para hacerse con material granadino. 27 Es una muestra de lo que estaría ocurriendo en Granada. Se estaría optando por aprovechar la fuerte demanda internacional de materia prima, convirtiéndose el reino nazarí en proveedor de seda en madeja a las industrias textiles más potentes y consolidadas en el momento en Europa, controladas ya por sectores de capital mercantil.
Estos mercaderes toscanos tendían a acudir preferentemente a un centro de redistribución externo, que resultaba ser Valencia, para hacerse con la seda granadina. En algunas ocasiones se prefirió un contacto directo con los centros de producción, tal y como solía hacer nuestro Antonio di Quarto, que pedía que le avisaran acerca de «chi será in Malicha bene atto a servirci di conperare seta fina....». 28 Y más adelante Benedetto Cattaneo, colaborador asiduo de Francesco Spinola, y experimentado en la venta de seda granadina en Toscana, actuaba en Granada en nombre de Clemente de Albici, donde compraría 100 arreldes de esta seda que curiosamente sería destinada a Venecia. 29 Pero lo cierto es que la estrategia de aprovisionamiento mayoritaria pasaba por un recurso a los mercaderes valencianos que se trasladaban a plazas nazaríes y que después acercarían el producto a la propia Valencia.
Para ello recurrieron en más de una ocasión a mercaderes musulmanes valencianos, efectuando compras de seda a Azat Lucente, moro, y Alchia Rogi, moro, 30 y esperando la puesta a la venta en Valencia de cargamentos de seda granadina que serían propiedad de mercaderes levantinos. 31 Y desde luego aguardaban siempre las llegadas de barcos procedentes de tierras nazaríes, Almería, fundamentalmente, al puerto de Valencia. La existencia de un tráfico mercantil marítimo sostenido directamente entre el puerto de Valencia y los puertos nazaríes es una realidad bien constatada.
Lo cierto es que la lectura de la correspondencia Datini confirma esta vigencia, mostrando estos contactos como una práctica regular, e incluso común, y llegando a sugerir la existencia de servicios regulares entre los principales puertos nazaríes, Málaga y Almería, con Valencia. A ello acompañaría un tráfico constante de fustas, galeotas y barcas procedentes también de las costas nazaríes. Pequeñas embarcaciones dirigidas por mercaderes valencianos, 32 que en algunos casos conforman convoyes y que tendrían un objetivo de transporte muy claro, que puede ser seda. Así ocurría en 1398, cuando dos galeotas viajarían desde Valencia a Málaga con el objetivo exclusivo de cargar seda, 33 o en 1401, cuando la llamada galeota de Berbería, que había tocado también la costa nazarí, llegaba casi el mismo día que una barca también proveniente de allí cargada con seda. 34
Ya en estos momentos tempranos se detecta el recurso a una estrategia de aprovisionamiento de este artículo en suelo nazarí destinada a convertirse en asidua. Cuando los empresarios luqueses demandaban toda la seda que sus colaboradores mercantiles de la compañía Datini fueran capaces de recoger, no dudaban en ofrecer la posibilidad de un intercambio por paños enviados por ellos mismos desde los centros textiles del norte de Europa. 35
La permuta de paños europeos por seda nazarí es un recurso que veremos repetir con asiduidad también a los mercaderes genoveses décadas más tarde, cuando se perfilaban ya como el grupo de demanda más sólido de seda granadina, a pesar de los esfuerzos realizados por los catalanes por monopolizar la exportación de seda. Los ligures funcionaron a partir de idénticos parámetros de actuación comercial, es decir, nutriendo con estas madejas su creciente industria, tal y como habían hecho antes otros, o bien ejerciendo tareas de redistribución para otros centros sederos europeos.
En este caso la estrategia de aprovisionamiento de seda granadina recurriría a cauces directos, gestionándose siempre desde territorio nazarí y acudiendo a la colaboración con interlocutores mercantiles locales. En las relaciones de los hombres de negocios genoveses con esos mercaderes nazaríes se nos muestran diversos grados de implicación y colaboración.
Yzac y Sadia Yzarael, podrían representar el prototipo de abastecedor de sedas al que recurren los genoveses en suelo nazarí. Mercaderes locales, preferentemente de paños, aunque no solo, a juzgar por las dedicaciones que se señalan en otros casos muy destacados como el de Macomet Aben Carabos, identificado como especiero. Mercaderes en todo caso que obtenían bienes por medio de permutas por seda local que posteriormente venderían en los mercados nazaríes.
También encontramos en las colaboraciones más estables que nos muestran los libros de contabilidad genoveses, negocios mantenidos con sociedades constituidas legalmente como tales entre mercaderes indígenas. Es el caso de tres destacados personajes locales de la costa granadina, los judíos granadinos Maimon Coin, Aim Aben Xiech e Isac Safí. Sabemos que el sector judío resultaría bastante activo en el comercio granadino, por la cantidad de negocios que establecían con los extranjeros y por su capacidad para trabajar en cooperación. De hecho, son judías la mayor parte de las sociedades constituidas entre mercaderes granadinos.
Читать дальше