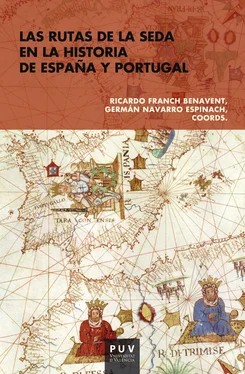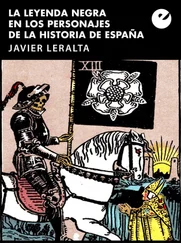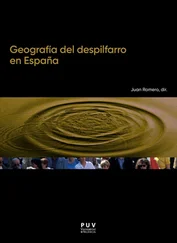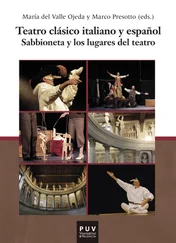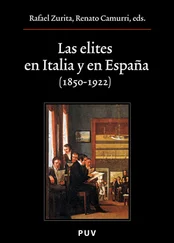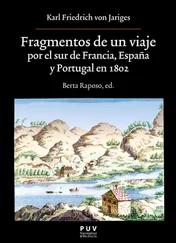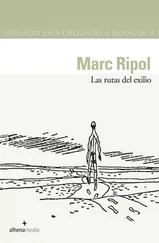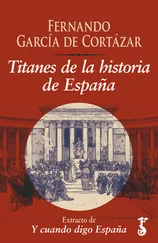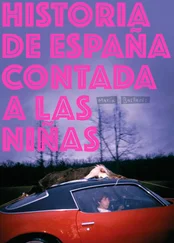La referencia más antigua de renta de la seda menciona a don Mosé Abenalfar como arrendador de las rentas de Guadix, Baza y su tierra en 1491-1492. 43 Se pagaría por la seda anualmente esos años 350.000 maravedís, interviniendo ya como fiadores judíos toledanos. La cifra es alta y muestra la solidez del negocio sedero. Pero es que de manera inmediata observamos una subida sostenida y muy importante de esas rentas. El negocio inició una fase de crecimiento claro, que en algún momento llegaría a bordear peligrosamente el bloqueo productivo, ante una demanda exterior creciente de sedas granadinas, consideradas de buena calidad, que no podría satisfacerse con la capacidad de producción alcanzada hasta el momento en la zona. Se llegaría al punto de revertir la realidad hasta entonces presente, al plantearse la importación de sedas murcianas y valencianas para nutrir las necesidades de esta industria creciente, o a introducir innovaciones vinculadas con la implantación de variedades de la planta más adecuadas para sustentar mayores volúmenes productivos. 44 Esto último daría lugar al famoso pleito de las moreras, más delicadas pero de crecimiento más rápido y por tanto de mayor productividad, para alimentar a los gusanos de seda, estudiado por López de Coca. 45
Este crecimiento vino acompañado de una diversificación productiva clara, que contempló de nuevo la elaboración de tejidos de seda y sobre todo la incorporación de nuevas producciones textiles, caso del terciopelo, que aparece con fuerza en los talleres granadinos de manera inmediata a su incorporación a Castilla. La potencia de esta industria sería percibida con nitidez por parte de las nuevas autoridades, que se empeñaron desde bien temprano en regular, en fijar las condiciones de producción de tejidos de seda, lanzando series de ordenanzas desde los primerísimos años del siglo XVI (1501, según Garzón) y que actualizarían y completarían constantemente. En las de 1515, 46 las terceras que conocemos desde principios de siglo para la ciudad de Granada, aparecía ya un elemento importante, que dio pie en su momento al desarrollo de propuestas extraordinariamente interesantes. En ellas se incluye por primera vez la obligación de utilizar peines de la marca ginovizca para la elaboración de terciopelo, rasos, damascos y tafetanes. 47 Esto hizo pensar en la introducción de nuevas variedades en el tejido de seda vinculadas con la práctica tecnológica desarrollada en otras industrias textiles europeas 48 y, posiblemente, cómo no, en un control de esta industria por parte de capitales mercantiles extranjeros, mediante la concesión de sus propias marcas de calidad. Esas sospechas venían avaladas por los rápidos movimientos que mercaderes y artesanos genoveses y valencianos habrían realizado para incorporarse a los sectores productivos de la artesanía de la seda nazarí, particularmente evidente en el caso de la Málaga recién conquistada. 49 Los famosos documentos de solicitud de naturalización en Málaga de Martín Centurión y Agustín Ytalian, en los que manifiestan su intención de dedicarse a labrar sedas, eran acompañados por presencias efectivas de artesanos genoveses y valencianos avecindados en la ciudad y que desempeñan oficios vinculados a la industria de la seda, según nos mostraba el Libro de Repartimientos de la ciudad de Málaga. 50
En realidad lo que se estaba planteando, en una propuesta audaz y extraordinariamente sugestiva, era la posibilidad de que los primeros movimientos que se detectan de manera muy temprana a favor de una renovación y ajuste a nuevos parámetros en la manufactura textil granadina estuvieran en cierto modo relacionados con la iniciativa productiva genovesa, como hemos visto absolutamente bloqueada hasta entonces, tal y como había ocurrido también en otros segmentos productivos nazaríes ligados a la especulación comercial. Y que esta iniciativa genovesa se viera soportada por el concurso técnico de la experiencia valenciana, fuertemente marcada ya por la influencia de la tecnología productiva ligur, reconvertida en una industria de la seda dedicada a la producción de tejidos de terciopelo y, como hemos visto, estrechamente vinculada en su tradición comercial previa a Granada. 51
Poco podemos aportar por el momento a la propuesta tan sólidamente construida por Germán Navarro hace años. 52 Una primera revisión a las fuentes que reforzaron las primeras sospechas, los libros de repartimiento en los que en el caso malagueño se detectaba una presencia y dedicación tempranísima a estas tareas por parte de valencianos y genoveses, no aporta grandes resultados. Granada, entregada por capitulaciones, no fue objeto de repartimiento y por tanto no disponemos de esa fuente fundamental para conocer a los primeros inmigrantes en los momentos posteriores a la conquista. El Repartimiento de Guadix desgraciadamente no ha llegado a nosotros y sobre los de otras ciudades importantes, como Almuñécar y Vélez Málaga, no hay evidencias de trabajos vinculados a la industria sedera. En Almería sí que reconocemos una disposición importante, que recomendaba no incluir en el reparto las casas de los antiguos tejedores moros, que se guardarían para ser entregadas a otros tejedores que hubieran de venir. 53 Más allá de mostrarnos el interés por mantener una industria textil que evidentemente no había dejado de existir, no llegamos a saber nada más.
Tampoco estamos seguros del éxito definitivo que pudo tener esta iniciativa, teniendo en cuenta que conforme avanzara el siglo, la alternativa castellana como foco de demanda y la tutela en la organización de la industria textil granadina parecía imponerse frente a los intereses ligures en este campo. 54 Rafaél Girón, que ha estudiado la actividad genovesa en el Reino de Granada a lo largo del siglo XVI, defiende la idea de una intervención implicada al más alto nivel en la industria textil granadina, aunque centrada preferentemente en la industria lanera, cuyo ciclo en la zona de Huéscar consigue reconstruir con gran eficiencia. 55 Muestra, sin embargo, una mayor implicación en la industria sedera por parte de familias judías procedentes de Toledo, 56 algo que podrían confirmar los registros de la Inquisición estudiados por Enrique Soria recientemente, que revelan redes familiares judeoconversas participando activamente en el negocio de la renta de las sedas granadinas prácticamente desde principios de siglo. 57
Pero no nos equivoquemos. Todo ello no obsta para prestar atención a los movimientos que se detectan en los primeros años de la Granada posnazarí y el papel que pudiera desempeñar esa iniciativa ligur en la reconversión de la manufactura sérica granadina, independientemente de su evolución posterior.
Una de las escasas fuentes que nos ayudan a entrever algo más en el inicio de este proceso son los protocolos notariales firmados en las ciudades del antiguo territorio nazarí. La documentación notarial en la ciudad de Granada se conserva a partir del año 1505. De esa fecha son los primeros protocolos, firmados por el notario Juan Rael, a quien sigue García Davila, que refrenda protocolos entre 1508 y 1509, y Juan Alcocer, que lo hace entre 1510 y 1512. Un último tomo suelto, con protocolos sin firma del año 1515, cierra el primer lote de documentos de la ciudad de Granada, que se encargó de expurgar hace años Juan de la Obra. 58 De entre ellos extraemos parte de los datos que seguidamente ofrecemos y que se complementan con algunas breves menciones obtenidas del primer acercamiento que en su día realizó Manuel Espinar a los protocolos notariales de la ciudad de Guadix, también de primerísima época cristiana, entre 1490 y 1500 y sobre los que habrá que volver. 59
Por primera vez, de manos de esta documentación, podemos conocer empresas de tejido de seda en Granada. Empresas de tejido de seda en las que detectamos, también por primera vez, de manera tímida al principio, más contundente conforme se consolide el éxito de la nueva apuesta económica, la intervención del capital mercantil, incluido el capital mercantil italiano que tan fuertemente había impulsado la demanda de seda nazarí.
Читать дальше