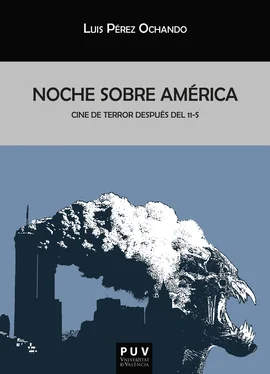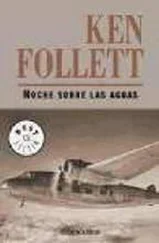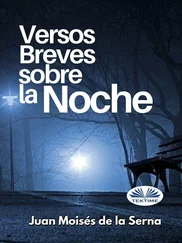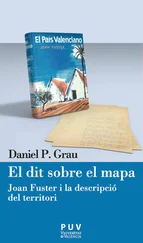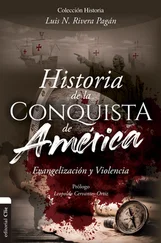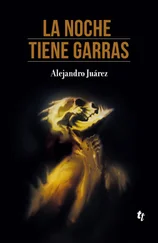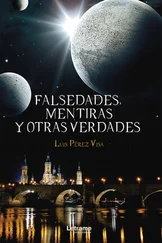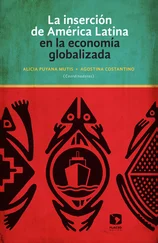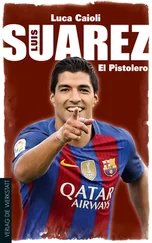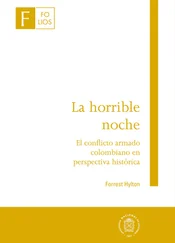Hemos planteado el texto de Dark Corners , hemos preguntado a la teoría de Louis Althusser y éstas son las conclusiones. Sin embargo, hasta el momento, lo que Althusser nos ofrece se reduce a un mapa conceptual, a un interesante paradigma que, no obstante, no es de por sí una teoría literaria o artística: el interés de Althusser estaba en otra parte. Seguimos necesitando, por lo tanto, de esa «ciencia del arte» que concrete el modo de analizar un texto artístico. Althusser no elaboró una teoría artística, pero sí publicó una crítica a propósito de Leonardo Cremonini (Althusser, 1971: 209-220). Para Althusser, Cremonini no es pintor abstracto, sino un pintor de la abstracción. Playas, rocas, plantas, ovejas, cuerpos, espejos, nada de todo ello nos es ajeno: son objetos concretos, reconocibles, figurativos. Sin embargo, la abstracción se circunscribe al plano de lo ausente, a las relaciones invisibles entre ellos, entre el hombre y sus cosas o, en palabras de Althusser (1977: 210), «entre las “cosas” y sus “hombres”»: un hombre carga con la carne de una res sobre sus hombros y Cremonini entrevera las costillas de uno y otro, músculo y sangre, rosa y rojo, carne de consumo. El objeto de estudio de Althusser, en este caso, se convierte en la sugerencia de una ausencia, en una relación abstracta pero intuida en los trazos que entrelazan la carne de la res con la carne de quien la lleva a sus espaldas:
No quiero decir ―pues no tendría sentido ― que es posible “pintar” las “condiciones de vida”, pintar las relaciones sociales, pintar las relaciones de producción o las formas de la lucha de clase en una sociedad dada. Pero es posible, a través de sus objetos, “pintar” las conexiones visibles que los describen por su disposición, la ausencia determinada que los gobierna. La estructura que controla la existencia concreta de los hombres, es decir, que conforma la ideología vivida de las relaciones entre hombres y objetos y entre objetos y hombres, esta estructura, como estructura , jamás puede ser descrita por su presencia, en persona , positivamente, en relieve, sino sólo a través de los trazos y efectos, negativamente, a través de los indicios de su ausencia, grabada a buril [ en creux ]. (Althusser, 1977: 215-216)
Dark Corners se halla lejos de ser una obra cerrada y perfecta: por todas partes despuntan flecos, costuras sueltas, remiendos que no encajan. Sin embargo, los costurones de Dark Corners ponen de manifiesto cuanto encubren las grandes obras de arte: su carácter incompleto, sus ocultaciones, sus ausencias y contradicciones. En este sentido, la exégesis artística de Althusser se complementa con las propuestas de análisis literario de Pierre Macherey y Étienne Balibar (1996: 283):
Las producciones literarias no deben ser estudiadas desde el punto de vista de su unidad, que es ilusoria y falsa, sino desde su disparidad material. No debemos buscar los efectos de unificación sino los signos de contradicción (históricamente determinados) que los produjeron y que aparecen resueltos de manera desigual en el texto […] El análisis materialista de la literatura rechaza por principio la noción de “la obra”, es decir, la presentación ilusoria de la unidad del texto, su totalidad, autosuficiencia y perfección.
A la luz de lo expuesto, nos preguntamos por las contradicciones que presenta la estructura de Dark Corners , por las ausencias que se intuyen más allá de su horizonte de lagunas. Como hemos señalado ya, la película de Gower presenta dos paisajes bien distintos ―el burgués y el proletario―, que, cual espejos enfrentados, se reflejan y deforman en un deslizamiento hacia el infinito. Para Susan, lo ilusorio se decanta hacia ese envés mísero y oscuro del azogue en que transcurren todos sus sueños; sin embargo, conforme se abisman los reflejos, deja de ser posible discernir en qué lado del espejo se encuentra lo ilusorio. Al final, quizá la verdadera fantasía ideológica sea la vida burguesa y la única realidad sea la violencia brutal, inherente al sistema de clases, que desgarra y devora la estructura social al completo.
Lo relevante para el análisis «sintomático» de Althusser no estaría, por lo tanto, en la descripción de las condiciones de existencia arriba mencionada, sino en la serie de relaciones abstractas insinuadas por la película. En este caso, la incapacidad de escapar de la fantasía ideológica, el miedo a la exclusión y a lo excluido, la conexión entre violencia y represión, etc. Sin embargo, el paradigma sigue dejando numerosas preguntas sin respuesta. Así, por ejemplo, podría objetarse que espectador y personaje no son intercambiables y que una cosa son los sueños de Susan y otra muy distinta la película como práctica discursiva. Veamos, a continuación, cómo la teoría cinematográfica se apropió de las aportaciones de Louis Althusser y las sistematizó para poder aplicarlas al análisis fílmico.
La teoría del apparatus
La teoría inspirada en Althusser hubo de plantearse tanto ésta como otras objeciones relativas a la relación entre la ideología y el medio cinematográfico, entre éste y las películas, entre éstas y el espectador. El resultado fue una articulación más compleja que permitía situar al espectador respecto a la película. Autores como Christian Metz, Jean-Louis Comolli o Stephen Neale integraron los conceptos althusserianos en el seno de su teoría cinematográfica. Examinaremos seguidamente algunas de sus aportaciones más relevantes al estudio de la ideología en el cine.
Según Christian Metz (1975: 18), «la institución cinematográfica no es sólo la industria del cine […], es también la maquinaria mental ―otra industria― que los espectadores “acostumbrados al cine” han interiorizado históricamente y que les ha adaptado al consumo de películas». El foco de interés de esta nueva teoría ―la teoría del apparatus ― estará precisamente en situar el lugar del espectador o, más bien, en determinar cómo lo simbólico y lo imaginario constituyen su subjetividad. Sin embargo, para ello hemos de estudiar también las condiciones de recepción, es decir, el contexto en el que tiene lugar esa «interpelación ideológica» que permite al cine convertir al individuo en sujeto. Para la teoría, el cine no es sino una «máquina social» en la que se integra al espectador del mismo modo en el que Althusser incorporaba al sujeto en la ideología 28. La diferencia, señala Jean-Louis Comolli (1980: 140), estriba en que aquí los espectadores no están presenten de manera alienada o pasiva, «sino como participantes, cómplices, expertos en el juego […]. Es necesario suponer que los espectadores son totalmente imbéciles, seres sociales completamente alienados, para creer que son engañados a consciencia por los simulacros. Diferentes en este punto a las representaciones ideológicas y políticas, las representaciones espectatoriales declaran su existencia como simulacro y, sobre esa base contractual, invitan al espectador a utilizar el simulacro para engañarse a sí mismo».
Es decir, el espectador se engaña con consciencia de hacerlo, pero con una falsa consciencia o, en otras palabras, asume los valores e ideales de los gángsters y vaqueros a pesar de que sabe que, en el fondo, son sólo una ficción 29. El espectador de Dark Corners participa en un juego que conoce ―el del cine de género― buscando unos placeres específicos ―el susto, la sorpresa, la atmósfera inquietante, la mostración de la violencia, la pericia (o no) del giro narrativo― y al hacerlo acepta unas convenciones y se sumerge en una trama en las que se cifra la ideología de la película. En nuestro caso, el juego que se le propone es doble: debe reconocer las condiciones reales de existencia de Susan para, a partir de ellas, compartir unas pesadillas en las que el «paisaje proletario» se transforma en el infierno. El espectador sabe que éste es sólo un sueño y, en cuanto tal, acepta todas sus distorsiones. De este modo, la representación del «paisaje proletario» como infierno es asumida ―internalizada, naturalizada― como propia.
Читать дальше