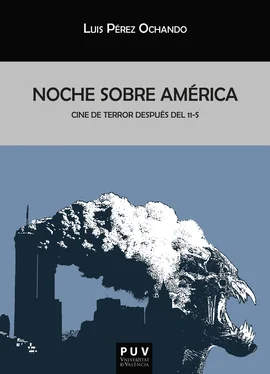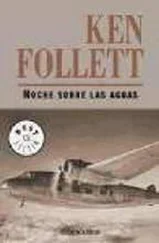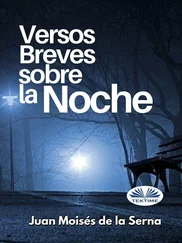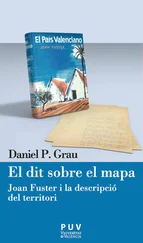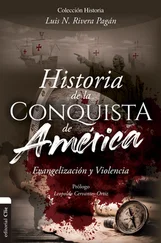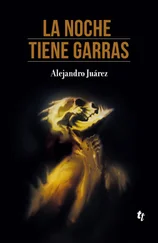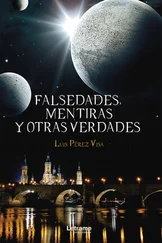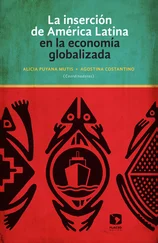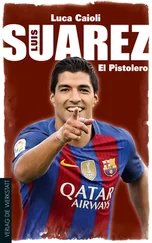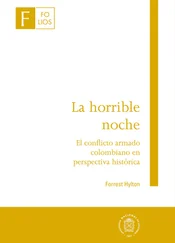Sin embargo, regresemos ahora a la formulación de Engels y observemos que éste centra su atención en el sujeto que elabora el texto ideológico «de manera consciente, pero con una falsa consciencia». Con ello, no sólo nos devuelve a la dicotomía entre lo consciente y lo inconsciente con la que comenzaba el epígrafe, sino que además plantea uno de los problemas de cualquier interpretación ideológica de un producto cultural: el problema de la intencionalidad. A menudo, los cineastas se resguardan de lecturas ideológicas escudándose en que ellos jamás pretendieron incluir soflamas o alegatos. Porque ellos filman —o escriben o pintan o cantan— sólo para entretener, asustar, hacer reír o, incluso, de crear una obra de arte. Al respecto, Gérard Lenne (1974b: 15) llegó a afirmar: «Lo que el autor ha querido decir nos importa poco. Es lo que ha dicho lo que nos interesa; e, implícitamente, cómo lo ha dicho y cómo una película sirve para decir otras cosas . En el cine, el autor no es un artista, es un trabajador». Lenne arroja su anatema sobre el artista trascendente y sus idólatras; sin llegar a este extremo, también nosotros nos inclinamos por primar el significado cultural e ideológico de la obra por encima de las intenciones autorales, que aun así siguen contando.
Engels nos hablaba de motivos que resultan ignotos para el propio pensador; sin embargo, tal afirmación es susceptible de ser desarrollada con mayor profundidad. Según Eric Greene (1996: 13), «los artistas, como el resto de la sociedad, derivan en gran medida su ideología, vocabulario conceptual y medios de expresión de la cultura que les envuelve, a menudo ―si no siempre― prestando poca o ninguna atención autorreflexiva al lugar del que provienen estas convenciones culturales, al modo en que se formaron o a qué es lo que significan».
Así, según Greene, poco importa que el autor trate de exorcizar la política de su obra, pues no es posible que enuncie sus palabras desde un fuera de la historia ni, tampoco, desde un más allá del reino de la ideología. Consideremos también la dimensión industrial del cine, las presiones políticas internas y externas a las que está sometido, la prevalencia de unos cánones estéticos dominantes que el realizador asume acríticamente, los gustos e intereses de los directivos que aprueban los guiones, presupuestos y copias definitivas, los rígidos parámetros de los organismos de calificación y, finalmente, los ataques de la opinión pública ―esa arma arrojadiza con la que las corporaciones mediáticas intentan moldear la cultura, el arte, la sociedad y la política―. Consideremos todo ello y no tardaremos en percatarnos de que el proceso de producción fílmica es permeable a la ideología en todos sus flancos. No sólo se trata de que los cineastas creen sus películas asumiendo como ciertas las verdades de su tiempo, sino de que, además, la propia estructura productiva favorece que tales verdades se acerquen más y más a las de los dueños de los medios de producción y distribución.
Sin embargo, todo este proceso en su conjunto queda siempre relegado, oculto tras la ideología del entretenimiento o de una pretendida autonomía artística. Según escribía Lenne (1974b: 12-13): «Para que sea eficaz en este sentido, es necesario que su papel [asegurar y consolidar la dominación burguesa] sea ocultado, por eso toda la cultura impuesta actualmente por la clase dominante tiende a enmascarar, en todas sus instancias, incluso la misma evidencia de esta dominación». Nos hallamos, por lo tanto, ante una conceptualización de ideología que trata de dar cuenta de una realidad dual y encubierta, una realidad escindida en consciencia y falsa consciencia, en texto y subtexto. Se trata, en definitiva, de una conceptualización en la que la ideología es comprendida como límite entre un discurso externo y una verdad oculta que, en ocasiones, aflora de forma obscena.
Salvo en la carta citada, Marx y Engels apenas desarrollan la noción de «falsa consciencia»; sin embargo, la dimensión de lo ilusorio desempeña un papel crucial en la teoría de Karl Marx. Conceptos como el de la «reificación del valor» o el «fetichismo de la mercancía» 7no hacen sino apuntar hacia la brecha que separa la ideología de lo real, la sociedad de sus bases materiales; en otras palabras, tu iPad no es una ganga porque está de oferta, es una ganga porque el chino que lo fabrica cobra cien euros al mes, trabaja en condiciones lamentables, más de doce horas diarias, y carece de derechos laborales 8.
Es en esta brecha, en esta dimensión ilusoria del capitalismo, en esta fantasía que rige las relaciones entre sujetos, donde hemos de situar la noción de ideología, una noción que ha influido en buena parte de la crítica marxista posterior. De hecho, por más que la expresión «falsa consciencia» apenas aparezca en los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels, se trata de un planteamiento perdurable en la teoría fílmica y los análisis políticos del cine americano 9. En muchos de ellos, observamos lo que podríamos formular como una conceptualización de «la ideología como telón», en la medida en que se dedica a ocultar y, al mismo tiempo, permanece oculta. Ahora bien, el uso de esta conceptualización no sólo se refiere al telón delante del escenario sino también al escenario, a los disfraces y desvelos imaginarios de los personajes. Existe, también tras el escenario un fondo pintado a través del que, a veces, entrevemos la tramoya del espectáculo, las improntas del poder y pinceladas de la lucha de clases.
Lo obsceno apesta, hiede cual la carne putrefacta de los zombis que aporrean los escaparates del centro comercial en Amanecer de los muertos . Esa horda de cuerpos, la masa, es lo que se reprime en los discursos del poder y aquello que, no obstante, reaparece como un fondo de desheredados, de famélicos, de muertos en vida que se agolpan a las puertas del Occidente consumista. Como podemos observar, en el cine de terror, esta emergencia de lo obsceno —es decir, de aquello que la ideología debería ocultar—adquiere un aspecto deforme, monstruoso, dislocado, por lo que requiere un esfuerzo hermenéutico, una lectura alegórica en el sentido benjaminiano. En el cine de terror, lo obsceno aflora, lo enterrado emerge, lo que apesta invade; sin embargo, esta problemática emergencia de lo obsceno se produce en los límites del discurso normativo, en el umbral del telón tras el que se agitan las verdaderas formas de los monstruos. Con el cine de terror, nuestra mirada se desplaza hacia ese fondo en el que atisbamos aquello que debiera permanecer en las tinieblas del silencio. Así, el último beso en el que los protagonistas de Monsters se encuentran el uno al otro tiene como fondo sirenas policiales. Al igual que en el cine clásico, la emoción se lateraliza con el beso que clausura en catarsis toda la trama; pero, a diferencia del cine clásico, este beso de perfil no lo es todo, también hay un fondo, de sirenas y catástrofes, de ejércitos que bombardean ciudades, de criaturas colosales que destruyen las fronteras, de paisajes en ruinas, y, también a diferencia del cine clásico, la clausura del relato no se halla en el beso, sino en la primera secuencia que, de pronto, adquiere un nuevo significado tras el beso. Si hay clausura en este final abierto no es sino la del recuerdo de un desastre que no acaba o, más bien, la de una década, la primera del siglo XXI, que será recordada por sus catástrofes.
El concepto de «falsa consciencia» ―la ideología como telón― sigue siendo un concepto fecundo del que, además, dependen muchas de las articulaciones posteriores de la noción de ideología. Sin embargo, no podemos quedarnos aquí. Precisamos un desarrollo más intenso del modo en que funciona la ideología y de cómo conforma nuestros productos culturales y, en último término, también nuestras vidas. De otro modo, estaremos manejando una noción que, a menudo, acaba haciéndonos pensar que toda ideología es propaganda, una sarta de mentiras, un hatajo de embelecos. Los detractores del marxismo a menudo recurren a simplificaciones como éstas a fin de condenar un supuesto «reduccionismo marxista»; sin embargo, para Marx y Engels la ideología entrañaba un fondo más complejo. La ideología no sólo es cuanto acontece en la superestructura como reflejo de un proceso oculto en algún lugar de la base económica. Por un lado, como veremos con Althusser, la ideología se caracteriza por un cierto nivel de autonomía; por otro, como veremos con Jameson, en nuestra época a menudo lo económico y lo ideológico se imbrican y entrelazan, de manera que «la dimensión ideológica está inherentemente trabada con la realidad, que la oculta como característica necesaria de su propia estructura. Esta dimensión es, por lo tanto, profundamente imaginaria en un sentido real y positivo; es decir, existe y es real en la medida en que es una imagen cuya impronta y destino es seguir siéndolo, y lo que tiene de verdadero es su propio carácter irreal e irrealizable» (Jameson: 1996: 201).
Читать дальше