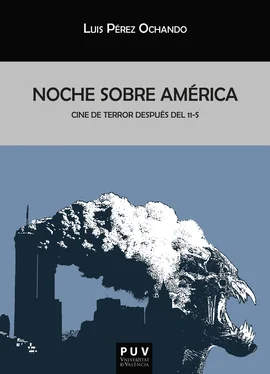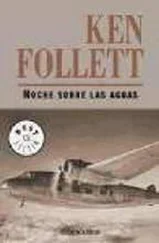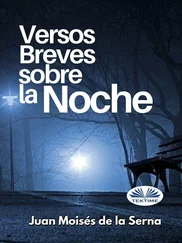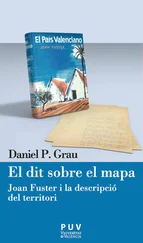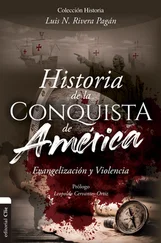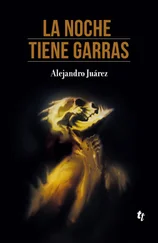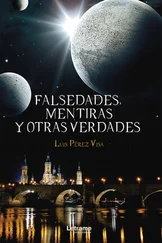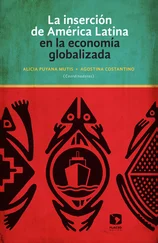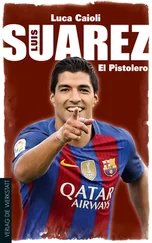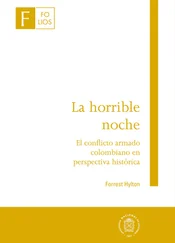Las nociones teóricas vistas hasta el momento nos permiten señalar tres puntos inequívocos: primero, que, como producto mercantil, aprovechar la moda de los zombis para rentabilizar la inversión y obtener una plusvalía; segundo, que, como producto cultural, es un entretenimiento conformista que, a través de su recreación del pasado ―digital, estética 13y metalingüística―, crea un universo autónomo, en el que el espectador es sustraído de la historia y adormecido mediante los placeres de género; tercero, que, como discurso ideológico, implica una economía de mercado tan voraz que hasta trafica con carroñas, un mercado frente al que el vivo es tan inerme como el muerto, con la ley al servicio del oligopolio y la amenaza permanente de pasar de actor a objeto del comercio, de vivo a muerto, de persona a mercancía, un mundo en el que para sobrevivir los protagonistas deben aniquilar ―literalmente― a la competencia y hacerse con el monopolio del mercado de los muertos (vivientes o no).
Es factible que los tres puntos sean ciertos, pero son de facto incompletos, pues es preciso dar cabida a los matices y analizar con más detalle las condiciones de producción de la película: no podemos etiquetar todo el cine de género bajo las etiquetas de «industrial» o «burgués» ni seguir arrojándolo al contenedor de la economía capitalista. Como defiende Navarro (2016: 27), «“Hollywood” es también ese cine contemporáneo made in USA que exhibe una amplia gama de formas y estéticas, de tipos de películas, capaces de criticar y revolverse contra las políticas y los gustos del mainstream. Una oposición decidida a prosperar al margen del propio sistema de majors o grandes holdings mediáticos».
Así, volviendo a I Sell the Dead , debemos subrayar que, por más que el cine tenga un cariz industrial, aquí nos encontramos frente una productora pequeña, Scareflix, creada por Larry Fessenden en 2003 como plataforma independiente que permitiera a los directores jóvenes realizar películas personales e innovadoras 14. La filmografía del propio Fessenden ―también director― a menudo incorpora desde una perspectiva fantástica cuestiones como la alienación urbana ( Habit , Larry Fessenden, 1997) o la irresponsabilidad ecológica de las grandes corporaciones ( The Last Winter , Larry Fessenden, 2007). Por lo tanto, desde la misma base productiva, no nos encontramos ante el producto capitalista «típico», alienante y con exclusivo ánimo de lucro, sino frente a una producción con un mayor margen crítico y cierta autonomía. Éste es un punto relevante a la hora de delinear el análisis del cine de terror reciente, una producción muy fragmentada en la que, junto a los productos de las multinacionales, encontramos miríadas de filmes independientes. Un hecho que nos devuelve a la cuestión, planteada por Rosenthal, de los límites de la clase dominante para controlar todos los productos culturales y discursos generados bajo la esfera capitalista.
En segundo lugar, el universo creado por I Sell the Dead es, efectivamente, autorreferencial y autónomo: remite a la Hammer más que a la historia, a la estética del cómic más que a la documentación de los hábitos y ambientes del siglo XIX. Sin embargo, no deja de hacer referencia a la economía neoliberal de nuestro tiempo o a la lucha de clases. Con sus ambientes miserables, sus maleantes siempre hambrientos, su tráfico de muertos y su ley siempre del lado de los opulentos, I Sell the Dead identifica nuestro tiempo con la economía brutal del liberalismo decimonónico y lo ofrece al espectador bajo el jocoso envoltorio de una comedia de terror. Más adelante volveremos sobre el modo en que un texto de evasión es capaz de devolver la realidad al espectador, baste ahora con afirmar que la crítica social también puede encontrarse dentro del entretenimiento.
En tercer lugar, la relación tensional entre fondo y superficie propia de esta noción de ideología no resuelve todos los problemas planteados por el texto. Al aplicar esta conceptualizació nos situamos ante el dilema de dónde situar el «telón de la ideología» y dónde, en cambio, atisbar la lucha de clases. En efecto, I Sell the Dead plantea dos aparatos ideológicos inconmensurables, irrepresentables, que, desde su ausencia, condicionan la vida de los personajes: el de la ciencia y el del mercado. Respecto a este último, escuchamos vagas referencias que nos hacen pensar en una auténtica red transoceánica para el tráfico de muertos; la ciencia, en cambio, opera como el discurso que legitima el nefando comercio de los protagonistas, pues los compradores no actúan sino en nombre del progreso: todo sea por el avance de la ciencia. 15
Pero el interés de I Sell the Dead no estriba tanto en que el progreso científico sea la legitimación ideológica de fondo como en el hecho de que este discurso se desmantela desde el interior del texto, puesto que retrata el trabajo bruto, la desigualdad brutal y el sufrimiento embrutecedor sobre el que se asienta el avance de la medicina 16. El doctor Vernon toca el violín para los muertos un instante antes de diseccionarlos: la música se detiene, comienza la carnicería. Tal es la operación propuesta por el filme de McQuaid: acallar la falsa consciencia y la ideología del progreso —la música de violín— para dejar oír la explotación que la sustenta —los gritos y gemidos; suspender el discurso del poder para mostrarnos sus entrañas, su vientre convulso y abierto, un interior obsceno que habrá de rebelarse contra el bisturí que lo zahiere, contra el poder que lo utiliza.
Así, el texto no sólo alude a una totalidad ideológica situada más allá ―inalcanzable, irrepresentable―, sino que es capaz de desmantelar y evidenciar las condiciones materiales que la sustentan. Sin embargo, un paradigma como el visto hasta el momento difícilmente puede asumir que un producto cultural capitalista sea capaz de responder a la ideología dominante de manera crítica; es preciso, por lo tanto, elaborar de manera más precisa la noción de ideología, una noción capaz de comprender que la ideología dominante puede incorporar también su propia crítica. El discurso dominante asume cuanto lo contradice con el fin de neutralizarlo; sin embargo, durante el proceso, es posible escuchar dentro de él estas voces disidentes que lo contradicen y que, incluso, son capaces de desgarrarlo.
De otro modo, nos encontraríamos con la paradoja de que nada es susceptible de escapar del discurso dominante, pues hoy apenas hay crítica o texto que se genere afuera o más allá de los modos de producción capitalista. Este problema —que no es otro que el de la autonomía de la obra artística— es una de las paradojas fundamentales de la crítica marxista, que la dinámica totalizadora de la teoría va en detrimento de la alternativa crítica de la praxis o, en otras palabras, que en la misma medida en que el paradigma que enlaza los textos con la ideología se torna más y más irrefutable, éstos van perdiendo la capacidad de hablar por sí mismos, de responder críticamente o de tener autonomía discursiva. En consonancia con lo dicho, comprendemos el último de los reproches de Rosenthal (1978: 20) al determinismo económico del análisis marxista, a saber, que imposibilita la alternativa, dado que si todo está condicionado por la última instancia de la economía capitalista, la crítica o la movilización política devienen inútiles, accesorias, quedan derrotadas antes de la partida 17.
Hasta cierto punto, el nuevo concepto de ideología expuesto por Louis Althusser en 1970 fue bienvenido por los intelectuales no sólo porque aportaba una salida al impasse del determinismo económico, sino porque, en la medida en que describía la comprensión teórica como la forma de resistir a la ideología capitalista, situaba a los intelectuales en la vanguardia del campo de batalla cultural. Su teoría —en conjunción con la de Jacques Lacan— dominó el campo de la investigación fílmica en la década de los setenta y, todavía hoy, resulta esencial para comprender el concepto de ideología. La teoría althusseriana nos permite describir con mayor precisión las relaciones entre ideología y poder y, además, nos aporta una hermenéutica con la que interpretar la ideología de los textos a través de sus contradicciones, lagunas y ausencias. Tras reflexionar sobre los límites de esta concepción de la ideología como telón, nos centraremos en explicar en qué consiste la aportación de Louis Althusser y cómo podemos utilizarla en nuestro análisis.
Читать дальше