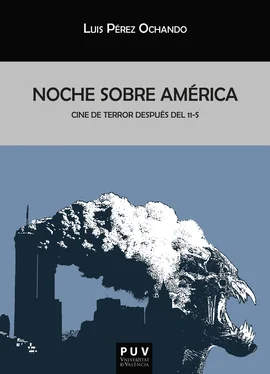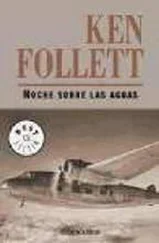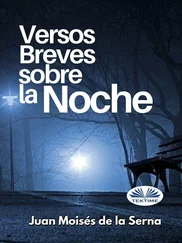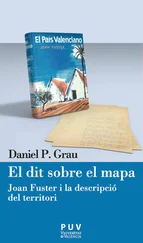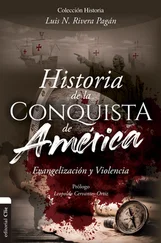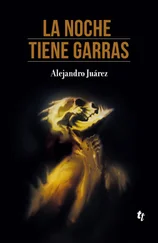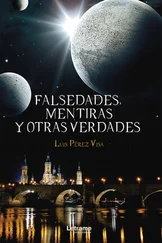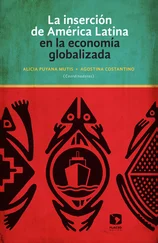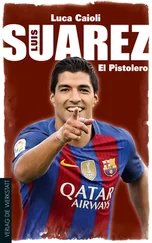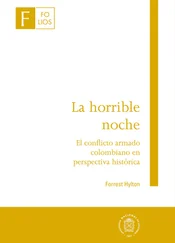SEGUNDO NIVEL: CONDICIONES DE EXISTENCIA IMAGINARIA
Los economistas escriben montañas de libros en los cuales describen manifestaciones aisladas del monopolio y siguen declarando a coro que «el marxismo ha sido refutado». Pero los hechos son testarudos.
V. I. Lenin (1975: 13)
En los últimos años, parte de la democracia europea ha devenido una farsa en manos de los dueños del mercado; el discurso, una estética; y la ideología, una máscara, azul o rosa, para el monstruo del mercado. Tan vigente como nunca, la «falsa consciencia» de Engels sigue dando respuesta a la danza grotesca que algunas democracias europeas emprendieron en el pasado decenio. Sin embargo, esta misma noción de ideología presenta ―como puede deducirse de lo expuesto― un problema fundamental como herramienta hermenéutica: su vaguedad como concepto. En «La ideología y los aparatos ideológicos de estado», Louis Althusser trató de acotar y superar los problemas del espectro del determinismo que se cierne sobre la teoría marxista.
Esperar de la economía una explicación para todo es como pedir respuestas a Godot. En cambio, según Althusser (2005: 113): «La dialéctica económica nunca está activa “en su estado puro”; en la Historia, nunca se ha visto que estas instancias ―las superestructuras y demás― se aparten respetuosamente a un lado cuando han cumplido su labor o cuando llega el Momento de […] dispersarse ante Su Señor, la Economía, mientras ésta camina a zancadas a lo largo de la real carretera de la Dialéctica. Del primer al último momento, la hora solitaria de la “última instancia” no llega jamás».
Althusser y los aparatos ideológicos
A fin de explicar su teoría, el marxismo recurre a una analogía: la sociedad como edificio, la base económica y la superestructura. Dada la importancia concedida por Marx a lo económico ―y a la osificación de este factor en la teoría marxista posterior―, el determinismo se había convertido en un escollo difícil de sortear. Tampoco la respuesta de Althusser está exenta de problemas y, de hecho, fue duramente atacada desde muy pronto por la misma tradición marxista que Althusser había desechado como poco científica 18.
Althusser mantiene el símil de la estructura del edificio marxista pero rearticula la relación entre sus niveles. La reconceptualización de Althusser (2010: 175) entiende que la totalidad marxista ―por oposición a la hegeliana― «está constituida por un cierto tipo de complejidad , la unidad de un todo estructurado , implicando lo que podemos llamar niveles o estancias distintas y “relativamente autónomas” que coexisten en esta unidad estructural compleja, articulándose los unos con los otros según modos de determinación específicos, fijados, en última instancia, por el nivel o instancia de la economía». De este modo, sin olvidar el peso de la instancia económica, Althusser aporta una autonomía relativa 19a las instancias de la superestructura, esto es, al nivel de la política y al de la ideología.
Según las objeciones de Kevin McDonnell y Kevin Robins (en Clarke, 1980: 159-60), en la medida en que el autor francés no abandona la metáfora de la base y la superestructura, se mantiene el problema «estructural» de la teoría marxista. Es más, según los autores. «En tanto en cuanto Althusser trata lo “económico” como un proceso técnico y asocial, evacua las relaciones sociales de este nivel. Las relaciones sociales gravitan entonces hacia arriba, a los niveles político e ideológico, por lo que se les privilegia como las únicas esferas en las que se encuentran las relaciones sociales». Los comentarios de McDonnell y Robins ahuyentan al espectro de la fragmentación y nos ayudan a no perder de vista la idea de la totalidad; sin embargo, en la práctica es un distingo tan teórico y difícil de aplicar como lo es, también, el paradigma althusseriano.
Por otro lado, la crítica de McDonnell y Robins resulta parcial, pues soslaya la reciprocidad de las relaciones entre niveles. Para Althusser, ni la ideología deja de ser una realidad material, ni los modos de producción una relación social. Según Althusser, para entender al Marx de El Capital debemos separarlo del Marx joven y, sobre todo, no completarlo con los escritos de su amigo Engels. Ello se debe a que, para Althusser, existe una ruptura epistemológica en el discurso de Marx: con El Capital , Marx ya no está realizando una argumentación humanista o política, sino un análisis científico de las relaciones de producción; este giro, hacia la ciencia, es el que pretende continuar el autor francés. Sin embargo, más que ciencia, nosotros consideramos que el análisis marxista — especialmente aplicado a la obra de arte— es un discurso humanista, un relato épico que atañe al proceso de alienación o de liberación de las masas. En este punto, disentimos de Althusser, pues consideramos que el análisis de Marx sí debe ser ampliado con otras ramas del marxismo posterior 20.
De ahí que, a nuestro juicio, sea necesario recuperar la voz de Engels, especialmente en lo que concierne a su formulación de ideología. Concretamente, regresemos a su carta a Joseph Bloch (21/09/1890), en la que escribe: « en última instancia el elemento determinante en la historia es la producción y reproducción de la vida real». Frente a tal afirmación, nos preguntamos cómo se lleva a cabo este proceso, cómo se reproducen las condiciones de producción, de qué manera se perpetúan las relaciones capitalistas. Para Althusser, tal función es delegada en el aparato represivo del Estado y en los aparatos ideológicos del Estado. El aparato represivo del Estado se refiere al ejercicio de la fuerza y la coacción por parte del Estado —el ejército, la policía, los juzgados, la burocracia, las prisiones, instituciones todas ellas que prohíben y sancionan en pos de la obediencia. En palabras de Althusser (1971: 137): «El Estado es una máquina de represión, que permite a las clases dominantes […] asegurar su dominio sobre la clase trabajadora, permitiendo así al primero someter al segundo al proceso de la extorsión de la plusvalía (es decir, a la explotación capitalista)».
Dicha concepción del Estado nos recuerda al «monopolio estatal de la violencia» (« Gewaltmonopol des Staates» ) 21definido por Max Weber. Sin embargo, hemos de reevaluar ambos conceptos a la luz del auge y la normalización del ejercicio de la violencia privada. Cuando los agentes del aeropuerto manosean a un niño en busca de drogas o refrescos, cuando los asalariados de una empresa de seguridad aporrean a los alborotadores, cuando los presos se confinan en cárceles privadas, cuando la ocupación de Irak es entregada a los empresas de mercenarios como Blackwater 22, no se trata de que el Estado ejerza la violencia a través de una empresa privada, sino de que el mercado ha comenzado a practicar por sí mismo la violencia física que en otro tiempo delegara en el Estado. El asunto no sólo va parejo al desmantelamiento del Estado que propugna el mercado global, sino que también evidencia una profunda crisis en el Estado de Derecho: ¿de dónde emana la legitimidad de esta violencia?
La privatización de la violencia sucede, de facto , en un plano material e inmediato; sin embargo, nosotros no somos capaces de captarlo en su inmanencia, sino a través de los textos culturales, a través de los discursos ideológicos. Si repasamos el cine de terror de los últimos años, advertiremos que su emblema y estandarte es la tortura, la destrucción lenta y sistemática del cuerpo que se produce no en mundo de comisarías, prisiones o campos de exterminio, sino en sus ruinas, en los intersticios de un mundo en que el imperio de la ley se ha desmoronado: son las fábricas derruidas de Hostel (Eli Roth, 2005), en la que una empresa privada, Elite Hunting, vende a sus acaudalados clientes la posibilidad de hacer añicos otros cuerpos; son los sótanos y factorías abandonadas de Saw en los que Jigsaw (Puzzle, en la versión castellana) monta trampas para que sus víctimas se descuarticen a sí mismas y, entretanto, aprendan una lección moral sobre sus pecados; son, finalmente, los escombros de Las Vegas de Resident Evil: extinción ( Resident Evil: Extinction , Rusell Mulcahy, 2007) sobre los que la Corporación Umbrella moviliza un ejército de zombis con el fin de aniquilar y capturar a los últimos hombres vivos.
Читать дальше