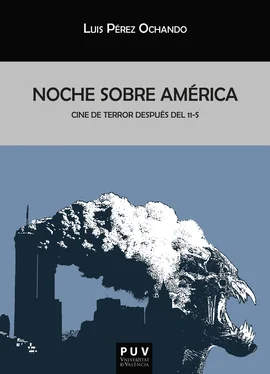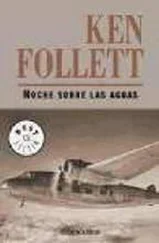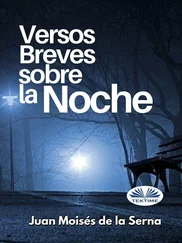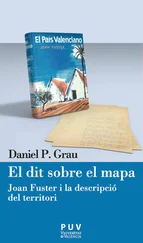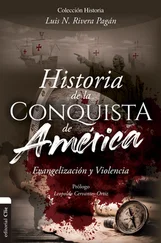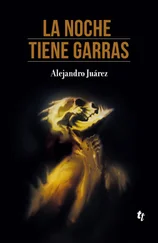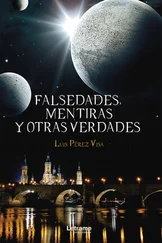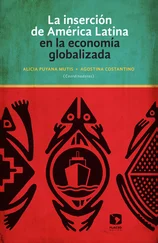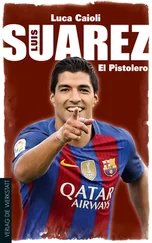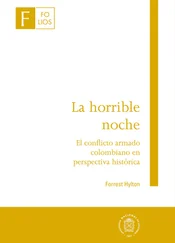77 En Teoría del cine , Kracauer (1989: 66) argumenta: «el cine puede alcanzar dimensiones que la fotografía no abarca. […] los directores cinematográficos no se limitaron jamás a explorar la realidad física que tenían frente a la cámara sino que, desde el comienzo, procuraron pertinazmente penetrar en los reinos de la historia y de la fantasía».
La ideología y el cine: fundamentos teóricos (1)
Las películas no son simplemente reflejos indiscriminados de la sociedad ni tampoco son desinteresadas. Las películas son representaciones específicas e historias construidas de una determinada manera. Como en cualquier otra representación, en las películas se realizan elecciones conscientes sobre lo que será incluido y excluido, sobre lo que será explorado y lo que será desestimado, sobre la información que se proporcionará a la audiencia y la que le será sustraída.
Eric Greene (1996: 10)
En 1950, Eric Johnston, presidente de la Motion Picture Association of America (MPAA), hubo de responder a las acusaciones que Robert Cousins había lanzado contra la industria cinematográfica. Cousins había denunciado el retrato que Hollywood exportaba de los americanos; sin embargo, Johnston restó importancia al asunto y afirmó que se trataba de una cuestión baladí, pues, a fin de cuentas, las películas son mero entretenimiento, una forma más de matar el tiempo, «musicales ligeros y frívolos, comedias y, sí, también alguna película de tiros, en la que los cuatreros muerden el polvo cuando los valientes vaqueros les atrapan. Cosas para divertirse, cosas para evadirse. […] El mundo está lleno de propaganda. Es la ausencia de propaganda consciente en nuestras películas lo que gusta a los extranjeros» (cit. James Linton, 1978: 16).
Dentro de Hollywood, quienes más a menudo han articulado la noción de ideología ―o de su presunta ausencia― han sido sus portavoces y ejecutivos, pues con frecuencia habían de responder a las críticas de los puritanos y las ligas de la decencia. Una de estas respuestas, el código Hays, adoptó la forma de una serie de directrices de censura que rigieron el cine americano entre 1930 y 1968 1. Históricamente, podemos entender el código Hays como uno de los cohesionadores ideológicos y morales del cine clásico. Del mismo modo, ya en la actualidad, la calificación por edades de la MPAA sigue constituyendo una herramienta ideológica cuyo fin es establecer una frontera moral para la representación de sexo, violencia, drogas y exabruptos: traspásala y tu película jamás encontrará distribución en salas 2. Sin embargo, lo que nos interesa de estos casos es que en ellos la ideología ―la «propaganda consciente»― aparece como su ausencia, como una autonegación, como un secreto que, en ocasiones, el durmiente susurra en sueños.
Pero ¿qué es la ideología?, ¿cómo se manifiesta en el cine? y, finalmente, ¿qué hay de consciente e inconsciente en la ideología de las películas? La respuesta de Johnston da cuenta del modo en que Hollywood a menudo se describe a sí mismo: evasión, entretenimiento, al fin y al cabo, sólo películas. «Porque nadie va a pensar al cine. El cine es para mirar y descansar», escribía con sorna Iliá Ehrenburg (2008: 39). Pero estos mismos son también los argumentos que asumen tanto los cineastas como el público. Como lamentaba Herbert I. Schiller (1973: 85), «un mito central domina el mundo de la fantasía manufacturada, la idea de que el entretenimiento y el pasatiempo están libres de valores, que no tienen punto de vista y que existen en el exterior de los procesos sociales».
El cine comercial y de género es un producto de entretenimiento, pero no por ello deja de ser ideológicos 3ni de estar conectado a los problemas de su tiempo. Es más, en gran medida, su coalescencia y su pregnancia ideológica depende de su caracterización como entretenimiento: «Cosas para divertirse, cosas para evadirse», proclamaba Johnston. En cambio, como escribía Michael Wood (1975: 18),
el entretenimiento no es, como solemos pensar, una huida a gran escala de nuestros problemas reales, tampoco un medio de olvidarlos completamente, sino más bien una reorganización de nuestros problemas bajo una forma que los domestica, que los disipa en los márgenes de nuestra atención. […] El mundo de la muerte y la guerra y el desastre está realmente ahí, llega a mencionarse, pero resulta irrelevante para la historia […]. El Lusitania se hunde, pero Gene Kelly está dormido.
Sin duda, existe una relación entre cine e historia, una relación que se expresa siempre en términos ideológicos. La ideología es el lugar en el que las películas se anudan a la realidad de su época, el hilo que sutura la ficción a las condiciones reales de existencia de una sociedad determinada. Las bailarinas de Busby Berkeley y los vaqueros de John Ford se afanan sobre la pantalla blanca, blanca sólo en apariencia, pues el mundo que se despliega a través de su superficie nos resulta real porque también nosotros estamos proyectando el nuestro sobre ella. Hemos aprendido a identificar que aquella sombra es una montaña, aquel borrón un árbol y aquella luz un rostro, pero también a reconocer que la ficticia sociedad de la pantalla es vecina de la nuestra, que las relaciones entre indios y vaqueros, entre policías y criminales, no son sino las nuestras. Vemos en las películas relaciones de poder o sumisión, de solidaridad o explotación, pero siempre relaciones que expresan la ideología de nuestro tiempo. En este sentido, la noción de ideología se torna crucial para nuestro estudio, ya que de ella depende, en última instancia, el modo en que una película se relaciona con su época. En otras palabras, la ideología y la representación de la realidad son un mismo asunto.
Revisando las notas que Gramsci (2011: 65) escribió en prisión, nos encontramos con que definía la ideología como un «análisis de las ideas» o, más bien, como una «búsqueda del origen de las ideas». Las ideas —decían los filósofos sensualistas del siglo XVIII—proceden de las sensaciones, de la fisiología. Sin embargo, el filósofo italiano precisa que el origen de las ideas no radica en la piel, la vista o el oído, sino en el proceso histórico y en la estructura de una sociedad. Así, pasamos a ver la ideología no cómo una búsqueda del origen de las ideas, sino como un sistema de ideas, no cómo Génesis, sino como Deuteronomio. Ahora bien, no es posible describir el sistema de ideas de una sociedad sin comprender qué lo motiva, de dónde viene. En el ámbito de la cultura popular —que tanto interesó a Gramsci— encontramos un sistema ideológico que proviene de las condiciones materiales de una época y que, al mismo tiempo, contribuye a perpetuarlas.
En un artículo breve, Roland Barthes (1980: 3) comparaba al espectador frente a la pantalla con el sujeto frente a la ideología: «El sujeto histórico, al igual que el espectador que estoy intentando retratar, también está pegado al discurso ideológico. Experimenta su coalescencia, su seguridad analógica, la pregnancia, la seguridad, la “verdad”: es un señuelo (nuestro señuelo, ¿quién puede escapar de él?). La ideología es, en efecto, el imaginario de una época, el cine de la sociedad». El interés de la afirmación no radica en la similitud entre sujeto histórico y espectador cinematográfico, sino en la coincidencia entre ideología y cine a la hora de configurar un imaginario en el que queden inscritos y naturalizados el poder, las relaciones de clase, el sujeto y su lugar en la estructura social.
Lo explicado hasta este punto es sólo un esbozo, pues la articulación de ideología, cine y sociedad es harto más compleja —una complejidad a la que debemos añadir, como vimos, la idiosincrasia del género—. En el presente capítulo, revisamos distintas formulaciones del concepto y su uso en la teoría cinematográfica. Para explicar la elusiva relación entre cine e ideología, debemos apartar la fronda enmarañada y fecunda de las reelaboraciones teóricas y acudir directamente a las fuentes. Nuestra búsqueda nos conducirá a Friedrich Engels y Karl Marx, Louis Althusser, György Lukács, Antonio Gramsci, Theodor Adorno y Fredric Jameson. Salvo en el último caso, puede parecer que hoy dichos autores resultan anacrónicos; sin embargo, como señala Eduardo Grüner (en Jameson y Žižek, 1998: 26), es hoy cuando «en cierto sentido por primera vez en la historia , la llamada globalización ha creado, es cierto que en forma paradójica, las condiciones de un capitalismo universal previstas por Marx para una crítica teórico-práctica igualmente universal de ese modo de producción». Este libro no pretende el alcance de los pensadores citados, pero sí beber de la tradición de crítica cultural a la que pertenecen, por todo lo que ésta sigue aportando al análisis de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Al fin y al cabo, como afirma Mike Wayne (2005: 1), «el marxismo y el cine comparten al menos una cosa en común: ambos están interesados en las masas».
Читать дальше