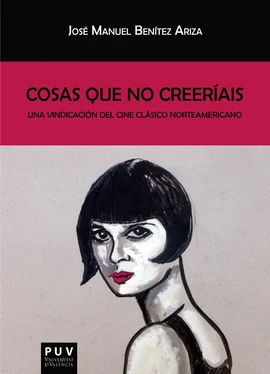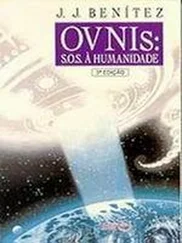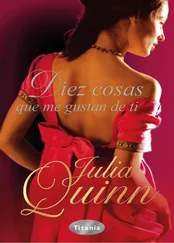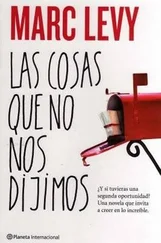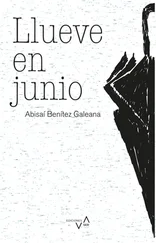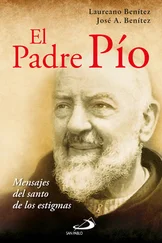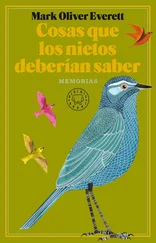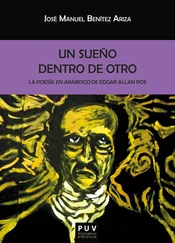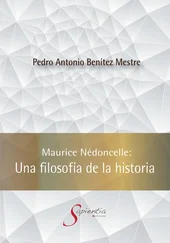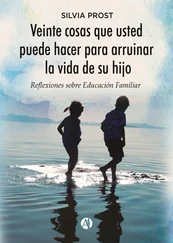La influencia de Lubitsch fue duradera, y no sólo por el reconocible influjo que ejerció sobre quien fuera guionista suyo, Billy Wilder. También George Cukor (1899-1983), como Lubitsch, puede considerarse un cultivador de la tradición procedente de la opereta vienesa, o de la versión internacional de la misma que triunfó en los escenarios de todo el mundo hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y cuya cultivadora más característica fue Anita Loos. De ella es el guión de Mujeres ( The Women , 1939), una especie de antecedente de la moderna serie televisiva Sexo en Nueva York ( Sex and the City , 1998-2004), a la que no le va a la zaga en su retrato de un grupo de mujeres de clase alta que sobrellevan sus complicadas relaciones con los hombres —pretendientes, maridos o amantes— en un ambiente de permisividad en el que frecuentemente también son norma la indiscreción y el cinismo. Con una cámara increíblemente suelta y una cháchara tan abrumadora como divertida, la película, en la que sólo aparecen mujeres, desgrana los infortunios matrimoniales de algunas de ellas y la difícil armonización entre las convenciones sociales —en este caso, paradójicamente, muy anticonvencionales— y las exigencias del amor. Podría haberla filmado Lubitsch. Sólo que, donde el berlinés apostaba por las soluciones cínicas, Cukor muestra el punto en el que el cinismo queda invalidado por la fuerza de los sentimientos. Las lágrimas que se lloran en esta desenfadada comedia son auténticas y responden a verdaderos sentimientos de desposesión e indefensión, a los que pone rostro Norma Shearer, en una de las primeras interpretaciones que cimentaron la fama de Cukor como director de actrices. Shearer finalmente no sólo recupera a su esposo, quien la había abandonado para casarse con una manicura, sino que se las arregla para expulsar a ésta de la acomodada situación adquirida con su cambio de estatus matrimonial y devolverla al mostrador de la tienda en la que trabajaba. Ha aprendido, mientras tanto, que la relajada atmósfera de cínica tolerancia en la que se desenvuelve la vida ociosa de sus amigas oculta una selva en la que la mutua depredación es norma. Y ha aprendido también que el recurso más seguro para no extraviarse en esa peligrosa selva es atender a los propios sentimientos.
Cukor dirigió películas durante más de cincuenta años. Su carrera, por tanto, conoció todas las vicisitudes por las que atravesó el cine norteamericano desde la introducción de la voz hablada a finales de los años 20 hasta los albores del cine digital. Su último largometraje, Ricas y famosas ( Rich and Famous , 1981), no desmerecía en franqueza, en frescura formal y en comprensión de sus personajes femeninos —que eran, como dictaba la coyuntura, mujeres contemporáneas enfrentadas a la tesitura de cuestionar sus roles heredados y llevar una vida más acorde con sus deseos y aspiraciones— de las que hacían por entonces directores más jóvenes que se habían iniciado en el cine durante la muy iconoclasta y liberal década de los 70. La perspectiva del octogenario Cukor, no obstante, es un poco distinta a la que animaba películas como Conocimiento carnal ( Carnal Knowledge , 1971) de Mike Nichols o algunas de las que Woody Allen estrenó en la década de los 80, tales como La comedia sexual de una noche de verano ( A Midsummer’s Night Sex Comedy , 1982) o Hannah y sus hermanas ( Hannah and Her Sisters , 1986), por no mencionar la liminar Annie Hall (1977), coincidente con Ricas y famosas en su modo de indagar en los comportamientos afectivos y sexuales de la clase media urbana y culta que ha asimilado la libertad de costumbres preconizada por la “revolución sexual” en marcha. Cukor se centra casi exclusivamente en la psicología de sus personajes femeninos, que disecciona con una mezcla muy característica de fascinación y humor, rehuyendo en todo momento la tentación de manipular sus comportamientos y reacciones para exponer o demostrar una tesis. Sus mujeres, por ello, son siempre contradictorias y temperamentales, siendo esta última cualidad la que les permite expresar oportunamente sus sentimientos e imprimir giros decisivos a sus vidas.
No era ninguna novedad en su carrera. Incluso la aparentemente muy convencional Las cuatro hermanitas ( Little Women , 1933), primera adaptación cinematográfica de la popular novela de Louisa May Alcott publicada en 1868, era algo más que una aleccionadora historia sentimental en torno a chicas que se educan concienzudamente para ser buenas esposas y amas de casa. Como era habitual en Cukor, la mirada entre asombrada y divertida que dirige a ese gineceo terminará centrándose en el único personaje discrepante: en este caso, la segunda de las hermanas, Jo (Katharine Hepburn), escritora en ciernes, que detesta los típicos roles femeninos y aporta al círculo una iniciativa y capacidad de decisión de las que carecen sus hermanas. Ese contraste entre la mujer intelectualizada y “liberada” y otras figuras femeninas más convencionales llegará a Ricas y famosas . Que se inicia, significativamente, en una atmósfera muy similar a la de la película de 1933. En la intimidad de gineceo de un colegio mayor caro, dos amigas se juran amistad eterna, mientras una, Merry Noel, se dispone a abandonar sus estudios para fugarse con un chico con quien eventualmente se casará y la otra, Liz, alimenta sus ambiciones literarias, que la llevarán a convertirse en una prestigiosa novelista estimada por la crítica y los círculos avanzados —la veremos aclamada por los estudiantes de Berkeley y requerida por un periodista de la iconoclasta Rolling Stone —. La otra, entre tanto, ha tenido una hija y vive en una lujosa mansión en Malibú, donde aparentemente se limita a desempeñar su rol de ama de casa, mientras redacta, quizá emulando inconscientemente a su amiga, una novela indiscreta y escandalosa sobre la vida de su círculo social, con la que eventualmente triunfará. A partir de aquí, la película mostrará en paralelo estas dos modalidades del éxito: el derivado del prestigio intelectual —asociado, en este caso, a la personalidad inestable y solitaria de Liz, que se traducirá en una cierta promiscuidad sexual y una actitud defensiva ante los compromisos duraderos— y el que depara, en el caso de Merry, grandes ganancias económicas, popularidad e intensa vida social, aparentes proyecciones de una personalidad más superficial y conformista, aunque no por ello más afortunada en sus relaciones afectivas que el caso opuesto.
El marido de Merry Noel, en efecto, acaba abandonándola, no sin antes haber hecho alguna proposición a Liz, lo que pone a los personajes en la misma tesitura de afectos cruzados que se planteaba, siempre en clave de comedia, en otra de las grandes películas de Cukor, si no la mejor: Historias de Filadelfia ( The Philadelphia Story , 1940), en la que un exmarido trata de recuperar a la que fue su esposa (de nuevo, Katharine Hepburn) en el mismo día en el que ésta se va a casar con otro hombre en una publicitada ceremonia que tendrá lugar en su lujosa mansión, mientras una pareja de baqueteados periodistas, que han sido enviados a cubrir el evento, asiste al consiguiente enredo e incluso se verán afectados por él. La película, filmada ya en el periodo de plena vigencia del Código Hays, elude cualquier situación escabrosa —aunque sí abundan los equívocos—, pero plantea inteligentemente la cuestión subyacente, que no es otra que la insatisfacción —femenina, sobre todo— y el modo de asumirla o superarla en un contexto social altamente restrictivo. Como en la comedia shakesperiana El sueño de una noche de verano —frecuentemente utilizada como falsilla para películas que parten del enredo para llegar al desenmascaramiento de la hipocresía sexual, desde Sonrisas de una noche de verano ( Sommarnattens leende , 1955) del sueco Ingmar Bergman a la ya mencionada La comedia sexual de una noche de verano de Allen—, los personajes de Historias de Filadelfia viven una mágica velada, propiciada por el alcohol y las maquinaciones de unos y otros, en la que tienen ocasión de poner en claro sus sentimientos y calibrar la posibilidad de hacerlos valer frente a las convenciones.
Читать дальше