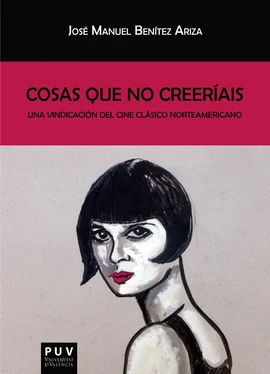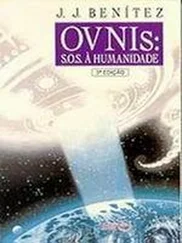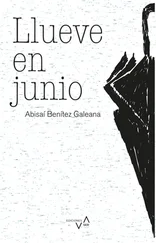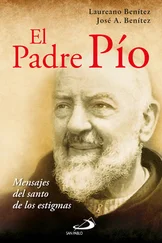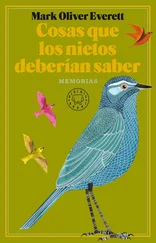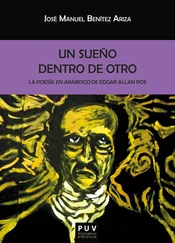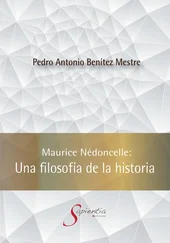—Las deseaba.
Lo curioso de estos diálogos es que, con toda su brillantez, parecen superpuestos a una trama que se entiende perfectamente sin ellos: pertenecen, por así decirlo, a un nivel de lectura distinto al de las propias imágenes. Y es que Argel , pese a que fue filmada cuando el cine sonoro había alcanzado sobradamente su madurez primera, conserva no pocos rasgos constructivos del cine mudo. La cámara persigue obsesivamente los detalles, hace que nos fijemos en la hora que marcan los relojes y en los zapatos, elegantes pero desgastados, que usa Pépé. Las imágenes tampoco dudan en ilustrar los transportes imaginativos de los personajes: cuando el protagonista abandona la seguridad de la casba leemos, primero en su cara y luego en los planos que siguen, que está viviendo la fantasía de haber vuelto a ese París soñado que representa su libertad. La fotografía de James Wong Howe depara imágenes bellísimas, como el plano en el que se ven las piernas de varios policías pasar junto a una niña que está sentada en una escalinata de la casba. La cámara se mueve por ese laberinto con una libertad casi increíble en una época en la que su movilidad era todavía limitada. La escena en la que el protagonista enamorado canta una canción matinal que se oye en toda la calle está resuelta en un fastuoso plano secuencia que recorre la pintoresca multitud que habita el corazón de la ciudad norteafricana.
No todas las películas de Cromwell alcanzan este nivel. Pero en ninguna faltan destellos de sensibilidad e incluso de genio. En Prisionera de su pasado (The Company She Keeps , 1951), protagonizada por Lizabeth Scott y Jane Greer, asistimos a una estrambótica historia en la que una presa en libertad condicional le quita el novio a la funcionaria encargada de certificar su rehabilitación. A pesar de los desalentadores derroteros que anuncia este planteamiento, la película tiene su centro dramático en la secuencia, no exenta de dureza, en la que la protagonista es arrestada, pasa la noche en una tétrica celda en compañía de una espeluznante fauna femenina y comparece en una humillante ronda de reconocimiento.
También en esta década despunta Sam Wood (1883-1949); a quien cabe, entre otros méritos, el de haber inaugurado un peculiar género que aún hoy sigue siendo popular. El colegio de trazas góticas que se muestra en las escenas iniciales de Adiós, Mr. Chips ( Goodbye, Mr. Chips , 1939) es el antecedente directo, en efecto, de una larga tradición cinematográfica cuya decantación actual —Hogwarts, la singular “escuela de magos” donde transcurren las historias de Harry Potter— es sólo un pálido reflejo de lo que este tipo de ambientes llegó a ser en el cine: una precisa metáfora del ámbito de constricciones y miedos, pero también de posibilidades, en el que se desenvuelve la infancia.
Narra esta película de Sam Wood la historia de un profesor (Robert Donat) que dedica más de sesenta años de su vida a enseñar en uno de esos colegios. Durante unas vacaciones en el Tirol conoce a la que será su mujer (Greer Garson), sufragista y “moderna”, que morirá de parto al poco tiempo de contraer matrimonio. El profesor encuentra consuelo en su trabajo y, al final de su vida, sentirá que el hecho de no haber tenido hijos queda plenamente compensado por haber contribuido a formar a varias generaciones de chicos.
La película tuvo un enorme éxito y, como hemos dicho, dio origen a todo un género que, como suele ocurrir, se desarrolla por el sencillo procedimiento de introducir pequeñas variantes en el modelo inicial. De la sustitución del profesor por una profesora, por ejemplo, surge la melancólica Dueña de su destino ( Cheers for Miss Bishop , 1941) de Tay Garnett; si en lugar de la animosa y progresista compañera de Mr. Chips ponemos a una esposa adúltera, amargada y resentida, tenemos la desazonadora historia de fracaso personal y profesional que se cuenta en La versión Browning ( The Browning Version , 1951) del británico Anthony Asquith, una de las cumbres del género; si trocamos la candidez asexuada de los miembros del claustro por la sospecha de que entre ellos pueda haber sentimientos no confesables, el resultado es la especiosa y turbia historia de amor entre mujeres que se cuenta en La calumnia ( The Children’s Hour , 1961) de William Wyler; si sustituimos el alumnado de clase alta por el de los barrios bajos, se obtiene Rebelión en las aulas ( To Sir with Love , 1967) de James Clavell; y si introducimos en la apacible vida de un profesor de Oxford una pasión tardía, seguida de la enfermedad y muerte de la mujer amada, el resultado es Tierras de penumbra ( Shadowlands , 1993) de Richard Attenborough. La lista podría ser mucho más larga, sin salirnos de ese sencillo mecanismo combinatorio cuya aplicación sistemática nos conduciría a películas tan alejadas del modelo inicial como la historia de intriga criminal Las diabólicas ( Les diaboliques , 1955) de Henri-Georges Clouzot. La nómina arroja luz sobre el proceso artístico por el que se constituye un género, a la vez que aporta significativos datos sobre la interrelación existente entre cinematografías nominalmente muy alejadas entre sí y con tradiciones independientes. Y es significativo que la saga arranque precisamente de una película de finales de los años 30. En esa década el cine se reinventó a sí mismo. No volvería a ocurrir, como se verá, hasta la década de los 70.
La comedia como cima: Lubitsch, Cukor, Leisen, Sturges, Wilder
TIEMPO DE COMEDIA
También el cine, pese a su filiación indudablemente “moderna”, parece vivir sujeto al espejismo romántico de lo Sublime: una película será tanto más importante y valiosa cuanto más se acerque al ideal que el filósofo y esteta romántico Edmund Burke describió de este modo en 1757: “Todo lo que es a propósito (...) para excitar las ideas de pena y de peligro, es decir, todo lo que de algún modo es terrible, lo que versa acerca de los objetos terribles, u obra de un modo análogo al terror”. En ello residía lo que el filósofo llamaba “un principio de sublimidad”, es decir, la capacidad de producir “la más grande emoción que el espíritu sea capaz de sentir”. Y aclaraba. “Digo la más fuerte emoción, porque estoy convencido de que las ideas de pena son mucho más poderosas que las que nos vienen del placer” (1824, 34).
Podría establecerse una fácil correlación —que no es nuestro propósito— entre este prejuicio estético a favor de las “ideas de pena” y las numerosas formulaciones posteriores tendentes a enunciar alguna clase de teoría de lo políticamente correcto: es decir, de qué es aquello que nos debe interesar, conmover y, en último término, mover al compromiso con un determinado ideario de acción social o política. De ahí, quizá, que todas aquellas formas y géneros artísticos que no apuntan al logro de esa “grande emoción” no sean bienquistas por quienes otorgan certificados de preeminencia estética, ya sea desde el poder político o desde las estructuras empresariales desde las que se promociona y difunde la producción artística: véase, por ejemplo, la Academia hollywoodense, que premia años tras años los mejores logros de su industria con proverbial exclusión —salvo excepciones— de las comedias.
Sin embargo, creemos no equivocarnos al afirmar que es en el terreno de la comedia y sus aledaños —en un amplio abanico que va desde la comedia romántica al melodrama más o menos gratificante— donde el cine en general, y el de Hollywood en particular, se ha acercado más al grado de excelencia artística por el que la obra de arte se convierte en la expresión más afortunada de la complejidad y riqueza de la vida, así como de los resortes de verdad humana elemental que subyacen a las situaciones representadas. Todo esto, que debería resultar obvio al lector de Cervantes o Dickens, no lo es del todo cuando se trata de juzgar otras realizaciones artísticas.
Читать дальше