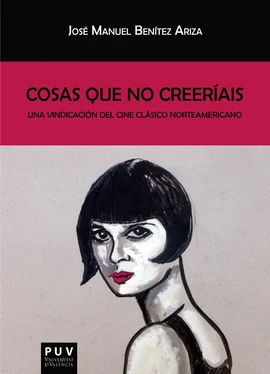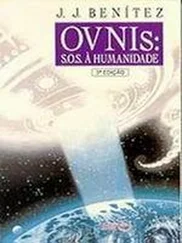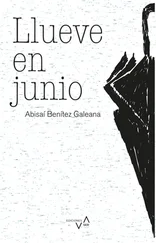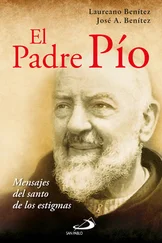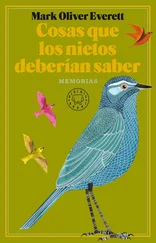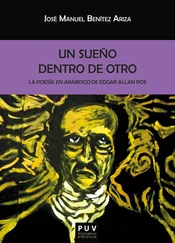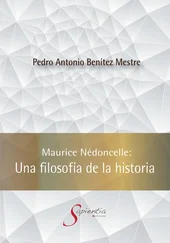Lo que no significa que Vidor fuera ajeno a la dimensión social de ciertas clases de sufrimiento. Tres años después de Street Scene iría todo lo lejos que un director de Hollywood podía llegar en la formulación de un posible remedio: en El pan nuestro de cada día ( Our Daily Bread , 1934) contaba las vicisitudes de una plausible comuna obrera surgida de la colaboración entre personas que previamente habían perdido su lugar en la sociedad capitalista. No hay, sin embargo, en esta ingenua visión de una utopía posible ningún detalle que haga pensar que su autor había dejado de confiar en el individualismo que sustenta el sueño americano. Por el contrario, en esta comuna, como en el campamento gubernamental en el que los desheredados que protagonizan Las uvas de la ira ( The Grapes of Wrath , 1940) de John Ford encuentran el punto de apoyo necesario para recuperar su dignidad, brillan por su ausencia los instrumentos habituales de nivelación social forzosa: el adoctrinamiento y el fomento del odio al enemigo de clase; y está, por tanto, condenada a disgregarse tan pronto como sus integrantes recuperen su condición de sujetos capaces de actuar en la sociedad capitalista. En ese sentido, responde plenamente, como el campamento de la novela de Steinbeck llevada al cine por Ford, a la filosofía posibilista del New Deal.
Claro que, más que por el discurso ideológico que las sustenta, hoy recordamos estas películas por otros detalles. De La calle , por ejemplo, puede constatarse que sus planos iniciales y finales, que muestran los rascacielos neoyorquinos a los sones de una música de Alfred Newman claramente imitada de Gerschwin, inspiraron las escenas equivalentes que filmó Woody Allen para su película Manhattan (1979) 1 ; o el atrevimiento de Vidor al mostrar a mujeres en el gesto inadvertido de pellizcarse el vestido para despegarse de la piel la ropa interior sudada: la valía estética de la película y su certero realismo han demostrado ser más duraderos que los espejismos ideológicos del momento. Luego el director se alejaría de ese realismo esencial —que fue también el rasgo más ensalzado de El gran desfile , tanto por sus crudas escenas de combate como por su bienhumorada recreación de la camaradería entre soldados— y adoptaría sin reservas, siempre desde la elegancia formal que caracteriza su cine, los modales del melodrama, que lo mismo aplicó al universo estilizado del wéstern — Duelo al sol ( Duel in the Sun , 1946)—, que al drama social propiamente dicho — Pasión bajo la niebla ( Ruby Gentry , 1952)—, e incluso a una película tan personal como El manantial ( The Fountainhead , 1949), una interpretación sui generis de la vida y logros de un imaginario arquitecto norteamericano reconociblemente inspirado en la figura de Frank Lloyd Wright.
En el mismo año que esa conocida película estrenó Vidor el melodrama Más allá del bosque ( Beyond the Forest ), protagonizado por la temperamental Bette Davis en el papel de una bella muchacha dispuesta a cualquier cosa por tal de salir del villorrio que la ahoga. Al parecer, este personaje desabrido —que incurre en todo lo reprobable: adulterio, asesinato, aborto, intento de suicidio— le costó a la actriz la popularidad y fue la causa directa de que permaneciera en barbecho durante años, hasta que resucitó en otro papel no menos desfavorecedor, pero más acorde con las expectativas del público, en Qué fue de Baby Jane ( What Ever Happened to Baby Jane , 1962): la diferencia estribaba en que la maldad del personaje era más asimilable como producto de una patología psicológicamente fundada que como resultado de circunstancias sociales concretas. El individualismo del personaje de Davis en Más allá del bosque , sin embargo, es de la misma estirpe que el que lleva al arquitecto racionalista que interpreta Gary Cooper en El manantial a destruir por su mano las obras de un complejo de viviendas sociales proyectado por él, pero en cuya construcción no se había tenido en cuenta la pureza de líneas que su creador creía consustancial al espacio en el que debían crecer las nuevas generaciones.
Puede parecer que este planteamiento lo mismo sirve para defender la inviolabilidad de la concepción artística que para justificar la soberbia del intelectual que antepone el valor conceptual de su proyecto a su inmediata e imperfecta plasmación social. Hoy sabemos que los fríos espacios racionalistas diseñados por arquitectos como el que protagoniza la película de Vidor son tan proclives a engendrar miseria y marginación urbana como cualquier otro tipo de arquitectura, e incluso más. En los umbrales de los años 50, esta amenazadora posibilidad no era todavía palpable, ni correspondía a los cineastas el papel de profetas. Vidor cumplió admirablemente el suyo al expresar como nadie las tensiones entre el individuo y la masa —la multitud, the crowd —. Y lo hizo sin incurrir en profecías agoreras, al modo de las de Fritz Lang. Fue el primer cineasta filósofo de su país. Luego vendrían Capra y otros.
1 Este brillante preludio con fondo sinfónico fue uno de los rasgos que un joven Jorge Luis Borges destacó de la película, que por lo demás le decepcionó, en una crónica sobre estrenos recientes que incluyó en su libro Discusion (1932): “Dos grandes escenas la exaltan: la del amanecer, donde el rico proceso de la noche está compendiado por una música; la del asesinato, que nos es presentado indirectamente, en el tumulto y en la tempestad de los rostros” (Borges 1989, 225).
En el límite: Borderline
No es del todo improcedente que una película muda de 1930 se titule precisamente Borderline (“frontera” o “límite”): la que llevó a la pantalla el crítico, novelista, fotógrafo y eventual cineasta Kenneth Macpherson se sitúa, en efecto, justo en la no del todo infranqueable línea que separa el cine mudo del sonoro; y supone, como otras películas en ese momento clave de transición, un excelente ejemplo de las posibilidades expresivas que había alcanzado el cine antes de la generalización del sonido. La protagonizaron el cantante negro Paul Robeson y la poeta norteamericana Hilda Doolittle, que solía firmar sus escritos como “H.D.” y que, en consecuencia, eligió para esta única incursión cinematográfica un nombre que respondía a esas mismas iniciales: Helga Doorn. Macpherson era su amante, a la vez que esposo de la millonaria Bryher (Annie Winifred Ellerman), que financió el filme y que también tenía sus lazos sentimentales con la poeta.
Los tres constituían el núcleo de Pool, una especie de sociedad de artistas de vanguardia entre cuyos intereses ocupaba un lugar preeminente el cine y que promovió la publicación, entre 1927 y 1933, de Close Up , un temprano ejemplo de revista especializada dedicada al séptimo arte, y que ya en su primer número declaraba su preferencia por el cine soviético —“nos causaban náuseas las novelas y obras de teatro rusas (…), pero Potemkin y Aelita terminaron con eso. Rusia había tocado la tecla” (Macpherson 1927, 7)— y el alemán —del que se elogia expresamente, en la nota editorial que abre dicho número, La calle sin alegría ( Die Freudlose Gasse , 1925) de G. W. Pabst. Del cine americano y británico se criticaba su funcionamiento como mera industria y el predominio del técnico especializado sobre el artista, por más que el editorialista —el propio Macpherson— no tenía reparos en elogiar Avaricia ( Greed , 1924), en la que Erich Von Stroheim habría “llevado el espíritu alemán a América”, entendiendo quizá por “espíritu alemán” (“German mind”) no tanto el viejo Expresionismo, como un tipo de naturalismo muy afín al de Pabst: “Gente infeliz y reprimida, horribles familias que hacen lo que las horribles familias, meriendas campestres en los días festivos en los suburbios, visitas ceremoniosas, demasiados niños maleducados que berrean, se pelean y son azotados”; componiendo un escenario en el que Stroheim “arrojaría a la Viuda Alegre y toda su empalagosa bobería” (12). Igualmente, Bryher firmó en el mismo número un artículo en el que se mostraba elogiosa con The Big Parade ( El gran desfile , 1925), la grandiosa película de Vidor sobre la I Guerra Mundial: “Tras haber visto la película siete veces,” —dice la reseñista— “se mantiene la primera impresión de que la grandeza de El gran desfile reside en las primeras escenas: cómo todo el mundo se deja arrastrar por algo que no termina de entender, el alistamiento mediante el mero hipnotismo de masas, la inconsciente pero palpable crueldad de muchas mujeres que tenían una visión romántica, y no realista, de la guerra: toda una lección para quienes tienen ojos para leer la necesidad de una verdadera educación de la gente, en vez de la rutinaria fijación de unos pocos hechos, y ninguna idea, en centenares de escolares” (Ellerman 1927, 17).
Читать дальше