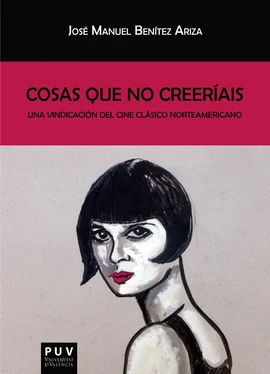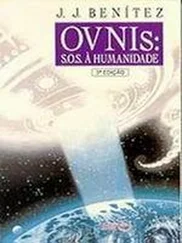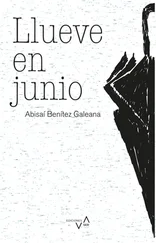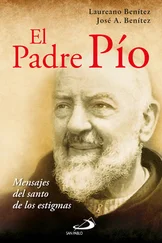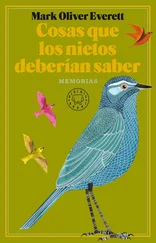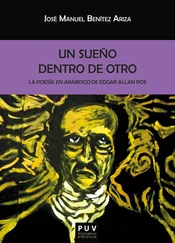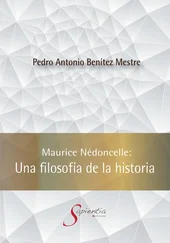Las citas precedentes pueden dar una idea de la lucidez crítica que asistía al grupo en su enjuiciamiento del cine más cercano. Harían falta décadas para que apreciaciones como éstas pasaran a definir el canon desde el que hoy juzgamos la grandeza del hecho cinematográfico. Borderline , el único largometraje producido por el grupo y también el único que dirigió Macpherson, no está quizá a la altura de las películas citadas, pero es una elocuente declaración de principios respecto al tipo de cine que los integrantes de Pool querían ver en las pantallas.
Es una película a un mismo tiempo deslavazada y fascinante, en gran medida reflejo del ambiente de atracciones cruzadas y tolerancias tácitas o explícitas, aunque no siempre bien avenidas, en que se movían sus promotores. Estilísticamente, acusa tanto el influjo de Pabst —en la temática y la dirección de actores— como el de Eisenstein —en la utilización sistemática del montaje para sugerir asociaciones de ideas, mostrar lo que piensan los personajes u ofrecer al espectador metáforas visuales para expresar lo que sería demasiado largo o prolijo desarrollar con recursos más convencionales—. Fue también lo que hoy llamaríamos una película moralmente transgresora: su núcleo argumental gira en torno a las relaciones adúlteras entre un hombre blanco y una mujer negra; y a esa violación del tabú que suponía hablar abiertamente de relaciones sexuales interraciales añadía su modo de sugerir, a la manera de Pabst, un ambiente de depravación general, en el que la hipocresía intolerante y el cinismo indiferente andan de la mano. Así, el hostal en el que sucede la acción, y en el que tiene lugar el crimen pasional que preludia el desenlace, está regentado por una pareja de lesbianas que, en principio, parece simpatizar con el hombre negro cuya inopinada llegada al pueblo ha desencadenado la situación; lo que no es óbice para que la complaciente encargada, al recibir una carta del alcalde conminándola a poner en la calle al incómodo huésped, se limite a encogerse de hombros. Igualmente, los parroquianos que pasan el día en el bar del hostal nunca expresan su parecer o intentan mediar en el conflicto pasional que tiene lugar entre la pareja negra y un matrimonio de residentes blancos: se limitan a escuchar en silencio los comentarios racistas de la esposa agraviada o a burlarse de los alardes de furia del marido.
Borderline , en definitiva, es una película tan perturbadora como perfecta desde el punto de vista formal. Representa, como Amanecer , el momento álgido del cine mudo; y, por tanto, la madurez de un repertorio artístico que no tardaría en perderse con la generalización del sonoro. Es también un documento único sobre el modo de proceder de un selecto grupo de intelectuales de vanguardia, así como testimonio de la versatilidad de Hilda Doolittle, más conocida como poeta “imagista” y autora, en su madurez, de Trilogy , un extraordinario poema religioso y moral en tres partes, publicadas entre 1944 y 1946.
Su personaje en Borderline podría poner rostro a la voz que habla en ese singular poema visionario: una mujer áspera, seca, con ojos algo desorbitados y un aire de intransigencia que trasluce también una cierta debilidad. No era una actriz profesional, y por eso su actuación adolecía de un cierto histrionismo, fruto del débito indudable de la película con el turbulento mundo moral de Pabst. Como tantos otros creadores que conocieron el mundo anterior y posterior a la Segunda Guerra Mundial, vivió dos vidas. Borderline se sitúa, por más de un motivo, en el límite entre ambas.
II
UN PRIMER CLASICISMO

Solo ante el peligro
Talkies : la sorprendente plenitud de un arte nuevo
Frente a la opinión generalizada de que las primeras talkies —películas habladas— eran teatrales y torpes y supusieron una regresión respecto a la madurez expresiva alcanzada por el cine mudo, la evidencia demuestra que la edad de oro del cine clásico norteamericano empieza justo con la década que se inaugura con la rápida implantación del cine sonoro. Menos de un lustro, en efecto, media entre el estreno de El cantor de jazz ( The Jazz Singer , 1927), el primer largometraje que incluyó escenas habladas y cantadas, y la ininterrumpida sucesión de grandes comedias y melodramas —hablados, por supuesto— que ocupó prácticamente la totalidad de la década de los 30. En esa coyuntura se registran dos asombrosos acontecimientos estéticos de gran magnitud y carácter complementario: la liquidación prácticamente instantánea de un arte en la plenitud de sus recursos, como lo era el cine mudo, y la aparición, también casi instantánea, de un cine sonoro ya maduro y consciente de sus posibilidades; queremos decir que, en lo que va de 1927 a 1932, se constata la desaparición del arte que dio lugar a cimas como Amanecer ( Sunrise , 1927) de Murnau o Y el mundo marcha ( The Crowd , 1928) de King Vidor y la maduración del que tendrá como exponentes a realizadores como Lubitsch, Cukor o Gregory La Cava, entre otros muchos. Y eso a pesar de que, como habíamos comentado en un capítulo anterior, la primera consecuencia técnica del empleo del utillaje necesario para la realización de películas sonoras fue una palpable disminución de la movilidad de la cámara. De nuevo, la explicación de que este aparente retroceso técnico no tenga como resultado un conjunto de producciones lastradas por una sobrevenida carencia expresiva es la misma que dábamos a la rápìda madurez artística alcanzada por el cine mudo: como artistas que dependen de un determinado entorno técnico, los cineastas rápidamente asumieron las nuevas condiciones y actuaron en consecuencia. Los mejores, por otra parte, no renunciaron del todo a la herencia del cine anterior y alternaron en sus producciones secuencias que se ajustaban plenamente a las necesidades de la sonorización con otras en las que aprovechaban el lenguaje aprendido del cine meramente visual: en La diligencia ( Stagecoach , 1939) de John Ford, por ejemplo, las secuencias de naturaleza teatral en la que los personajes dialogan en un espacio cerrado se alternan eficazmente con otras en las que la narración se apoya en recursos puramente visuales, que incluyen la utilización dramática de determinados efectos o colocaciones inusuales de la cámara, como sucede en las arriesgadas tomas de la diligencia en movimiento debidas al operador Yakima Canutt, o del montaje, como en la dramática secuencia final en la que el protagonista se enfrenta a los pistoleros que han matado a su padre y hermano.
Con todo, quizá el ejemplo elegido raye en la obviedad: se trata de un wéstern — género especialmente propicio a la acción dramática meramente visual— y es obra de un director que ya había destacado su eficacia en el cine mudo con producciones como El caballo de hierro ( The Iron Horse , 1924): una película, curiosamente, en la que Ford se ve constreñido en ocasiones al poco airoso trámite de presentar a los actores gesticulando en actitudes cómicas y luego aclarar el origen de esa comicidad en los correspondientes intertítulos. Significativamente, esas situaciones cómicas —referentes a la idiosincrasia de los peones irlandeses empleados en las obras del ferrocarril, por ejemplo— son un claro antecedente de algunos de los gags de comedia étnica que Ford intercalará magistralmente en sus películas sonoras.
Más representativa de la nueva situación aparejada a la generalización del cine sonoro es, entendemos, la constatable proliferación de películas dramáticas y comedias desde el momento mismo en que se imponen las nuevas condiciones. Las producciones que por estos años estrenan cineastas como los ya aludidos Lubitsch, Cukor o La Cava no dan, desde luego, la impresión de ser inmaduras o torpes, aunque se sitúen en los comienzos mismos del nuevo cine dialogado. Caso especial es el que concierne a la comedia, sobre la que influye, no sólo la posibilidad de recurrir al diálogo sin restricciones, sino también el hecho de que, en estos años de rápida maduración de una nueva variante del género, el habitual tira y afloja entre cineastas y censura se moviera todavía en un terreno por definir.
Читать дальше