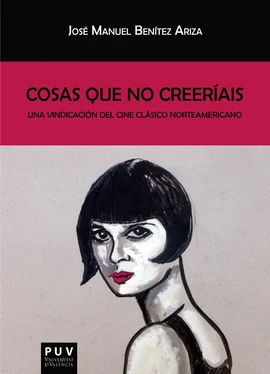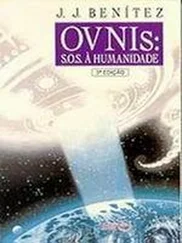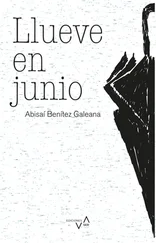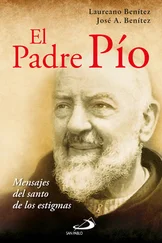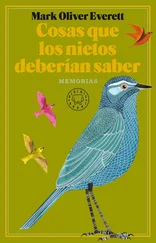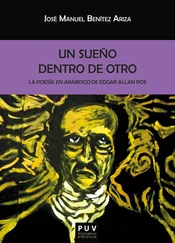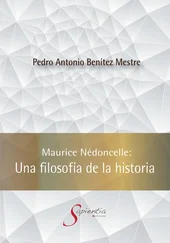Hay, sin embargo, suficientes indicios de que la grandeza de la comedia, también en el cine, ha sido percibida y valorada por muchos espíritus avisados. El entusiasmo con el que los círculos intelectuales europeos recibieron los logros del primitivo cine cómico mudo —las películas de Buster Keaton, Ben Turpin, Harold Lloyd, el primer Charles Chaplin y otros— significó un primer hito a favor de este reconocimiento. Y quizá lo que echamos en falta es un reconocimiento similar de los logros de la comedia en una etapa posterior: en particular, en el periodo de esplendor que el género conoció desde finales de la década de los 30 hasta finales de los 60, de la mano de cineastas como los cuasi coetáneos Mitchell Leisen (1898-1972), Preston Sturges (1898-1959) y George Cukor (1899-1983), flanqueados por la genialidad del más veterano Ernst Lubitsch (1892-1947) y el más joven Billy Wilder (1906-2002).
DE LUBITSCH A CUKOR
Cuando el berlinés Ernst Lubitsch (1892-1947) dirigió su primera película norteamericana, Rosita, la cantante callejera ( Rosita , 1923), era ya un prestigioso cineasta que había trabajado durante diez años en su país y dirigido a estrellas tan conocidas como Pola Negri o Emil Jannings. Lo que Hollywood esperaba de él, por tanto, era un cierto toque de sofisticación europea, aparejado a la presencia en sus películas de actores que el público asociaba sin ambages al mundo exótico de la alta comedia, en el que no siempre era fácil distinguir la ligereza de la pura amoralidad. Era la atmósfera de la opereta vienesa, que el cine de Lubitsch no dejaría de frecuentar durante toda la década siguiente. Tal era el mundo de Una hora contigo ( An Hour with You , 1932), la cuasi-opereta que el berlinés codirigió con quien sería su más aventajado discípulo, George Cukor, y en la que contó con las interpretaciones del cantante francés Maurice Chevalier y Jeannette McDonald, en lo que fue una deliciosa apología del desliz consentido, en un mundo todavía “pre-Code”, es decir, anterior a la entrada en vigor del famoso Código Hays, que pondría límites estrictos a la exhibición de situaciones escabrosas.
Resulta por lo menos llamativo constatar que, mientras el talento de Lubitsch se aplicaba a estos trasuntos de la comedia sofisticada europea, no desaprovechaba ocasión de ejercitarse en otras modalidades de humor. Es lo que hace en la película de episodios Si yo tuviera un millón ( If I Had a Million , 1932), en la que se limita a dirigir un brevísimo fragmento en el que un oficinista interpretado por Charles Laughton, al recibir la noticia de que le ha correspondido uno de los millones de dólares que un excéntrico millonario anda regalando, se levanta de su mesa, asciende a la planta noble del edificio de oficinas en el que trabaja y... dedica una sentida pedorreta a su jefe. La payasada forma parte de una muy bien trabada amalgama de episodios dirigidos por otros tantos cineastas, entre los que destacan los dos firmados por un hoy olvidado Stephen Roberts (1895-1936), que merece la pena reseñar, siquiera sea por aportar ejemplos de la clase de realismo en el que se iba adentrando la comedia americana más genuina, en contraste con el universo de opereta centroeuropea en el que transcurrían las comedias de prestigio. Así, el segundo de los dos episodios dirigidos por Roberts narra cómo el inesperado regalo del cielo —el millón aludido en el título— recae sobre un asilo de ancianas y posibilita que éstas se rebelen contra la absurda tiranía a la que las somete la gobernanta de la institución. Más sorprendente es el otro episodio, mucho más breve, en el que el mencionado regalo de un millón de dólares recae sobre una prostituta que, para celebrarlo, decide pasar una noche en un hotel de lujo, al que acude con el exclusivo objeto de dormir sola en una cama limpia. Desprende un tierno erotismo la secuencia en la que la muchacha se desnuda para meterse en la cama y, no contenta con haberse dejado sólo la ropa interior y las medias, vuelve a levantarse para quitarse estas últimas, en lo que supone un sutil desquite por las muchas noches en que habrá tenido que ejercer su oficio con ellas puestas. Un año después de su personalísima participación en esta película de episodios, Roberts pondría su firma a la perturbadora Secuestro ( The Story of Temple Drake ), protagonizada por Miriam Hopkins: una sórdida historia de abuso y degradación que llevaba a sus límites la permisividad “pre-Code” y en la que un típico personaje de comedia frívola —la rica heredera interpretada por Hopkins— era arrojado a la dureza del inframundo que prospera a la sombra de ese otro brillante universo de lentejuelas. A la contraposición de esos mundos deberemos otras cimas del cine de la época: la ambigua comedia ligera Al servicio de las damas ( My Man Godfrey , 1936) del ya mencionado Gregory La Cava, en la que un vagabundo que vive en un vertedero opone su penosa experiencia a la frivolidad de una excéntrica familia de millonarios que, obedeciendo a un capricho, lo contrata como mayordomo; así como la sorprendente Los viajes de Sullivan ( Sullivan’s Travels , 1941), que merece capítulo aparte.
El cruce entre la comedia frívola europea y el desparpajo de un nuevo realismo genuinamente norteamericano dará uno de sus mejores frutos, en el caso de Lubitsch, en la arriesgada Una mujer para dos ( Design for Living , 1933), que era una sencilla, desprejuiciada y divertida puesta en escena de una vieja situación escabrosa: la posibilidad de que un inextricable triángulo amoroso se resuelva amistosamente en un civilizado ménage à trois ; y sin que haya necesidad de justificarlo con un discurso ideológico, como haría setenta años más tarde Bernardo Bertolucci en Soñadores ( The Dreamers , 2003). La de Lubitsch se basa en otras premisas: la ligereza, el humor y, sobre todo, el conocimiento de la naturaleza humana; por más que su propuesta de ménage à trois resulte, a la postre, tan improbable como cualquier otra. O ésa era quizá la premisa en la que se basaba la película: la idea, compartida por el público, de que lo que se contaba no era más que una broma inteligente. El público norteamericano aún necesitaría otros treinta años para constatar, con Wilder y su Bésame, tonto ( Kiss Me, Stupid , 1964), que esas situaciones nominalmente repudiadas obtenían carta de naturaleza cuando servían a mezquinas maquinaciones burguesas, en un mundo que apenas vislumbraba la moral más abierta de la “revolución sexual” que se desarrollaría en los lustros siguientes.
Tras el intervalo que supuso la guerra y la ocasional implicación de Lubitsch en la batalla ideológica con películas tan características del periodo como la comedia antinazi Ser o no ser ( To Be or Not to Be , 1942), el cine del berlinés vuelve a la comedia de costumbres en El pecado de Cluny Brown ( Cluny Brown , 1946): un estudio de la indefensión, de la absoluta ingenuidad en el trance de plegarse a las exigencias sociales, aun a sabiendas de que en ellas no se encontrará otra cosa que infelicidad. Que la película tenga un final feliz no es, después de todo, sino una concesión a las convenciones vigentes, amén de un acicate narrativo sin el cual difícilmente resultaría interesante la historia de una criada que sólo por muy poco se libra de un matrimonio impuesto. Podría ponerse en relación esta película con Stella Dallas (1937) de Vidor, que cuenta justo la historia opuesta: la de una desclasada que logra casarse con un brillante hombre de negocios y tampoco encuentra la felicidad, porque Vidor, al contrario que Lubitsch, es plenamente consciente de que las barreras sociales son poco menos que inquebrantables y no quiere engañar a nadie al respecto.
Читать дальше