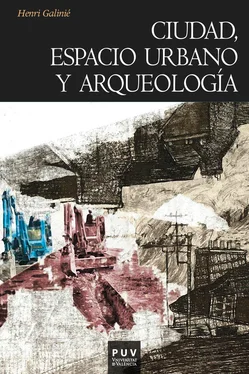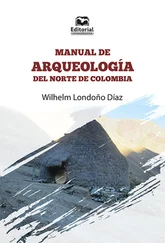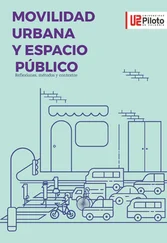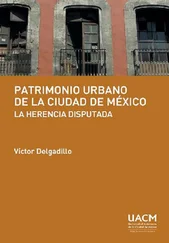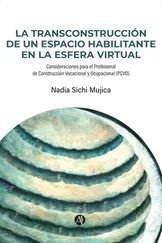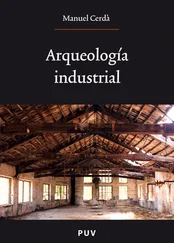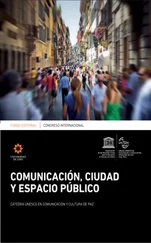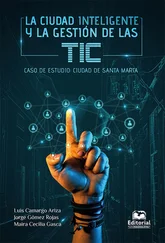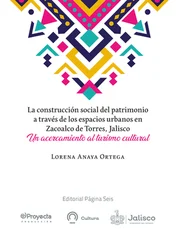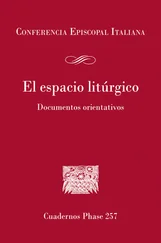LA TRADUCCIÓN
Fuimos advertidos por H. Galinié de la dificultad que conllevaba la traducción de su «librito» como lo llama y así fue. A pesar de todo hemos intentado «decir casi lo mismo» como dice U. Eco. Para ello, aparte de las obvias adaptaciones de las estructuras gramaticales y de la lectura entre líneas del lenguaje arqueológico a ambos lados de los Pirineos hemos intentado leer en gran medida las referencias del autor. Hemos aportado un máximo de ediciones españolas de los principales autores de la bibliografía que se citan a lo largo del texto para proponer traducciones de los conceptos suficientemente asentadas en nuestra lengua sin entrar en una edición crítica que es tarea de otros. Esperamos haberlo logrado.
Ricardo González Villaescusa Catedrático de Arqueología Université de Nice Sophia Antipolis Reims, 14 de febrero de 2011
BIBLIOGRAFÍA
Abellán, J., Max Weber. Conceptos sociológicos fundamentales, Madrid, 2006.
Cabrera Varela, J., Repertorio bibliográfico castellano de Max Weber, Papers: Revista de Sociología , n° 24, 1985, 175-192.
Eco, E., Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción, Barcelona, 2008.
Gallay, A., L’archéologie demain , París, 1986.
Habermas, J., Ciencia y técnica como ideología, Madrid, 1984.
Lefebvre, H., La production de l’espace , París, 2000 [primera edición de 1985].
Lussault, M., L’homme spatial. La construction sociale de l’espace humain, París, 2007.
Marone, L., González del Solar, R., El valor cultural de la ciencia y la tecnología, Apuntes de Ciencia y Tecnología , n° 19, junio 2006.
Méo, G. di, Buléon, P., L’espace social. Lecture géographique des sociétés, París, 2007.
Popper, K., La miseria del historicismo, Madrid, 2002.
1. Institut National de Recherches en Archéologie Préventive.
2. Centre National d’Archéologie Urbaine.
3 Una UMR (Unité Mixte de Recherche) es una Unidad Mixta de Investigación configurada entre el CNRS (Centre National de la Recherche) y una universidad, en la cual se aúnan las sinergias de la investigación y la educación superior en torno a una temática de investigación
PRÓLOGO
Este ensayo se origina en la práctica de la arqueología urbana llevada a cabo en Tours, ciudad a la que me referiré constantemente en este ensayo. No se debe a que Tours sea similar al resto de ciudades, sino a que tengo un conocimiento más familiar con sus orígenes y a que, por experiencia, he llegado a la conclusión de que existe una escala local, dominante e inequívoca de la arqueología urbana, en sentido estricto. Diferentes fenómenos son analizados con diferentes escalas pero la construcción de una ciudad en sí misma se realiza in situ , sometida a sus propias circunstancias. La influencia de fenómenos de mayor amplitud y su impacto a nivel local debe ser tomada en consideración por ser factores relevantes, que sin embargo están sometidos a otros factores zonales, claramente comprensibles e interpretables en el lugar, y que hacen que éste sea lo que es en ese momento determinado.
No está mal ensalzar las virtudes del método comparativo. Pero también hay que considerar que el tipo de historia que vamos a escribir sobrepasa los hechos locales; que lo particular es sólo una influencia parcial ya que existe un fuerte vínculo entre las micro y las macro-sociedades. No es sino una manera indirecta de defender un método que sea capaz de convencer a los demás de adoptarlo; sin su adopción no hay solución. No conozco diez ciudades en Europa cuyos orígenes se encuentren en el primer milenio que hayan sido objeto de un estudio sistemático; significa bien poco para avanzar. Si este ensayo abre la puerta al procesamiento sistemático de las fuentes habrá logrado su objetivo.
Cuando observamos el plano restituido de una ciudad europea antigua o medieval, o un levantamiento catastral del siglo xviii o del xix, nos resulta familiar. El plano nos habla, encontramos semejanzas, es algo reconocible. Algunos detalles nos pueden sorprender por ser respuestas locales a situaciones específicas. Pero los elementos que componen el plano, su distribución y organización, el callejero y las murallas, la totalidad de lo que llamamos estructura urbana tiene características comunes con otras ciudades que conocemos, lo que nos permite una primera comprensión intuitiva.
Este sentimiento fundado en un conocimiento más o menos profundo se refuerza por otro, de tierra extraña, al estar frente a un plano de una ciudad árabe, china o precolombina. Si bien al principio se reconocen los elementos inherentes a la idea de ciudad, una vez pasada la impresión global de conjunto, se evidencian las diferencias y nos hallamos huérfanos de referentes. Lo que era común ya no lo es, o lo es a otro nivel. Sí, vemos calles, barrios, plazas, espacios públicos, murallas, pero la ubicación de unos y otros -a excepción, quizá, de las murallas- es tan diferente que sabemos de inmediato que estamos ante otro tipo de urbanización.
La sensación de encontrar en Europa una forma urbana común; reconocer las variaciones debidas a las condiciones históricas, a la antigüedad del hecho urbano y a las particularidades regionales, entre una multitud de factores de amplitud diversa, no ha sido un obstáculo a la construcción de ciudades de una misma tipología. Es un desafío a nuestros sistemas de interpretación y justifica recurrir a teorías que sobrepasen ampliamente el campo urbano.
¿Cuáles son las fuerzas en juego para que de Milán a Dublín y de Burdeos a Colonia las semejanzas sean más fuertes que las diferencias? ¿La casualidad? ¿Una serie de casualidades? ¿O de necesidades? ¿Qué deter- minismos? ¿Qué voluntad, humana o superior? ¿Qué arquitecto?
Las respuestas, como la pregunta, son vanas en esos términos. La evidencia nos permite adquirir la convicción que referirse a una de estas ciudades es también referirse un poco a las otras, que los factores en acción son múltiples y complejos, más relacionados que ajenos. Si uno de los postulados consiste en analizar la iniciativa individual, como actor o causa, versus el peso de la sociedad, vemos que la balanza se inclina desde el principio a favor de lo segundo, a menos que elevemos a la casualidad al nivel de estructura codificada, uniformizada y organizadora.
Un pre-requisito del método científico consiste en precisar las opciones de las que dispone este actor urbano que constituye el individuo, a veces sujeto, a veces agente de un grupo social, comunidad u organización, en su relación operativa con el espacio urbano.
En relación con los periodos mal documentados conviene interrogarse sobre la validez y utilidad del proceso de creación de un «prototipo». Es decir, a partir de la sociedad medieval un «hombre-tipo de la alta Edad Media», a partir de una organización un «hombre tipo del poder central», a partir de una comunidad religiosa un «monje tipo» o de un grupo social un artesano o «mercader tipo»... El mismo nivel de tipificación se usa en arqueología, cuando las estructuras del suelo o la casa crean al habitante, el taller al artesano, el aderezo al rico o el arma al soldado.
Entrar a la ciudad a través de la arqueología no es sino una manera técnica de restringir el área de estudio a lo materialmente real. Significa establecer los límites del conocimiento posible y abandonar las enseñanzas pre-concebidas. Pero esto no significa restringir el área a la única materialidad de las cosas sino tratar de abarcar la totalidad aprensible por este medio. Esto exige modificar las relaciones con el resto de fuentes e instaurar otras diferentes de las que se llevan a cabo actualmente. Si adoptamos ese procedimiento, se origina un flujo desde las fuentes arqueológicas al espacio, después del medio a los componentes sociales, para acabar en un ir y venir permanente entre las unas y las otras. Es evidente que las fuentes arqueológicas, escritas y planimétricas, aisladas todas ellas, tal y como ocurre con los campos disciplinarios existentes, niegan el planteamiento de la cosa urbana tal y como se propone aquí.
Читать дальше