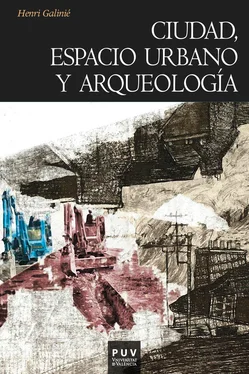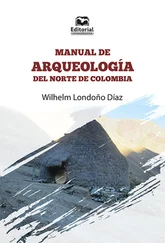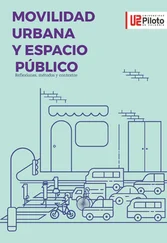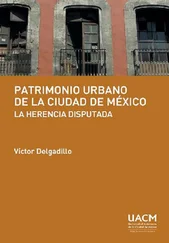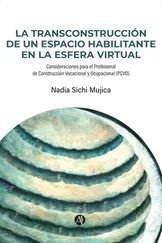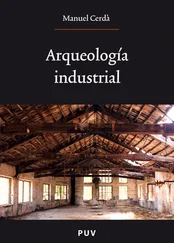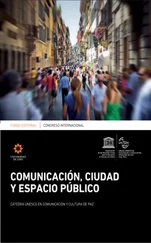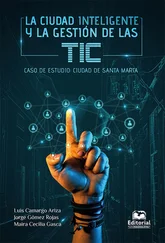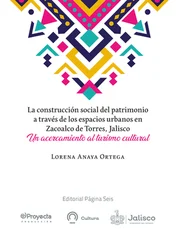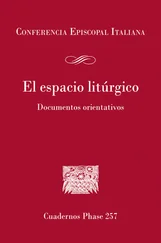Las características del registro arqueológico, inédito hasta su exhumación y acumulativo, al menos teóricamente, hasta el infinito, así como los procedimientos de obtención de la información y su tratamiento interpretativo, hacen de la práctica arqueológica un reservorio de científicos frustrados cuya máxima aspiración pudo haber sido ser profesionales de una ciencia de protocolo, una ciencia «inhumana», y que sólo su incapacidad para desenvolverse en los procedimientos propios de las disciplinas científicas les condujo a las ciencias humanas y sociales. Supone otorgar al protocolo y métodos propios de la arqueología el papel preponderante, alimentando el carácter «científico» de la arqueología. Olvidan que, a pesar de los aportes mayores de los métodos científicos a la arqueología durante la segunda mitad del siglo xx (la denominada arqueometría), las contribuciones más notables de la disciplina han surgido de la integración a la misma de los útiles conceptuales provenientes de las ciencias sociales como la sociología, la geografía y la antropología social. Algo que H. Galinié pone en evidencia a lo largo del texto.
Las consecuencias de estas prácticas son nefastas. A pesar de tratarse de un paso necesario, abordar la arqueología como una ciencia descriptiva, donde se establece una clasificación y se alimenta eternamente una base de datos de una realidad histórica que nunca llegaremos a aprehender es una quimera en la que caen muchos proyectos de arqueología urbana y su corolario, los sistemas de información geográfica (SIG) aplicados a la arqueología. Si indudablemente son una herramienta indispensable para manejar los datos de disciplinas que tienen el espacio como referente, incluida la arqueología como veremos, su carácter compilatorio ha permitido sublimar a los arqueólogos que aplazan eternamente las respuestas, en una postura de huida hacia delante. Si, en las palabras críticas de H. Galinié «describir sería duplicar la realidad», la base de datos georeferenciada que es un SIG se convierte en ese pozo sin fondo donde verter los datos, eso sí, con orden metódico, hasta alcanzar el umbral que permita la explicación. Hemos perdido casi dos décadas en discusiones sobre cuáles eran las herramientas más adecuadas (ordenadores, programas, estructuras de bases de datos...) y ahora que casi todos esos problemas están resueltos, podemos seguir perdiendo el tiempo si no somos conscientes de que no existe una base de datos eternamente válida porque su existencia solo se justifica por las preguntas que se le hacen y que, aun correctamente formuladas, varían con el tiempo. Si existió una realidad, ésta no es restituible en su infinita complejidad por más excavaciones, estudios o técnicas que sumemos. Lo peor es que todo ello ha sido dicho hace casi cinco lustros por Alain Gallay y si el colectivo arqueológico leyera más no se caería en estas tentaciones universalistas.
Otro problema más complejo que atañe a los SIG es la dificultad de representar el tiempo en el modelo (simplificación) de la realidad. Como demuestra el autor de este libro, en arqueología ni el espacio es el soporte- escenario de la actividad social, ni el tiempo es el tiempo cronológico del calendario, siquiera la datación que nos permiten los métodos arqueológicos. Un ejemplo que evoco en clase en relación con la arqueología urbana es el de la ubicación espacio-temporal de una calle cuyos orígenes remontan a la Antigüedad, prolongándose su uso en el Medioevo y en la época moderna y hoy sigue siendo un activo eje mayor de circulación de la ciudad. Si bien, el trazado de la calle actual perceptible en el plano es coincidente con el de la calle antigua o medieval, e incluso admitiendo la misma georeferenciación espacial en x e y, normalmente, el nivel de circulación, la z, es otra diferente, evidenciando que ambas calles no son completamente coincidentes ni siquiera en el espacio. ¿Cuál es la datación de esa traza perceptible en el plano? No podemos contentamos con adjudicar un tiempo (variable T en la base de datos) que tenga en cuenta el lapso de tiempo comprendido entre el origen y la actualidad. Incluso, aunque así sea, el SIG solo mostrará una evolución temporal cuando interroguemos a la base de datos sobre la topografía de un momento cronológico preciso de la ciudad y nos dé una respuesta gráfica de ese momento. Cuando volvamos a interrogar la base de datos para una cronología posterior, obtendremos otra imagen fija correspondiente a momento posterior, y así sucesivamente. En nuestro afán por mostrar la evolución, por ofrecer un continuo, construimos una película a partir de 3 o 4 imágenes fijas que representan una secuencia de 2000 años, cayendo en el defecto evocado a lo largo del libro y contra el que milita: pretendemos aplicar a las fuentes arqueológicas las secuencias y las periodizaciones de la historia social o económica construida con otro tipo de fuentes y con otros fines bien distintos de los que podemos alcanzar con el registro arqueológico.
No sorprende que el autor nada diga en su libro de los SIG, aunque ha ayudado a implantarlos en el equipo de Tours. A partir de su lectura se evidencian cuáles son los errores habituales que en nada ayudan al éxito de muchas experiencias llevadas a cabo en arqueología urbana. Como se ha dicho, los SIG no son una buena herramienta para representar la dimensión temporal. Los fracasos de muchas experiencias de SIG aplicados a la arqueología de las ciudades provienen de tres errores de partida que se desprenden de la lectura de este libro.
En primer lugar, la pretensión de construir modelos de la realidad (irreductible e inaprehensible) del pasado que acaben por darnos un modelo, ya no de la ciudad histórica en un instante preciso, lo que podría llamarse «utopía pompeyana», sino también de su evolución temporal, con las dificultades añadidas de representación del tiempo a las que aludía. Si además, descendemos al terreno más prosaico de las condiciones materiales de la arqueología urbana y las consecuencias que producen en una concepción dinámica de la investigación y del estado de los conocimientos, la utopía se aplasta contra el suelo de la realidad. En otras palabras, ¿de qué sirve una base de datos que permite producir un plano con todos los fragmentos de ánforas itálicas repertoriadas en 30 años de excavaciones ininterrumpidas en una ciudad, si cuando queremos revisarlas físicamente, fruto de nuevos interrogantes, somos incapaces de encontrarlas en los almacenes porque, o bien no hay quién las encuentre por problemas de espacio o de personal, o bien porque se ha estropeado la carretilla elevadora que da acceso a la fatídica estantería?
En segundo lugar, e íntimamente relacionado con lo anterior, el principal problema no deja de ser la pretensión de crear una base de datos disponible para responder las preguntas que surgirán algún día. Pretender aplazar no solo las explicaciones sino también las preguntas en la creencia de que los métodos de excavación, registro e inventario son uniformes y que algún día bastará con apretar la tecla adecuada para responderlas es, cuanto menos, un error de juventud. Algunos pasamos por él a principios de los 90 pero, a la vista de las experiencias, aciertos y fracasos, mantenerlo hoy en día es fruto de una arrogancia propia de la «modernidad». Significa creer, parafraseando a Karl Popper, que nuestra visión y praxis arqueológica es la última y más audaz realización de la historia de la disciplina, tan sensacionalmente moderna que muy pocos profesionales están suficientemente adelantados para comprenderla y que hemos alcanzado la cumbre del desarrollo disciplinario al final de una evolución.
Tan mesiánicos nos convertimos que osamos ser profetas. Nuestro tercer y último pecado es el de la profecía. A finales de los 80 y principios de los 90, coincidiendo con el final de lo que podríamos denominar la época dorada de la arqueología urbana, la pretensión de compaginar el desarrollo económico y social con el descubrimiento y puesta en valor del patrimonio exigió de los arqueólogos la capacidad de responder a una pregunta que es, a todas luces, imposible de contestar: ¿qué hay en el subsuelo antes de excavar? Consecuencia de otra pregunta más prosaica ¿Cuánto va a costar (en tiempo, en dinero) liberar al suelo de esa carga? Ante la presión y la lógica, por necesaria, autojustificación pragmática de nuestra actividad, confundimos dos niveles diferentes de respuesta. Un nivel, fruto de la investigación fundamental, que nos permite modelizar, restituir la realidad fragmentaria, proponer modelos explicativos de la fábrica urbana que nos permite comprender la ciudad del pasado. Y otro nivel, más propio de la investigación aplicada, de ayuda a la gestión de la ciudad actual a través de la compilación de las diferentes fuentes que conciernen a la ciudad y cuyo tratamiento sistemático ahorraría sorpresas innecesarias en la gestión cotidiana de nuestra acción social contemporánea sobre el espacio urbano. Era el filón necesario para los arqueólogos, surgidos de las carreras de letras, inútiles en términos de una orientación a la resolución de problemas sociales inmediatos con aplicación tecnológica y de rápidos réditos económicos, para encontrar empleo, la grave consecuencia de la democratización y acceso a la formación de las clases medias en la segunda mitad del siglo xx. Lo que con toda seguridad es incierto es que podamos prever y erradicar los problemas derivados de una sensibilización social, la documentación, puesta en valor y protección del patrimonio, convertida en una ley de obligado cumplimiento por una decisión política de nuestra sociedad.
Читать дальше