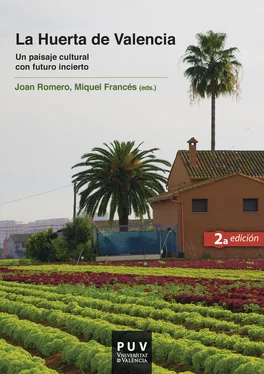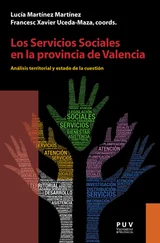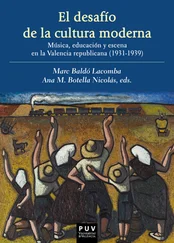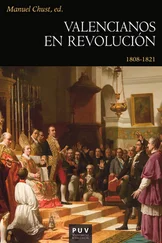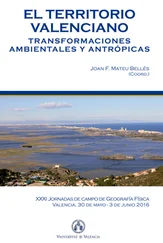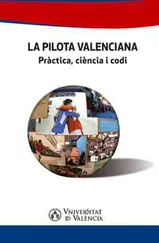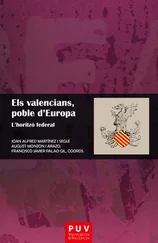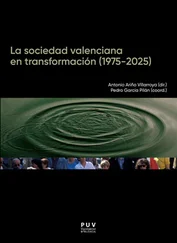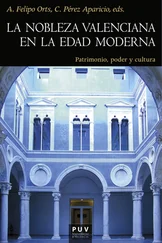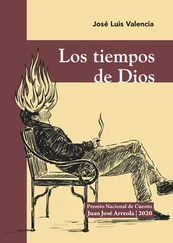el desarrollo del puerto de Valencia, convertido en el tercer puerto español en tonelaje de mercancías (y el segundo en tráfico de contenedores). A través de un deslizamiento hacia el sur las autoridades portuarias han solucionado su problema de necesidad creciente en terrenos logísticos para acompañar el crecimiento del tráfico. Las autorizaciones concedidas para ello por la municipalidad valenciana han conducido a la desaparición de una gran parte de la huerta de la Punta, atrapada entre la ciudad, el puerto, el antiguo y el nuevo cauce del Turia.
Por lo tanto, se puede decir, sin proferir un juicio de valor, que desde hace medio siglo, las tierras de la huerta han sido sistemáticamente sacrificadas en beneficio del crecimiento urbano, y que el balance es gravoso. Basta con consultar las fotografías aéreas en los grandes sitios de Internet (Google, Microsoft, Signa) para darse cuenta que, al sur de la ciudad, la huerta ha desaparecido prácticamente hasta el nuevo cauce del Turia y que sólo la zona norte ofrece todavía conjuntos cultivados bastante amplios, con una «masa crítica» suficiente, para esperar su mantenimiento en las puertas de la ciudad, para formar un espacio que pueda continuar llamándose «huerta de Valencia».
3. Los retos de la conservación de la Huerta
Hace más de medio siglo, un geógrafo español, Antonio López Gómez se extrañaba de que la ciudad de Valencia se extendiera entre las tierras más fértiles y más productivas de España, y que redujera así progresivamente un sistema agrícola que le proporcionaba directamente bienes de consumo alimentario y cuyo funcionamiento estaba económica y socialmente unido a ella. La teoría general de los sistemas (de los que los geógrafos han sacado provecho durante la revolución cuantitativa de su disciplina) nos muestra que esta paradoja no es más que la traducción de la competición por el territorio entre un sistema dominante, la ciudad, y un sistema dominado, su huerta periurbana. La expansión de la ciudad en la economía industrial, después post-industrial, ha actuado, por tanto, contra la huerta que rodeaba directamente las antiguas murallas de Valencia.
Además, la agricultura de la huerta se apoyaba, en gran parte, en las relaciones socio-económicas quasi-verticales, entre la población y su espacio natural y humanizado: los intercambios que conllevaba se hacían a corta distancia, del campo a la ciudad, aunque la primera revolución de los transportes, la del ferrocarril, había permitido el desarrollo de las exportaciones, en el mercado nacional e internacional, de los productos de la huerta. Sin embargo, el fenómeno de expansión continua de las relaciones económicas a lo largo de la evolución de la sociedad industrial condujo a la devaluación de los productos agrícolas locales en un mercado cada vez más internacionalizado, al mismo tiempo que el crecimiento de la sociedad urbana y de la economía industrializada y después terciarizada (e incluso hoy financiarizada) provocaba una competencia en aumento continuo sobre los suelos urbanizables en la periferia de las grandes ciudades.
Antes de buscar repuestas al problema del mantenimiento de una huerta periurbana, hay que plantearse una primera cuestión frente a esta doble presión en el suelo, la de las autoridades municipales que quieren favorecer el desarrollo del espacio de su ciudad, y la de los actores económicos que quieren crear nuevas formas urbanas de ocupación del suelo: ¿qué se quiere conservar, por tanto, proteger o incluso volver a desarrollar?
¿Se trataría de un simple conjunto de parcelas agrícolas y de hábitats? De un paisaje que podría considerarse como un «museo» de la huerta, una imagen patrimonial que no tendría ya verdadero sentido ni gran relación con la sociedad que ocuparía: algo como la transformación ampliamente comprometida del palmeral de Elche en un gran «jardín público». Esta situación podría afectar a la parte sur de la huerta, en el término municipal de Valencia, en particular en lo que queda de los antiguos perímetros de las acequias de Rovella y del canal del Turia, entre la ciudad y el nuevo cauce del río: haciendo frente a la urbanización, los agricultores continúan practicando una agricultura hortícola medianamente intensiva, en un paisaje tradicional, pero a pocos metros de las calles, de las aceras y de las farolas de la ciudad. Es una agricultura débil, en retroceso, cuyo futuro es sumamente hipotético. Su «museificación» podría realizarse en algunos puntos por una municipalidad que planificara una protección absoluta de los suelos (llegando hasta su propiedad pública) y la permanencia de agricultores «jardineros del paisaje», frecuentado por los turistas y los niños de las escuelas. Pero las recientes y actuales instalaciones de la red ferroviaria, los terrenos portuarios, los nuevos servicios urbanos (hospital) y los barrios de viviendas transforman este espacio en espacios de huerta y convierten cada vez más en aleatoria esta perspectiva a más o menos corto plazo. Sin embargo, ¿se pude separar el «paisaje» del sistema societal que lo ha construido y que le da sentido? En este caso, se trata de un espacio rural que es, a la vez, un paisaje y el sustento de un sistema socio-económico especializado capaz de conservar su propia organización, sus propias dinámicas y continuar integrándose en el metasistema del área metropolitana, contenido en el interior del mismo, es decir, condenado a vivir dentro. El reto es entonces diferente.
Este segundo caso es más difícil de evaluar y de aplicar pues hay que considerar un cierto número de presupuestos:
La huerta no puede subsistir en el marco de las reglas de la economía capitalista liberal por varias razones:
a. el valor venal del suelo cultivable no puede competir con el valor del suelo urbano (cualquiera que sea el destino de este último).
b. la agricultura valenciana entra en competencia en sus producciones con las «huertas» más meridionales, que se benefician de rentas de situación climática y de costes técnicos de producción (mano de obra) más bajos, y que son privilegiadas por la evolución de los sistemas de transporte y por la gran distribución agroalimentaria.
c. el medioambiente urbano es desfavorable para los cultivos a causa de la contaminación de la atmósfera, del agua y de los suelos, aunque uno de los medios, en manos de los agricultores, de luchar contra las competencias exteriores sería la de orientarse hacia producciones locales garantizadas por sellos de calidad (agricultura biológica, denominaciones de origen, IGP, etc.): se trata de restablecer o de mantener relaciones económicas de proximidad entre el campo y la ciudad, a la inversa de la tendencia dominante desde hace medio siglo.
Es necesario, por tanto, pensar en un contrapeso político, jurídico y económico fuerte para mantener una actividad económica rentable, base obligada para el sustento de un sistema de la huerta:
a. en primer lugar una voluntad política y social, que se manifestaría con un consenso del electorado municipal. En el caso de la huerta de Valencia, este consenso debería ser, incluso, pluri-comunal, ya que ésta se extiende muy por encima de los límites del municipio central (de por sí grande) y afecta a 43 municipios según la delimitación comarcal actual. Esto nos devuelve a la existencia y por tanto a la creación de un organismo político democrático encargado de la gobernanza en el área metropolitana de la ciudad. Ésta última se manifestaría, también, mediante una planificación territorial rigurosa: en los PGOU: una protección jurídica del suelo debería prohibir cualquier urbanización y mantendría las tierras agrícolas lejos de la especulación inmobiliaria. Esta política podría llegar hasta la apropiación pública del suelo y a la instalación de nuevos colonos en caso de que no haya traspaso familiar o venta de las explotaciones.
Читать дальше