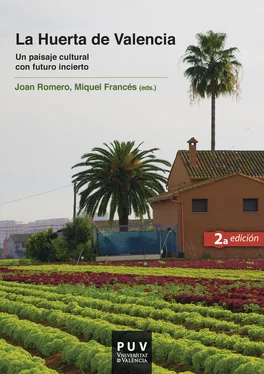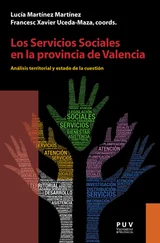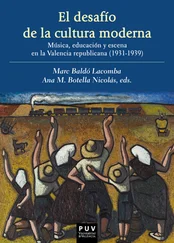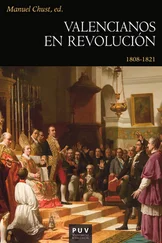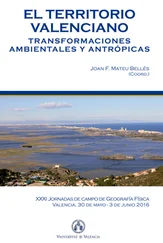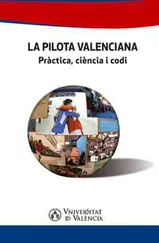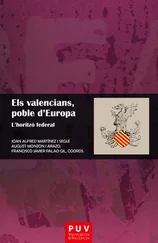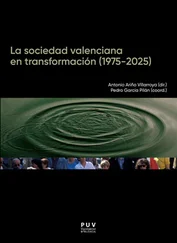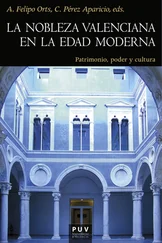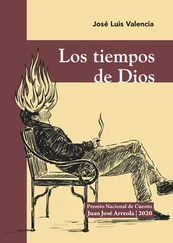3. Los Bostans irrigados de Estambul
Los problemas de la huerta están relacionados no sólo con otros paisajes hidráulicos de importancia histórica y cultural, sino también con un fenómeno más general propio de los espacios agrícolas urbanos, que están (o estuvieron) presentes en todas las principales ciudades del mundo hasta hace relativamente poco, y que desempeñaron un papel fundamental en el abastecimiento de verduras frescas y en la promoción de los barrios y otras formas de solidaridad local. Tomaré como ejemplo los bostans o huertos de Estambul. Son parcelas más bien pequeñas (1-1.2 h) –mucho más grandes, por tanto, que los allotments o huertos municipales de Inglaterra. Permiten alimentar a la familia del propietario y obtener excedentes para el mercado. Estos huertos proporcionaron verduras a los ciudadanos de la Constantinopla bizantina hasta el siglo XII y se mantuvieron durante el periodo otomano cuando los campesinos fueron asentados en las aldeas periurbanas para proporcionar alimentos a la ciudad. Con la expansión de la ciudad se convirtieron en espacios agrícolas urbanos. El historiador otomano del siglo XVIII Evliya Chelebi informó a cerca de 4.392 huertos en la jurisdicción de la ciudad, un total de, quizás, 16.5 kilómetros cuadrados. Los Bostans estaban situados en nacimientos de agua –arroyos, manantiales y pozos artesianos. Aquí encontramos una diferencia ecológica crucial si comparamos los bostans con la huerta valenciana: los primeros carecen de la conectividad proporcionada por los canales de irrigación y forman trozos de hábitat agrícola desagregados. Un bostan típico produce de quince a veinte tipos de hortalizas y permite satisfacer las necesidades de verduras frescas de cientos de personas. La masiva invasión de población inmigrante en los últimos veinte años ha provocado la destrucción de algunos bostans, pero ha creado otros en los márgenes de la ciudad, construidos por personas que han ocupado el espacio público o propiedad urbana abandonada. Es posible que existan unos mil bostans tradicionales en el área metropolitana de Estambul.
El bostan representa otro ejemplo de agricultura tradicional que durante siglos ha proporcionado beneficios nutricionales, estéticos (frecuentemente colindan con parques) y sociales de manera satisfactoria, y que, no obstante, no sobrevivirá al avance del desarrollo urbanístico.
La percepción de que los bostans son marginales, ineficaces o antihigiénicos refleja un mito común que pone trabas a la agricultura urbana en todo el mundo. A menudo, prácticas tradicionales que siguen siendo respetadas son desplazadas hacia los márgenes económicos, sociales e incluso legales 9. Sin embargo, como observó Kaldjian: «A pesar del ritmo y la magnitud del crecimiento de Estambul, la agricultura urbana persiste, enraizada en sus antecedentes culturales e históricos. El agroecosistema del bostan es un contenedor de conocimiento local que podría servir de catalizador para futuros o renovados programas de agricultura urbana.» 10
III
Los espacios irrigados se degradan por diversos motivos: el suministro de agua puede desviarse hacia otras partes, el desarrollo urbanístico puede hacer desaparecer parte del terreno agrícola y tecnologías poco acertadas pueden alterar el ciclo hidrológico, entre otras causas. Cada espacio irrigado es una micro-región y cualquier perturbación puede tener consecuencias que alcancen a la totalidad del sistema. Del mismo modo, si se rompiese la cohesión de los irrigadores, las consecuencias serían tan funestas como en el caso de la contaminación del agua.
Aquí en Valencia, la tendencia actual es deshacerse de los canales superficiales y distribuir el agua a través de tuberías de plástico. Sin embargo, la obsesión por el uso eficiente del agua no ha tenido en cuenta los costes sociales (sin mencionar las inesperadas e imprevisibles consecuencias de interrumpir la recarga natural o alterar las pautas climáticas estacionales interfiriendo en el ciclo hidrológico).
¿Cómo podemos convencer a la gente común y a las autoridades de que estos paisajes son artefactos humanos, con frecuencia de gran belleza y siempre de gran ingenio? La pérdida de dichos paisajes representa la pérdida (a veces aparentemente intencionada) de la identidad cultural. Estos grandes sistemas agrícolas tradicionales en los que se basaba la riqueza de los Aztecas, la edad dorada del mercantilismo holandés, o la riqueza comercial valenciana de los siglos XV y XVI, fueron proveedores estables y duraderos de alimento. No obstante, su importancia prácticamente se ha esfumado de la conciencia de los habitantes de la ciudad.
Una de las estrategias de conservación de la huerta ha sido la búsqueda de reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del Tribunal de las Aguas. El Tribunal goza de un estatus mítico en Valencia y sus méritos son pregonados por los mismos que están vendiendo la huerta, campo a campo. Dos o tres canales están tan amenazados por el desarrollo urbanístico que se encuentran al borde del colapso. Sin embargo, se ha puesto freno al deterioro, pues sin el sistema de ocho canales funcionando más menos ordenadamente, desaparecería el Tribunal de las Aguas. Esto es significativo, pues muestra cómo la estrategia para la conservación de paisajes históricos es a menudo indirecta. Otro ejemplo, bastante distinto, es el de los polders holandeses, que no están protegidos, mientras que los molinos que los drenan sí lo están, por lo que en realidad los polders también están protegidos.
El programa de Patrimonio Mundial puede ser una respuesta a la necesidad de dar protección a estos valiosos elementos integrantes de la identidad cultural. El esfuerzo es francamente admirable aunque ha demostrado no ser suficiente. Los mejicanos lo hicieron todo bien: las chinampas son patrimonio de la humanidad y están protegidas frente a la invasión del desarrollo urbanístico. Pero sigue sin ser suficiente porque el medio ambiente está demasiado degradado (por la contaminación del aire y del agua) como para permitir su supervivencia.
La cohesión social que los paisajes hidráulicos demuestran (o demostraron) se basa en procedimientos operativos de sistemas de irrigación, que codifican valores sociales. En general, estos procedimientos operativos (siendo la irrigación el más significativo) no valoran la eficiencia económica tanto como el resto de variables, es decir, la equidad, la justicia y el control local. De este modo actúan en contra de las predicciones de la teoría de la elección racional, la cual presupone que la mayoría de personas actúa, ante todo, para maximizar su propio beneficio económico. Cuando los franceses se propusieron «modernizar» la irrigación en el Norte de África a finales de la década de los 40 y principios de los 50, deliberadamente decidieron racionalizar y centralizar los acuerdos de distribución del agua, frecuentemente en contra de la voluntad de los regantes. Tales acuerdos, como los turnos de riego computerizados (una idea que más tarde los ingenieros franceses venderían al gobierno marroquí), donde la entrada de agua en los campos se abre y cierra automáticamente, sin participación alguna por parte de los regantes, debilitan, una vez implementados, la cohesión social, puesto que dicha cohesión es el resultado de un largo y duradero proceso de negociación entre los regantes (normalmente miembros del mismo clan) en el que se mantiene el control local en vez de cedérselo a las burocracias.
Finalmente, quiero referirme a la viabilidad de los sistemas agrícolas tradicionales, en particular aquellos que, debido a motivos históricos y culturales, merece la pena conservar, a través de un concepto que puede denominarse conocimiento intensivo («knowledge intensively»). Los sistemas agrícolas tradicionales se basan en un conocimiento intensivo (del mismo modo en que pueden estar basados en el trabajo intensivo). Al cultivar una micro región particular durante siglos, sus habitantes aprenden colectivamente todo lo que hay que saber sobre ella, sobre sus microclimas, su suelo, características del agua y demás. Todos los agrosistemas tradicionales están bien adaptados a su entorno por definición, puesto que, de no ser así, habrían desaparecido. El sistema completo se transmite de forma colectiva a través de las mentes de los vecinos, los agricultores y regantes, hombres y mujeres por igual. Ese conocimiento ha sido sintonizado con precisión. Cada aspecto del medio ambiente local es conocido, y uno u otro cultivo crece en cada parcela adecuada para la agricultura. Esto es particularmente cierto en el caso de la huerta, con su complejo sistema de plantación. Puesto que el sistema de irrigación se ha modernizado, la comunidad ha perdido una institución común, y esa pérdida menoscaba la solidaridad colectiva y deriva hacia una forma de agricultura que se basa, por definición, en una forma menos intensiva de conocimiento, con normas técnicas sobreimpuestas que reemplazan la intensidad del conocimiento.
Читать дальше