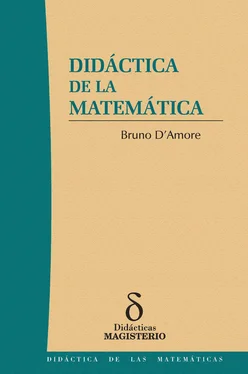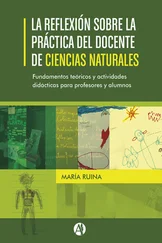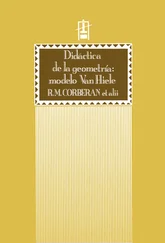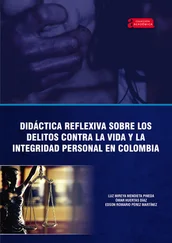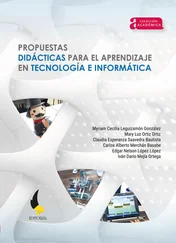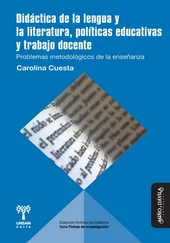El lector ideal
Considero importante una advertencia explícita sobre el modo en el que se redactó este libro: ¿a quién considero como lector?, ¿para quién fue escrito el libro?, ¿cómo sugiero leerlo?
En el libro se sobreponen dos niveles y por lo tanto dos estilos muy evidentes.
El primer nivel es el que podría definir explicativo, de primera lectura, pensado para quien accede por primera vez a este argumento: estudiantes de didáctica, maestros, curiosos. Hay entonces una abundancia de ejemplos, incluso bastante elementales, descripción de situaciones, de casos, ejemplos de investigaciones que considero elementales, básicas, dirigidas a explicar cómo dar los primeros pasos en este ambiente.
El segundo nivel es un poco más docto, diría de profundización; me he preguntado y me han preguntado, a lo largo de los años, de contestar a preguntas relativas a investigaciones bibliográficas, en el intento de reconstruir la historia de los eventos didácticos que, considero, no nacen de manera repentina, sino que tienen siempre largos períodos de gestación.
Dos diferentes niveles implican también dos estilos lingüísticos, dos pesos diferentes, incluso dos esfuerzos diferentes por parte del lector. Habría podido (o quizás, ¿habría debido?) distinguir en manera neta las dos partes, pero este no es mi estilo personal… Y además vi que, también en los muy numerosos encuentros que tengo con maestros, existen muchas ocasiones en las que partiendo de cuestiones elementales, una pregunta, un estímulo, una intervención, me obligan inmediatamente a penetrar en profundidad en los conceptos: es un modo de proceder que, oralmente, tiene ventajas y, debo decir, una cierta eficacia. Decidí entonces mantener ese mismo estilo, aunque si, me doy cuenta, en una primera lectura un neófito puede hallarse cohibido al escoger cómo y qué cosa leer: confío esta elección a su inteligencia, a su curiosidad, a su interés real.
Por lo tanto, el libro está escrito, por así decirlo, en forma de espiral. Existen argumentos que se proponen primero de manera incompleta y provisional, pero que se retoman en capítulos posteriores de manera más profunda, también gracias a nuevos elementos que he proporcionado entre el primero y el sucesivo contacto. Y sin embargo puede suceder que, en el mismo párrafo, de un concepto se dé una presentación elemental, incluso recurriendo a ejemplos, e inmediatamente se pase a una profundización aparentemente pedante. En tal caso, en primera lectura se puede incluso saltar y proceder, posponiendo la profundización para una eventual segunda lectura. En resumen, creo mucho en la teorización de Stanley Fish (1980) relativa al involucramiento creativo del lector, por parte de quien escribe; en efecto, el lector se considera “corresponsable en la producción del significado” (p. 7 de la edic. it.3). Creo entonces que el modo mejor para favorecer esta corresponsabilidad creadora sea el no dar al propio lector todo ya pre-construido; el autor puede dejarse ir, ser totalmente sí mismo, confiando en una lectura cómplice: la elección de cuándo y qué cosa saltar, en una primera lectura, se deja al lector.
Intenté limitar al mínimo el uso de la matemática, incluso en un libro de didáctica de la matemática, con el fin de no impedir la lectura por parte de dos categorías de potenciales lectores que me interesan mucho: a) maestros y futuros maestros de la escuela primaria y preescolar; b) colegas expertos de didácticas disciplinarias diferentes y de didáctica general.
En los primeros creo mucho porque sé que a ellos se encomendó un encargo educativo determinante para la formación del individuo; basta pensar en lo que escribe Gardner (1993): “(…) en casi todos los estudiantes existe la mente “no escolarizada” de un niño de cinco años que lucha por emerger y por expresarse” (p. 14 de la edic. it.), lo que debe hacernos reflexionar mucho a todos, maestros de cualquier nivel escolar o universitario.
A los colegas expertos de didácticas disciplinarias diferentes y especialmente a los colegas expertos de didáctica general, a lo largo de todo el libro busco promover ideas para posibles conexiones, para colaboraciones al menos ideales. Podría en todo caso decir que todo el libro nació con base en el deseo, muy vivo en mí, de crear un recorrido de acercamiento teórico entre la didáctica general y las didácticas disciplinarias: ciertas elecciones de contenidos hechas en el libro y en mis investigaciones de los últimos años pueden explicarse en esta dirección.
Agradecimientos
Y ahora tendría unas mil personas a las cuales agradecer, pero sería largo e inútil hacerlo, aburriendo ulteriormente al lector. Me limito sólo a agradecer a aquellas personas a las que debo en verdad mucho, reservándome estrictamente a este libro.
Desde un punto de vista general, debo decir que Raymond Duval, Hermann Maier, Maria Luisa Schubauer-Leoni y Gérard Vergnaud me han enseñado mucho personalmente, con paciencia e incisividad; el haber aceptado tener seminarios de estudio e investigación en el Núcleo de Investigación en Didáctica de la Matemática en Bolonia, del que soy responsable científico, fue para mí una gran ocasión de crecimiento y de reflexión. Quiero recordar que Gérard incluso generosamente escribió el Prefacio de mi libro Problemas (D’Amore, 1993a).
A propósito de esto, ¿cómo no agradecer de manera explícita a Colette Laborde por haber aceptado siempre las colaboraciones que le propuse y en particular por el Prólogo de este libro?
Otros colegas y amigos que me han ayudado a reflexionar sobre los temas generales que trato, son Athanasios Gagatsis, Luis Rico, Juan Godino, Ubiratan D’Ambrosio, Bernard Sarrazy, Ricardo Cantoral, Rosa María Farfán, Luis Radford y en particular Guy Brousseau; la relación con cada uno de ellos es profunda y fecunda. Desgraciadamente Francesco Speranza, que fue muy importante para mí, y no sólo en lo que concierne a mi formación matemática, no podrá ver este libro: con él discutí los capítulos 6 y 13; pero gran parte de mi preparación actual se debe a lecturas que él me aconsejó y, más en general, a reflexiones a las que él me condujo durante años.
Para no entrar aún en detalles demasiado específicos, puedo decir que aproveché siempre las invitaciones que me pude permitir como director científico del Congreso Nacional de Castel San Pietro Terme4, para contactar estudiosos de varias nacionalidades y de alto prestigio. Basta dar una hojeada a las Memorias para ver la calidad de los nombres que se hallan listados como Autores y por lo tanto como Relatores; entre estos, quisiera citar sólo a Efraim Fischbein (que conocí ya en un Congreso en Cognola de Trento, Italia, a finales de los años 70), con el que tuve siempre una relación de sincero afecto: cuando alguna vez le pedí que leyera mis trabajos, lo hizo siempre con increíble disponibilidad.
Entre los estudiosos italianos, deseo agradecer a Mario Ferrari y a Rosetta Zan por haber leído pacientemente todas estas páginas en una versión preliminar y por haberlas criticado contribuyendo así a hacer que el libro asumiera la versión actual. Se trató de una prueba de amistad y disponibilidad que mal recambiaría si no advirtiera que considero que de cualquier manera es mía la culpa de eventuales inexactitudes o errores que el lector pudiese hallar.
Naturalmente, un agradecimiento lo debo también a mis más estrechos colaboradores a los que confié estos capítulos en varias fases de su escritura, en particular a Giorgio Bagni, Silvia Sbaragli y Berta Martini, los cuales se han mostrado siempre generosos al regalarme su tiempo y su atención.
Finalmente, debo agradecer por la ayuda más específica, más circunscrita, pero no por eso menos significativa, de mi hijo Pier Luigi (por haber controlado ciertas congruencias y por haberme ayudado pacientemente durante las vacaciones en Oberinn y en otros lados).
Читать дальше