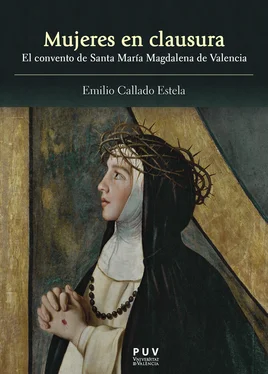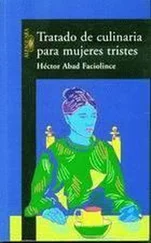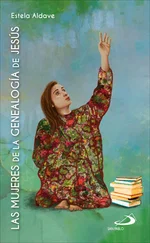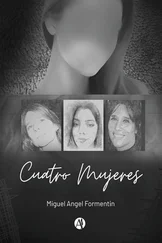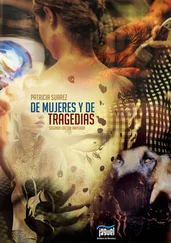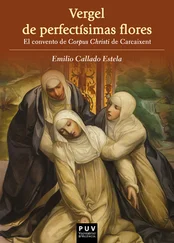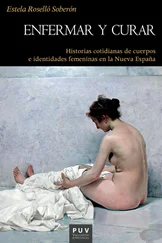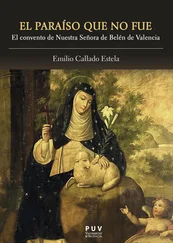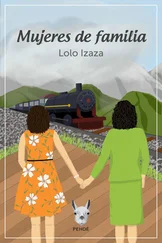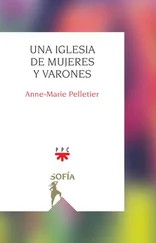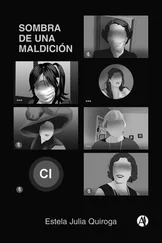Adentrarse, como lo ha hecho en esta ocasión Emilio Callado, en una investigación sobre las dominicas del convento de Santa María Magdalena de Valencia suponía un gran reto, por cuanto existían muy pocos datos y escasasísimas fuentes. De gran mérito resulta el elenco de monjas que nos ofrece, cuyo estudio prosopográfico –particularmente de sor Inés Sisternes de Oblites– revela la importancia de dicho establecimiento religioso a lo largo de varios siglos.
Un cenobio decisivo para la historia de la Iglesia valentina que debió su origen a las dominicas italianas, quienes hacia 1240 enviaron a la capital del Turia dos hermanas, de apellido Romaní, y a sor Catalina de Pesaro, fundadoras de la primitiva comunidad magdaleniense, como bien referirán F. Diago en su Historia de la Provincia de Aragón de la orden de Predicadores (Barcelona, 1599); el Compendio histórico del real convento de Santa María Madalena de religiosas del Gran Patriarca santo Domingo (Valencia, 1725) de V. Beaumont de Navarra; o las Fiestas centenarias con que la insigne, noble, leal y coronada ciudad de Valencia celebró en el día 9 de octubre de 1738 la quinta centuria de su christiana conquista (Valencia, 1740), de J. V. Ortí y Mayor. Tan importante empresa fundacional ha de enmarcarse en la estrategia expansionista llevada a término por fray Raimundo de Peñafort, confesor del rey Jaime I, a quien convenció para secundar las actividades misioneras. Por tanto, cómo no recordar que una hija de Arnaldo de Villanova profesó en el convento de las magdalenas, o el impacto de la reforma savoranoliana en las religiosas dominicas españolas, como sor María de Santo Domingo.
Gracias a la localización de algunos de los fondos documentales de este extinto establecimiento religioso, dados por perdidos hasta ahora, el profesor Callado ha podido reconstruir la trayectoria del mismo. Su obra se convierte así en la primera historia de Santa María Magdalena, en el sentido más actual del término. Todos los capítulos del libro son esclarecedores; especialmente el dedicado al siglo XVI, estupendo en mi opinión. El estudio queda completado por un apéndice documental de gran valor, con el que –reconoce el propio autor en su introducción– quedará preservado para las generaciones futuras un material cuyo mal estado podría hacerlo desaparecer.
No queda más que felicitar a Emilio Callado y a los editores por ofrecernos este auténtico regalo que enriquece notablemente nuestro conocimiento de la vida religiosa valenciana, pero también de la Corona de Aragón y del ámbito hispánico en general.
Madrid, julio 2013
ENRIQUE GARCÍA HERNÁN
Investigador científico CSIC
La preocupación por las órdenes religiosas como objeto de investigación, análisis e interpretación histórica hace tiempo que empezó a liberarse de tonos hagiográficos tradicionales, planteamientos y lenguajes clericales para convertirse en territorio de historiadores de oficio. 1Ya en la década de los sesenta del pasado siglo los monasterios medievales franceses eran estudiados sistemáticamente con criterios acordes a los nuevos tiempos. En España, donde la historia del clero regular abandonó los claustros con posterioridad, ha sido uno de los capítulos más y mejor atendidos por la historiografía de las últimas décadas, al menos para la época moderna. 2Aunque no todas las religiones ni todos los lugares se han beneficiado por igual de esta tendencia. Los dominicos de la Provincia de Aragón, por ejemplo, continúan sin suscitar suficiente interés entre los investigadores, pese a los meritorios esfuerzos de algunos trabajos bastante recientes. 3Ni siquiera los grandes establecimientos blanquinegros, diseminados a lo largo y ancho de los territorios de la antigua Corona de Aragón, cuentan con estudios adecuados. No los masculinos, desde luego. Pero menos los femeninos, prácticamente ajenos al protagonismo cobrado por las mujeres en el proceso de renovación temática y metodológica experimentado por la historia 4y su impacto en el análisis de las órdenes religiosas. 5
Quizá sea el caso valenciano uno de los más elocuentes. De los conventos monjiles aquí fundados por la orden de Predicadores desde la Reconquista cristiana, poco se sabe más allá de los datos consignados en las obras de carácter general que tratan de pasada algún aspecto de la vida monacal, 6a menudo desde una perspectiva eminentemente economicista; 7o en las propias crónicas dominicanas, de las que la obra clásica del padre Francisco Diago constituye el mejor exponente. 8Mucho han tenido que ver en ello las vicisitudes padecidas por estos establecimientos como consecuencia tanto de la desamortización de bienes eclesiásticos y la desaparición de algunas de las comunidades religiosas como de la guerra de 1936. Unas y otras motivaron la dispersión de su documentación histórica, azarosamente repartida entre los principales archivos del Estado, cuando no la irreparable pérdida de la misma. 9
Véase sino el panorama ofrecido por los tres cenobios femeninos asentados en la capital del Turia. Santa María Magdalena, en la partida de Na Rovella y decano de todos ellos, con anterioridad a la debacle documental de los siglos XIX y XX tuvo la fortuna de ser historiado, sólo en parte y con criterios alejados todavía del rigor científico propio de las Luces, como ya se verá. Desde una perspectiva algo más moderna, no hace tanto tiempo, fray Adolfo Robles Sierra se ocupó in extenso de Santa Catalina de Siena, levantado en la postrera década del Cuatrocientos junto al portal de los Judíos y – a diferencia de los otros dos conventos– todavía en pie y activo a las afueras de la ciudad. 10En 1667, frente a un segundo portal, el de los Inocentes, iniciaba su andadura la última fundación religiosa que interesa, Nuestra Señora de Belén, la de más corta vida y la peor conocida con diferencia. 11
Así las cosas no resulta difícil justificar el trabajo que ahora se presenta, dedicado al primero de estos establecimientos durante los casi seis siglos que sus muros permanecieron en pie: el real convento de Santa María Magdalena de Valencia. Que nadie espere, no obstante, una historia definitiva de éste, ni siquiera completa en el sentido estricto del término, puesto que la escasa documentación conservada no la ha permitido. Trataríase, en todo caso, de una aproximación a la misma, entre los orígenes del cenobio, inmediatamente posteriores a la Reconquista de la ciudad, y su desaparición, que siguió a la exclaustración decimonónica, elaborada a partir de fuentes de muy distinta calidad y procedencia.
Entre las impresas, además de las líneas dedicadas a nuestras monjas por el padre Diago, 12merecen destacarse otras de mayor enjundia. Especialmente el Compendio histórico del real convento de Santa María Madalena de religiosas del Gran Patriarca santo Domingo de la ciudad de Valencia. Ilustrado con las noticias de heroicas virtudes de algunas de sus hijas más insignes , de fray Vicente Beaumont de Navarra, publicado en las prensas valentinas de Juan González, junto al molino de Na Rovella, el año 1725. Este fraile oriundo de Xàtiva, venido al mundo allá por 1683, había vestido el hábito dominicano con el nuevo siglo en el convento de Predicadores de Valencia, donde leyó un tiempo Artes y Teología. 13El religioso, graduado también en Filosofía por el Estudi General y examinador sinodal de la diócesis de Teruel, «predicava con aplauso y era tenido por sugeto benemérito de los empleos de la Provincia». Ninguno de tales oficios obtuvo, sin embargo, debido a su muerte prematura, en 1728, y a su pasión por el arte y la historia. Dos obras confirman este último extremo, una Breve y devota descripción de la gloriosa celda del padre san Luis Bertrán, acreditada con singulaes prodigios y favores celestiales, venerada en el real convento de Predicadores de Valencia , aparecida en la imprenta de José García en 1722, y la que ahora nos ocupa sobre Santa María Magdalena. 14
Читать дальше