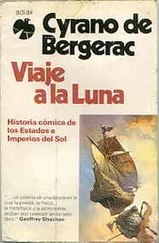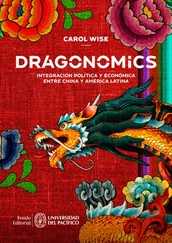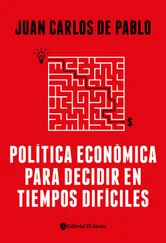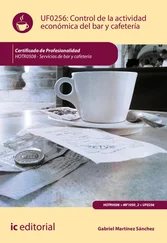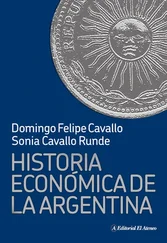ZANDEN, J. van (2009): The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective, 1000-1800 , Leiden/Boston.
ALLEN, R. C. (1992): Enclosure and the Yeoman , Oxford.
— (2000): «Economic Structure and Agricultural Productivity in Europe, 1300-1800», European Review of Economic History , 3.
BIRABEN, J. N. (1979): «Essai sur l’évolution du nombre des hommes», Population , XXXIV, 1.
BOIS, G. (1976): Crise du féodalisme. Economie rurale et démographie en Normandie Orientale du début du 14 esiècle au milieu du 16 esiècle , París.
— (1988): La crisi del feudalisme a Europa a la fi de l’Edat Mitjana , Barcelona.
BOSERUP, E. (1967): Las condiciones del desarrollo en la agricultura. La economía del cambio agrario bajo la presión demográfica , Madrid.
CLARK, G. (2001): «Common rights in land in England, 1475-1839», The Journal of Economic History , LXI.
COHEN, M. N. (1987): La crisis alimentaria de la prehistoria , Madrid.
KRIEDTE, P. (1982): Feudalismo tardío y capital mercantil , Barcelona.
LIVI-BACCI, M. (1990): Historia mínima de la población mundial , Barcelona.
MCCLOSKEY, D. N. (1975): «The Economics of Enclosure: A Market Analysis», en W. N. Parker y E. L. Jones (eds.): European Peasants and their Markets. Essays in Agrarian Economic History , Princeton.
NADAL, J. (1992): «La evolución demográfica europea (siglos XVI-XX)», en J. Nadal: Bautismos, desposorios y entierros. Estudios de historia demográfica , Barcelona.
— (1996): La población española (siglos XVI a XX) , Barcelona.
OVERTON, M. (1996): Agricultural Revolution in England. The Transformation of the Agrarian Economy, 1500-1850 , Cambridge.
OVERTON, M. y B. CAMPBELL (1991): «Productivity Change in European Agricultural Development», en B. Campbell y M. Overton: Land, Labor and Livestock. Historical Studies in European Agricultural Productivity , Manchester.
TITS-DIEUAIDE, M. J. (1984): «Les campagnes flamandes du XIII esiècle, ou le succès d’une agriculture traditionnelle», Annales. ESC , 39, 3.
WRIGLEY, E. A. (1985): Historia y población. Introducción a la demografía histórica , Barcelona.
— (2006): «The Transition to an Advanced Organic Economy: Half a Millenium of English Agriculture», Economic History Review , LIX, 3.
2. La economía urbana preindustrial
Las economías preindustriales eran sociedades eminentemente rurales, pero también mantenían una actividad secundaria y terciaria radicada principalmente en las ciudades, las cuales demostrarán a la larga una gran capacidad para impulsar un crecimiento global que dará ventaja a Europa occidental respecto al resto del mundo.
En Europa la implantación del feudalismo fue paralela a la recuperación de la vida urbana, que había decaído mucho, e incluso había desaparecido de grandes espacios a consecuencia de la caída del Imperio romano y de la larga serie de invasiones posteriores (desde los bárbaros hasta los magiares y los vikingos, pasando por los árabes). Por lo tanto, la Edad Media empieza sin la existencia de verdaderas ciudades, como empieza sin la existencia de un verdadero comercio.
Hacia el año 1000, y de forma paralela a las transformaciones políticas que cristalizaron en el feudalismo, se produjo en Europa el resurgimiento de la vida urbana en una doble dirección: recuperación de las actividades urbanas en las antiguas ciudades romanas y aparición de nuevas ciudades más allá de las fronteras del Imperio, en sitios donde nunca habían existido. El resurgimiento urbano fue debido al crecimiento de la población y de los rendimientos agrarios, que permitían disponer de más excedentes, así como a la concentración de una parte importante de estos en manos de los señores feudales, que dirigían al mercado la parte que no necesitaban para su consumo, y también a la recuperación del comercio a larga distancia.
La ciudad medieval mantiene una estrecha simbiosis con el campo circundante: la ciudad vive del campo al menos en dos aspectos: el demográfico y el económico. En el aspecto demográfico, el aumento de población de la ciudad proviene del campo; en el económico, la ciudad se alimenta de los productos que le proporciona el campo, trabaja las materias primas que el campo le ofrece y paga a unos y otros con la venta de los productos urbanos al mundo rural (tanto a los señores como a los campesinos). Cuantos más excedentes pueda aportar la zona rural a la ciudad, mayor será la actividad artesana: los trabajadores urbanos podrán vender más y comprar más baratos los alimentos, y por lo tanto destinar más dinero a la adquisición de otros productos o bien generar ahorro o inversión. Además, una mayor producción lleva a la especialización y, con ella, a un aumento de la productividad. En estas condiciones, la ciudad crece al haber más gente que puede ganarse la vida en ella y se convierte en un dinamizador económico: la producción agraria, por el hecho de crear una demanda, permite un comienzo de especialización urbana que ofrece productos que los campesinos no pueden producir ellos mismos o solo pueden hacerlo a un coste muy elevado.
El tamaño de una ciudad tiene un límite en los excedentes de alimentos, de rentas y de materias primas que puede obtener del campo cercano: a medida que se acerca a este límite, los productos agrarios se encarecen y pueden llegar a faltar en momentos determinados, mientras que los productos artesanos resultan más caros y por lo tanto menos competitivos. La concentración urbana deja de crecer o decae.
El punto de encuentro entre la ciudad y el campo circundante es el mercado, espacio de intercambio regulado y protegido legalmente al que campesinos y ciudadanos llevan sus productos respectivos. En un principio semanal, el mercado pasa a ser diario en las ciudades más grandes y finalmente se divide en mercados especializados (plaza del trigo, del aceite...). Muchas ciudades surgen en el punto de contacto entre zonas económicas con distintas ventajas comparativas. De hecho, acuden sobre todo al mercado los campesinos y los pequeños comerciantes: los artesanos esperan a los clientes en sus obradores, en los que a menudo trabajan por encargo, aunque no por ello dejan de formar parte del mercado.
Los intercambios campo-ciudad son básicos para el mantenimiento de la ciudad, pero el crecimiento urbano depende sobre todo de la participación en el comercio a larga distancia, en especial de la aportación de productos propios al comercio de larga distancia. El crecimiento urbano estimulaba la especialización de la actividad manufacturera, tanto dentro de cada ciudad como dentro de algunas ciudades en el caso de algunos productos concretos, que conseguirían introducir en el comercio a larga distancia. Aunque hubo ciudades que crecieron como centros de intercambio comercial sin una aportación significativa de productos propios, a la larga solo la producción para los mercados lejanos conseguía asegurar la prosperidad de las ciudades.
Producción artesana y actividad comercial son los dos grandes aspectos de la economía urbana. Tal como hemos hecho al hablar de la agricultura, veremos su evolución a lo largo de la etapa preindustrial, empezando por el comercio, a pesar de que, como es obvio, producción y comercio se influyen mutuamente y de manera constante.
2. El comercio a larga distancia
El comercio, incluso el comercio a muy larga distancia, nunca desapareció del todo, pero hasta el siglo XI la actividad comercial a larga distancia se reducía a unos pocos mercaderes ambulantes, vendedores de productos de lujo. Era un comercio escaso, intermitente y dominado por la oferta: había que comprar cuando llegaban los mercaderes y adquirir lo que traían, si no podía pasar mucho tiempo antes de tener otra ocasión parecida. Por otro lado, era un comercio que de hecho resultaba inexistente para la mayor parte de la población, tanto porque esta vivía fuera de las rutas de los mercaderes como porque tampoco disponía de dinero para pagar los productos ofrecidos.
Читать дальше