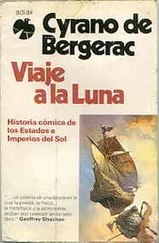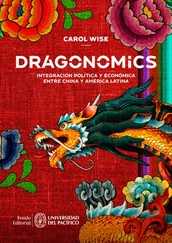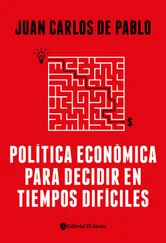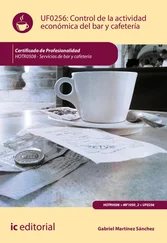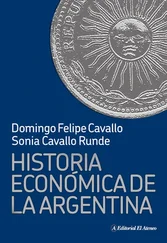1 ...7 8 9 11 12 13 ...30 La especialización depende del mercado, aspecto que estudiaremos más adelante: cuando hay posibilidades de intercambiar productos, un grupo humano (familia, pueblo...) puede dejar de preocuparse por la obtención de productos imprescindibles pero costosos de obtener, que pueden ser cambiados por otros productos para los cuales se disponga de ventajas comparativas (por ejemplo, se puede dejar de producir vino y obtenerlo en el mercado a cambio de lana, o a la inversa). Por regla general, el cereal básico queda fuera de este intercambio: se prefiere garantizar su abastecimiento, aunque producirlo tenga un coste superior al corriente en el mercado, que correr el peligro de no poder disponer de él o de tener que adquirirlo a precios excesivamente elevados en los años de mala cosecha. Así, la lógica básica del crecimiento agrario preindustrial consiste en asegurar la alimentación de la familia a lo largo del año y dedicar la tierra y el trabajo sobrantes, si los hay, a la obtención de algún producto comercializable. De estos, los más habituales eran, además de los cereales, el vino, las fibras textiles (lino, cáñamo) y los productos ganaderos (quesos, pieles, lana), aunque en algunos territorios concretos tenían también mucha importancia otros productos como el azafrán o las plantas tintóreas.
La introducción de nuevos cultivos tiene dos momentos principales, con distintos orígenes. Así, durante la Edad Media se trata principalmente de plantas procedentes de Oriente, aclimatadas a través del mundo musulmán, y con gran abundancia de frutas y hortalizas (naranja, melocotón, melón, alcachofa, berenjena...), aunque el producto más importante desde el punto de vista comercial sería el azúcar. Durante la Edad Moderna se introducen sobre todo plantas procedentes de América. La más importante en un primer momento es el maíz, cereal de verano, de gran rendimiento en las zonas húmedas, que se expandió a partir del siglo XVII por el norte de la península Ibérica, el sur de Francia, el valle del Po y varias zonas del este de Europa, convirtiéndose en gran parte de ellas en el principal cereal panificable. A largo plazo fue todavía más importante la patata, de adopción más tardía pero que proporciona más calorías por unidad de superficie que cualquier cereal. Sin embargo, la patata no pasó del consumo animal al humano hasta la segunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, en el siglo XIX: las grandes hambrunas que acompañaron a las guerras de la Revolución y del Imperio (1792-1814) acostumbraron a los hombres a consumir un producto antes reservado básicamente a los cerdos.
Sin embargo, no debe olvidarse que la producción para el mercado y la introducción de nuevos productos requieren condiciones favorables tanto desde el punto de vista de la obtención (tipo de tierra y de clima) como de la distribución (facilidad de acceso a los mercados), y a menudo exigían importantes inversiones de capital o cambios institucionales, hechos que explican que su difusión fuera lenta y limitada.
4.1 La revolución agrícola
El inicio del crecimiento agrario sostenido se debió a la aparición de un sistema agrario nuevo que constituyó una verdadera revolución, es decir, un cambio relativamente rápido y radical, como consecuencia de la adopción de unas técnicas agrarias mucho más productivas que las de la agricultura tradicional, aunque a la vez mucho más exigentes en capital. La revolución agrícola se basa en los cambios técnicos, pero conllevó también transformaciones importantes en las estructuras de propiedad. El proceso empezó en los Países Bajos a finales de la Edad Media y culminó en Gran Bretaña en el siglo XVIII.
La revolución agrícola consiste en la especialización e intensificación del uso de los factores de producción: tierra, trabajo y, sobre todo, capital. La gran innovación conceptual es que el abono, además de utilizarse para restituir la capacidad productiva del suelo, puede emplearse para mejorarla, incrementando así los rendimientos. Por lo tanto, entre agricultura y ganadería no existe competencia sino colaboración. Por otro lado, las innovaciones se adoptan con el fin de obtener el máximo beneficio aprovechando las oportunidades que a cada momento ofrece el mercado.
4.1.1 El antecedente de los Países Bajos
El inicio de los cambios se produce modestamente en los Países Bajos con el aprovechamiento de una parte del barbecho para cultivar leguminosas o prados artificiales. Este cultivo permitía obtener alimentos para el ganado y, por lo tanto, mantener más animales durante el invierno, sobre todo ganado vacuno, que proporcionaba más estiércoles y posibilitaba así un rendimiento mayor de los cereales (Tits-Dieuaide, 1984). La disminución del barbecho, pasar del reposo un año de cada tres a un año de cada cinco o seis, significaba aumentar la superficie cultivada sin aumentar la superficie poseída, pero exigía más inversión de trabajo y de capital, que solo era posible por la conjunción de una mano de obra abundante, la disponibilidad de una tierra de aluvión de la mejor calidad y con humedad suficiente, la práctica desaparición de los derechos señoriales y una situación sostenida de precios elevados de los cereales a consecuencia de la fuerte concentración urbana. En estas condiciones valía la pena invertir trabajo y capital para mejorar la producción.
Sobre estas tierras de buena calidad, más trabajadas y más fertilizadas, se empezaron a obtener rendimientos por grano sembrado cercanos al 10 por 1, mientras que en el conjunto de Europa se alcanzaba como mucho el 5 por 1. Una vez iniciado el proceso, esta agricultura dio muestras de una gran capacidad de adaptación: cuando en el siglo XVI empezó a llegar grano de los países del Báltico a precios más bajos, las explotaciones agrarias incrementaron la dedicación ganadera destinada a la obtención de carne y sobre todo de lácteos, exportables a mercados lejanos (como el queso de Holanda, de gran importancia para la alimentación de los navegantes) y también de materias primas industriales como el lino, el cáñamo, el lúpulo, plantas tintóreas e incluso flores (tulipanes). Los beneficios que proporcionaba la agricultura holandesa hacían posible la costosa inversión destinada a crear nuevas tierras mediante el drenaje y la construcción de diques. Así, desde 1540 hasta 1600 la superficie agraria creció en 150.000 hectáreas (un 2% del territorio). El resultado de estas transformaciones fue un fuerte aumento de los rendimientos por superficie, aunque no un gran aumento de la productividad por trabajador, dado que las nuevas formas de utilización de la tierra eran muy intensivas en trabajo.
4.1.2 La revolución agrícola en Gran Bretaña
Las innovaciones holandesas pronto fueron imitadas y mejoradas en Inglaterra: al incremento de los rendimientos (por superficie) se sumó el incremento de la productividad (por persona), al aplicarse el modelo holandés en explotaciones mucho más extensas y con una mayor aportación de capital.
La revolución agrícola inglesa no presenta ningún factor nuevo. La novedad radica en la búsqueda de la combinación más favorable de los factores de producción, en la mayor extensión de las transformaciones y, en definitiva, en los resultados: el paso de unos excedentes medios de cerca del 25% a unas cifras superiores al 50%, hecho que explica que en la primera mitad del siglo XVIII Gran Bretaña fuera una gran exportadora de cereales, a pesar del fuerte incremento de población que se estaba produciendo al mismo tiempo.
Los cambios más importantes consistieron en:
1 La introducción de rotaciones de cultivos, con la inclusión de leguminosas y forrajes, que incorporan nitrógeno a la tierra, mejorando así su fertilidad, y permiten la disminución del barbecho hasta su eliminación (Wrigley, 2006).
Читать дальше